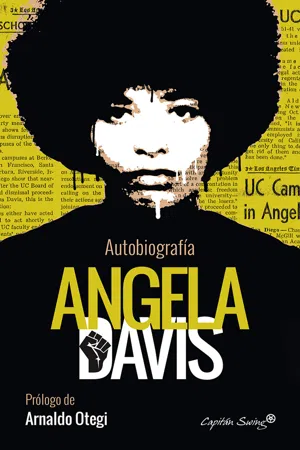![]()
Era el verano de 1967. En mi viaje de regreso a Estados Unidos, me detuve en Londres para asistir a un acto en el que iban a hablar varias personalidades, entre las que destacaban Marcuse y Stokely Carmichael. Me alegró encontrarme con Herbert y con su esposa, Inge, a quienes no había visto desde hacía tiempo. Además, me interesaba mucho oír a Stokely. Dicho acto, organizado en torno al tema «Dialéctica de la liberación», se celebraba en una enorme plataforma giratoria de ferrocarril, a la que llamaban Roundhouse, situada en Chalk Farm. El público era un insólito conglomerado de teóricos marxistas, filósofos, sociólogos y psicólogos, activistas políticos radicales, hippies y militantes del Poder Negro. En el enorme edificio, de aspecto parecido al de un almacén, con el suelo cubierto de serrín, el aire olía fuertemente a marihuana, y se decía que uno de los que iban a hablar —un psicólogo— había tomado ácido. Stokely Carmichael y Michael X, militante de las Antillas y dirigente de las luchas de su pueblo en Londres, eran las dos figuras centrales del reducido grupo de negros presentes.
Mi peinado al estilo «afro», que por entonces era aún poco corriente, me identificaba como simpatizante del Poder Negro. Inmediatamente vinieron a hablar conmigo los miembros del grupo de Michael y Stokely.
Entre conferencia y conferencia, pasé el tiempo con ellos. Les acompañé a mítines en los guetos londinenses y les ayudé en alguna ocasión a reunir a la gente. Me sorprendió ver hasta qué punto las comunidades de las Antillas en Londres eran reflejo de las comunidades negras de Estados Unidos. Aquella gente, cálida, entusiasta, receptiva, buscaba también alguna forma de resarcirse de todo lo sufrido. Al igual que en Estados Unidos, existía la comprensible tendencia a identificar al blanco con el enemigo. Tendencia lógica, dado que la inmensa mayoría de los blancos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, han sido representantes del racismo, que solo beneficia en realidad a unos pocos de ellos, a los capitalistas. Como los blancos muestran actitudes racistas, los negros tienden a ver al enemigo en ellos y no en las formas institucionalizadas de racismo, las cuales, aunque reforzadas por los prejuicios de la mayoría, solo sirven fundamentalmente a los dirigentes de los grupos dominantes. Si se considera a los blancos como enemigos, sin distinción alguna, resulta prácticamente imposible elaborar una solución política del problema. En todo esto pensaba mientras se desarrollaban las conferencias. Durante mi breve estancia en Londres aprendí más sobre el nuevo movimiento aparecido en esta ciudad que en todas mis lecturas acerca del tema. Por ejemplo, aprendí que, mientras la respuesta de los negros al racismo fuese puramente emocional, no iríamos a ninguna parte. Como tampoco nos llevarían a ninguna parte, a la larga, las peleas del patio del Instituto Parker o los esporádicos y ciegos estallidos de cólera de quienes caían bajo las porras de la policía, en Alabama.
Reconozco que, mientras oía hablar a Stokely con palabras aceradas como cuchillos, acusando al enemigo como yo nunca lo había visto antes, sentía el poder catártico de cuanto decía. Pero también me preguntaba cuáles habían de ser los pasos siguientes, hacia dónde habíamos de dirigir nuestra lucha. Me preocupó mucho descubrir que algunos dirigentes negros rechazaban totalmente el marxismo por considerarlo «cosa de blancos». Yo tenía claro desde hacía mucho tiempo que, para alcanzar sus objetivos finales, la lucha por la liberación de los negros tendría que formar parte de un movimiento revolucionario que englobase a todos los trabajadores. También me parecía claro que este movimiento debería ir hacia el socialismo. Y sabía que los negros —los obreros negros— tenían un papel importante que jugar en la vanguardia de la lucha general. Me decepcionó, pues, ver que la actitud nacionalista de aquellos dirigentes implicaba una fuerte resistencia al socialismo. Pero me animó saber que Stokely iba a hacer un viaje a Cuba. Supuse que el hecho de ver allí a negros, mulatos y blancos construyendo juntos una sociedad socialista le obligaría a reconsiderar su posición. Le pregunté cómo podría ponerme en contacto con el movimiento en California del Sur, y él me dio la dirección de Tommy J., un dirigente de Los Ángeles. Aquella dirección estaba en Watts.
Cuando llegué a California del Sur, semanas después, una de las primeras cosas que hice fue ir a la dirección que me había dado Stokely. Pero aquel número no existía. Después de llamar desesperadamente a una puerta tras otra, vi que nadie en la vecindad había oído hablar nunca de Tommy J. Como yo deseaba vivamente asumir un compromiso político regular, me deprimió mucho no poder encontrar a aquel hermano. De mala gana me dirigí a San Diego, sin ningún contacto ni información concreta sobre el movimiento en aquella región.
En San Diego, las únicas personas que conocía eran estudiantes graduados del departamento de Filosofía, que estaban allí, en su mayor parte, a causa de Marcuse. Ricky Sherover y Bill Leiss, por ejemplo, se hallaban en Brandeis, ya como graduados, durante mi último curso en esta universidad, y habían seguido a Marcuse a la de San Diego. Pero conseguí los números de teléfono de dos dirigentes negros: el director de una organización juvenil de San Diego y otro militante del que más tarde supe que era miembro del Partido Comunista.
Telefoneé al primero.
—Me llamo Angela Davis —le dije—. Acabo de llegar a San Diego para estudiar Filosofía en la universidad. He estado dos años en el extranjero, y quiero ayudar en todo lo que pueda al movimiento negro de aquí, Una persona me ha dado tu nombre y tu teléfono...
Al final de mi pequeño parlamento solo hubo silencio. No me di cuenta entonces de lo que debí de parecerle a mi interlocutor: una adolescente atolondrada, una confidente deseosa de infiltrarse... El silencio se prolongó durante unos momentos, y finalmente él prometió que me llamaría pronto para invitarme a una reunión. Percibí poco entusiasmo en su voz y, al colgar el aparato, no esperaba realmente saber nada más de él. Y así fue.
Pasaban los días lentamente, y se hacían cada vez más remotas mis posibilidades de integrarme pronto en la comunidad negra de San Diego. A veces me sentía tan frustrada que me ponía al volante del coche, me iba a esta localidad sin ningún motivo especial, subía a Logan Heights, donde vivía la mayor parte de la población negra, e iba de aquí para allá sin objeto, sumida en mis reflexiones, pensando en algún modo de escapar a aquel terrible aislamiento.
No tenía gran cosa que hacer aparte de esperar a que empezasen las clases en la universidad. Estudiaba, hablaba con los alumnos de Filosofía y con los profesores y esperaba, esperaba. Por fin, las residencias empezaron a llenarse de estudiantes. A medida que iban llegando los residentes, aumentaba mi desengaño; indagué por todas partes en busca de hermanos y hermanas, pero cada día me traía una decepción más profunda, pues seguía sin llegar ningún estudiante negro.
Me sentía como un explorador que, después de mucho tiempo, regresa a su país natal con magníficos regalos y no encuentra a quien ofrecérselos. Yo creía haber acumulado un tesoro de energía, de firme convicción, de combatividad, y buscaba ansiosamente la forma de emplearlo. Recorría el campus, examinaba los tablones de anuncios, leía los periódicos, hablaba con todo aquel que pudiese saber dónde estaba mi gente. Me parecía que, si no encontraba pronto una salida, aquellos incontenibles deseos de participar en un movimiento de liberación estallarían dentro de mí y me destruirían. Por ello me uní a la organización de estudiantes izquierdistas de la universidad y participé en la preparación de una acción contra la guerra de Vietnam.
En 1967, mucha gente no había llegado aún a la conclusión de que había que poner fin a aquella guerra sin más dilación. Por ello nuestros esfuerzos por hablar con la gente en las calles de San Diego chocaban casi siempre con una brusca negativa. Muchas personas se negaban incluso a aceptar nuestras hojas de propaganda. Pero aquello no hizo disminuir mi entusiasmo: aquella era la primera manifestación a la que asistía en Estados Unidos desde hacía varios años, y las actitudes hostiles de la gente de la calle no hacían sino incitarme a hablarles con más empeño, energía y persuasión.
Sin embargo, a pesar de todo mi entusiasmo, a pesar de que comprendía perfectamente la necesidad política de aquel acto, me sentía aún como una extraña entre aquellos estudiantes. Emocionalmente me sentía muy alejada de ellos, más de lo que nunca me había sentido entre blancos. No era la sensación de mi infancia en el sur, ni tampoco la que experimentaba en Nueva York cuando veía que muchos de los blancos que me rodeaban se esforzaban muy ostensiblemente en demostrarme que no eran racistas. Era una sensación diferente, a la que no había de enfrentarme por última vez.
A todo esto, el contingente de policía que observaba nuestra manifestación fue aumentando. Había un coche patrulla parado en cada esquina. Numerosos policías uniformados y de paisano estaban al acecho. San Diego no estaba acostumbrada a manifestaciones como aquella; debimos de haber previsto que la ciudad desplegaría todos sus medios posibles de defensa. Cuando el ambiente estaba a punto de estallar, se decidió que alguien volviese al campus a buscar refuerzos. Como mi Buick del 58 era uno de los coches más grandes que teníamos, acepté el encargo de recorrer con él los veinticinco kilómetros hasta La Jolla. Pero cuando llegamos a la universidad, alguien había llamado allí, diciendo que ya se habían efectuado detenciones.
El paso siguiente fue rescatar a los detenidos. Reunimos el importe de las fianzas y tres de nosotros —un hombre, una mujer y yo— fuimos a la comisaría. Entregamos el dinero y esperamos la liberación de nuestros compañeros. Ignorábamos aún las acusaciones concretas que se formulaban contra ellos, y preguntamos cómo se habían producido exactamente las detenciones. Antes, alguien nos había dicho que el supuesto delito que habían cometido era «obstruir la circulación de peatones».
Como los agentes del vestíbulo no sabían nada, nos hicieron pasar al despacho del capitán. Entramos en una estancia oscura y enmohecida como la justicia de San Diego. Repetimos la pregunta: «¿Por qué les han detenido?». Otra vez se nos recitó mecánicamente la respuesta: «Obstruir la circulación de peatones en la vía pública». Insistimos. Preguntamos qué significaba aquello. Nosotros habíamos estado también repartiendo propaganda en aquel lugar, y sabíamos que no se había impedido el paso a nadie.
—Cualquier persona que se detenga en una acera —explicó el capitán— puede obstruir la circulación de peatones.
—Así pues, ¿cuántas veces han detenido a Testigos de Jehová mientras repartían su propaganda religiosa?
Silencio.
—Señor, ¿podría ser un poco más claro y explícito con respecto a la detención de nuestros amigos?
El capitán empezó a decir algo, pero estaba tan confuso que no fue capaz de articular las palabras. Al final, nervioso y evidentemente molesto por nuestra lógica, exclamó: —La policía no tiene por qué entender la ley. Esto es cosa del fiscal de distrito. ¡Si quieren saber lo que significa esta ley, vayan a verle a él!
Aunque sabíamos que estábamos en terreno enemigo, aquella respuesta era tan absurda y cómica que los tres nos echamos a reír.
—¡Fuera de aquí! ¡Fuera! —gritó el capitán, perdiendo el control.
Tratábamos de recobrar la compostura cuando vimos que marcaba un número en su teléfono. En menos de un minuto el despacho se llenó de policías que acudían con un único propósito: llevarnos a la cárcel.
Nos separaron de nuestro compañero. Anna y yo fuimos esposadas y conducidas a empujones al asiento trasero de un coche patrulla estacionado en el patio, en el que hacía un calor espantoso. Las ventanillas del automóvil estaban cerradas, y descubrimos entonces que los coches de policía no tienen manecillas en el interior de las puertas. El agente cerró las puertas de golpe y se alejó. Pasaron quince, veinte minutos. El calor se hizo insoportable; nos caía el sudor por la cara y teníamos la ropa empapada. Golpeamos las ventanillas y gritamos, pero nadie acudió.
Cuando nuestro temor empezaba a convertirse en pánico, el agente vino hacia el coche, subió a él y puso en marcha el motor.
—¿Dónde trabajáis? —nos preguntó.
—No trabajamos —respondimos.
—Si no trabajáis, os podemos acusar de vagancia.
—Llevamos dinero encima, y esto demuestra que no somos vagabundos.
—Mejor aún —dijo él—. Si tenéis dinero pero no trabajáis, os podemos acusar de robo. O mejor, de robo a mano armada.
En el camino hacia la cárcel, miramos las calles de San Diego por las ventanillas del coche patrulla. El aullido de la sirena atraía la mirada de los que transitaban por el centro de la ciudad. ¿Qué pensaba aquella gente de nosotras? ¿Éramos prostitutas, drogadictas, ladronas, estafadoras? Dudo que a nadie se le ocurriese imaginarse que podíamos ser revolucionarias. En la sección de mujeres de la cárcel del condado, se nos hizo entrar en una habitación y nos ordenaron que nos quitásemos toda la ropa en presencia de una matrona. Hubimos de ceder, pero antes protestamos las dos enérgicamente por aquella humillación. Después nos obligaron a darnos una ducha caliente, en una sala cuya pesada puerta de hierro se cerró tras nosotras. Nos dejaron allí durante una hora, y luego nos llevaron a dos celdas separadas. Las paredes de las celdas tenían un color plateado y estaban acolchadas. Allí hubimos de soportar otra espera. Deseosa de hacer algo positivo, escribí consignas políticas en las paredes con una cerilla quemada, pensando en las hermanas que pasarían por aquella celda después de mí.
Pasaron largas horas antes de que nos fueran tomadas las fotos y las huellas digitales y se rellenase nuestra ficha. Hicimos las llamadas telefónicas a las que teníamos derecho y, vestidas con el uniforme de la cárcel, nos condujeron arriba, donde estaban las demás reclusas.
Nos llevaron a un amplio pabellón separado del corredor exterior por una doble puerta que se accionaba eléctricamente. La primera puerta se abría, deslizándose hacia un lado, al ser pulsado un botón. Anna y yo nos quedamos entre las dos puertas. La primera se cerró, y solo entonces se abrió la segunda.
Aquel pabellón era tan deprimente y aséptico como se supone que han de serlo todas las cárceles. Estaba dividido en dos secciones; en una se hallaban las literas y en otra el comedor y la sala de juegos. Explicamos el motivo de nuestra detención a todas las hermanas que nos lo preguntaron. En 1967, la explicación que dimos nos definía como casos excepcionales. Muchas de las hermanas, que estaban allí bajo acusaciones tales como tenencia de drogas y prostitución, procuraron animarnos. Consideraron que las acusaciones que pesaban sobre nosotras eran absurdas y que, por lo tanto, serían retiradas.
Así fue, en efecto. No tardamos mucho en ser puestas en libertad.
Entretanto, otros manifestantes habían informado a los medios de comunicación de que en San Diego habían sido detenidas tres personas cuando trataban de informarse sobre la naturaleza de una ley. Una emisora de rock de Los Ángeles emitía la noticia cada hora: «¿Ya se han enterado de que en el sur unas personas han sido detenidas por hacer una pregunta sobre una ley?».
La universidad accedió a formular una protesta oficial y, al cabo...