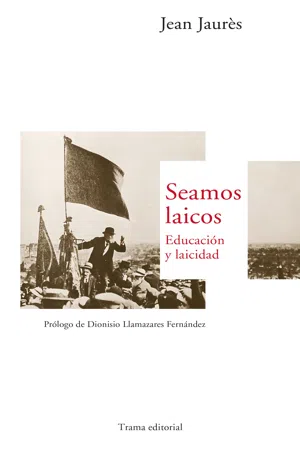![]()
«A FAVOR DE LA ENSEÑANZA LAICA»
![]()
Cámara de los Diputados. Sesión parlamentaria del 21 y 24 de enero de 1910.
![]()
Viernes, 21 de enero de 1910
JEAN JAURÈS: Señores, ahora que la Cámara, por amplia mayoría, se ha pronunciado, les pido respetuosamente que tengan a bien mantenerse firmes.
El Señor Presidente del Consejo ha circunscrito el problema político que se les ha presentado.
Espero no parecerles indiscreto o presuntuoso si vuelvo a tratar el gran problema de orden general que, desde mi punto de vista, domina este debate.
En este amplio y noble debate que se ha desarrollado en esta tribuna, y que ha demostrado una vez más que, sean cuales fueren los fallos de éste o de cualquier otro Parlamento, es en la libertad de los debates públicos, en el libre control recíproco de los partidos, donde se encuentra, en las naciones modernas, la única garantía de los derechos y los intereses de los ciudadanos; en este gran debate se les han planteado dos cuestiones: cómo organizar y distribuir la educación popular de manera que sea de conformidad con el espíritu de la República y de los nuevos tiempos, ofreciendo al conjunto de las familias y a la totalidad de las conciencias las garantías necesarias. Y, además, con qué política, con qué medidas, con qué leyes puede defenderse la escuela laica de toda amenaza y de todo ataque.
Cuando discutimos los fundamentos de la educación popular pública, su naturaleza, su carácter, cuando hablamos de la neutralidad escolar e intentamos definirla, me parece que incurrimos en un malentendido en varios sentidos.
Discutimos, razonamos, como si una gran nación pudiera proporcionar tal o cual enseñanza arbitrariamente. Señores, no se enseña lo que se quiere; me atrevería a decir incluso que no se enseña lo que se sabe o lo que se cree saber: se enseña y sólo se puede enseñar aquello que se es. Acato unas palabras que se acaban de decir, y es que la educación consiste, en cierto modo, en un acto de generación.
Con ello no entiendo en absoluto que el educador tenga que esforzarse por transmitir, por imponer en el espíritu de los niños o de los jóvenes una u otra fórmula, una u otra doctrina concreta.
El educador que pretenda moldear así a quien educa sólo conseguiría hacer de él un espíritu servil. Y el día en que los socialistas puedan fundar escuelas, considero que sería deber del maestro, si puedo decirlo así, no pronunciar ante los alumnos ni siquiera la propia palabra «socialismo».
Si es socialista, si lo es de verdad, es porque al socialismo le ha llevado la libertad de pensamiento aplicada a una información exacta y completa. Y los únicos senderos por los que podría llevar a los niños o a los jóvenes serían aquéllos que les enseñasen la misma libertad de reflexión y les ofreciesen la más completa información. (Aplausos en la extrema izquierda.)
Señores, lo mismo se puede decir de una nación, y sería pueril para un gran pueblo tratar de inculcar en los espíritus, en el espíritu de la infancia, una u otra fórmula pasajera, siguiendo la sombra fugaz de los acontecimientos o las vicisitudes de un gobierno efímero. Sigue siendo verdad que el educador, cuando enseña, comunica necesariamente a quienes lo escuchan, no ésta u otra fórmula particular y pasajera, sino los principios esenciales de su libertad y de su vida.
Pues bien, señores, lo que ocurre con las naciones ocurre con los individuos; y cuando una nación moderna funda escuelas populares no puede inculcar en ellas sino los mismos principios sobre los que se han constituido las grandes sociedades modernas. Ahora bien, ¿en qué principios, sobre todo después de la Revolución, se basan las sociedades políticas modernas? ¿En qué principios en particular se funda Francia, que la hicieron peligrar –se ha dicho con frecuencia– pero que son también el origen de su grandeza, gracias al espíritu lógico e intrépido que le hicieron llevar hasta sus últimas consecuencias la propia idea de Revolución? La idea, el principio vital que se encuentra en las sociedades modernas, que se manifiesta en todas sus instituciones, es el acto de fe en la eficacia moral y social de la razón, en el valor de la persona humana razonable y educable.
Es este principio, que se confunde con la propia laicidad, es este principio, que se manifiesta y se traduce en todas las instituciones del mundo moderno. Es este principio el que impone la propia soberanía política. Señores, los católicos, los cristianos pueden seguir diciendo que incluso el poder popular de hoy es una derivación, una emanación del poder de Dios. Pero la democracia moderna no pretende ejercer su soberanía en virtud de esta delegación.
Y la prueba se encuentra en que la sociedad moderna, cuando constituye los órganos de su soberanía, cuando pone en marcha, en movimiento, su propia soberanía, cuando confiere, cuando reconoce a todos los ciudadanos el derecho de participar en el ejercicio del poder, en la elaboración de la ley, en la conducción de la sociedad, el Estado no pregunta al ciudadano que vota ni al legislador que interpreta el pensamiento de los ciudadanos cuál es su doctrina religiosa, cuál es su pensamiento filosófico.
El ejercicio de la soberanía, el ejercicio del poder político en las naciones modernas no está subordinado a ninguna fórmula dogmática de orden religioso o metafísico. Es suficiente con que haya ciudadanos, es suficiente con que existan personas mayores que posean libertad, personalidad, y que estén dispuestas a ejercer sus derechos para que la nación moderna diga: Ésta es la fuente única y profunda de la soberanía. (Aplausos en la extrema izquierda.)
Señores, es la propia laicidad, el propio valor de la razón lo que está en la base de la familia. Se ha hablado estos días de los derechos de los padres de familia, y no sé en qué condiciones, mejor dicho, sé en qué condiciones la Iglesia subordina el ejercicio del derecho, que ella defiende, de los padres de familia; pero lo que sé muy bien es que la sociedad moderna, la Francia moderna, no subordina a ninguna condición previa de fe religiosa, de declaración confesional, el ejercicio del derecho y la posibilidad de constituir una familia legal.
La autoridad del padre será grande, dirigirá a los niños, gobernará la familia, pero el Estado no le dice: No ejercerás esta autoridad sino a condición de ofrecer a la sociedad la garantía de una fe religiosa determinada.
Así, señores, como en la base de la soberanía y en la base de la familia, se encuentra en la nación moderna el principio de la laicidad y de la razón; y de esta misma fuente procede hoy la comunidad de la patria.
Señores, no soy de quienes dicen que la Revolución francesa fue la que creó la nación. Francia ya existía con anterioridad a la Revolución francesa…
SR. MARQUÉS DE ROSAMBO1: Me produce un enorme placer escuchárselo decir.
JEAN JAURÈS: …entiendo que preexistía como personalidad consciente, incluso cuando no tenía otro símbolo de unidad que la familia real en la que místicamente se resumía su origen, su autoridad, su derecho. Incluso entonces era una; pero lo cierto es que esta nación, esta patria, se ha agrandado e intensificado singularmente gracias a la Revolución francesa. ¿Y por qué la patria devino más unida, más consciente, más ferviente y más fuerte en el momento de la Revolución? ¿Solicitó la patria de la Revolución este aumento del ardor y de la pasión a la renovación de la fe religiosa, a la unidad de la fe cristiana? No, señores; fueron los ciudadanos que hasta entonces no eran más que sujetos, que no eran más que una especie de multitud pasiva, los que fueron llamados, todos, al ejercicio de un derecho individual, de un derecho personal fundado en la razón, y todos esos hombres, al entrar juntos en la patria de ayer, con almas nuevas y fervorosas, la enardecieron y la engrandecieron. (Aplausos en la extrema izquierda y en la izquierda.)
MARQUÉS DE ROSAMBO: Mucho antes de 1789 los súbditos del rey de Francia ya eran ciudadanos. (Rumores en la izquierda.)
JEAN JAURÈS: Cuando en la fiesta de la Federación, el 14 de julio de 1790, se reunieron los delegados de todas las provincias para afirmar la unidad nacional y la libertad común, no fue la misa constitucional celebrada en el Campo de Marte por el obispo cojo la que propagó por todo el pueblo la emoción y el entusiasmo, no fue el altar improvisado y equívoco el que irradió la fuerza de los tiempos nuevos, sino la comunidad del sentimiento humano y de la esperanza.
No quiero herir a nuestros colegas católicos de la derecha, pero constato un hecho histórico cuando digo que en 1793 y 1794, en aquellos días del año II tan impetuosos, tan desbordantes de sacrificios, en los que la fe cristiana conoció horas bajas, y sin que quiera vincular los dos órdenes de ideas, fue en el momento en que la fe cristiana estaba en sus horas más bajas en las conciencias cuando la patria estaba en lo más alto.
Y por lo mismo, señores, no es el culto a la fe tradicional, no es el culto a la antigua religión nacional lo que impulsó a los hombres del Imperio –la mayor parte de ellos no creyentes– a realizar aventuras épicas, a pesar de los oropeles del catolicismo oficial con los que Napoleón abanderaba su cesarismo semi-pagano; no fue la fe católica la que levantó entonces las energías y el entusiasmo. Del mismo modo que la Revolución había laicizado la patria, el Imperio laicizó la gloria. (Vivos aplausos en la extrema izquierda y la izquierda.)
Y en cuanto a la ciencia, señores, ¿quién no es capaz de ver que su carácter autónomo aparece en las naciones modernas? Quiero hablar de la ciencia como institución, no sólo porque dispone de laboratorios públicos, sino porque influye tan profundamente en los espíritus a los que proporciona datos comunes y en la propia marcha de la vida social, que tiene en efecto el valor de una institución, una institución autónoma, una institución independiente. Hubo un tiempo en que la ciencia estaba obligada a subordinar sus investigaciones a ciertas afirmaciones religiosas externas, tanto en cuanto a sus propios métodos como en cuanto a sus propios resultados. Pues bien, hoy, cuando con sus propios métodos, con la experiencia que lleva más allá el cálculo y con el cálculo que verifica la experiencia, cuando la ciencia constata ciertos hechos, por muy lejanos que se encuentren en el espacio, cuando determina relaciones, no hay ningún libro, aunque se declare revelado en todas sus partes, que pueda plantear en ningún espíritu, ni en los espíritus católicos ni en los espíritus librepensadores, la prudencia o el fracaso de la verdad científica proclamada dentro de su orden y de su terreno (¡Muy bien!, ¡muy bien!, en la extrema izquierda.)
Tampoco digo que la ciencia acabe con todos los problemas; el admirado sabio que un día escribió «El mundo ya no tiene misterios», creo que llegó a decir una ingenuidad tan grande como su genio.
Pero en su terreno, en la categoría de los hechos que le atañen, de las relaciones que constata, es invencible e imposible de someter a cualquier otra autoridad; y si entre un libro y la ciencia, al estudiar, al explorar el universo, aparece un conflicto, el que se equivoca es el libro y el universo el que tiene la razón.
Éste es, pues, el movimiento de laicidad, de razón y de pensamiento autónomo que cala en todas las instituciones del mundo moderno; y ésta no es una sociedad mediocre. Desde que se promulgó el derecho a la razón, desde que el viejo mundo escuchó la llamada del mundo nuevo, desde que la Revolución hizo sonar en los viejos campanarios el toque de los tiempos nuevos, nunca la vida humana había alcanzado una intensidad tan prodigiosa. No se trata sólo de la intensidad de la vida, no sólo del ardor de la batalla librada por los principios del mundo nuevo contra los principios aún defendidos del mundo antiguo; se trata de que al mundo nuevo, impulsado por la razón, se le presenta una excelente ocasión.
Señores, a veces hablamos de la democracia con un cierto desdén que se explica por la constatación de ciertas miserias, de algunas vulgaridades; pero si llegan al fondo de las cosas, resulta admirable la idea de haber proclamado que, en el orden político y social de hoy, ya no hay excomulgados, ya no hay condenados; que todas las persona tienen sus derechos. (Aplausos en la extrema izquierda y en la izquierda.)
Y esto no fue tan sólo una afirmación; no fue tan sólo una fórmula; proclamar que todas las personas tienen derechos es comprometerse a ponerlas en situación de poder ejercer sus derechos mediante el desarrollo del pensamiento, la difusión de los saberes y el conjunto de las garantías reales, sociales, que ustedes deben a todo ser humano si quieren que sea de hecho lo que ya es por vocación: una persona libre.
Es así como, gracias a la exaltación interior del principio de la razón, gracias a la reivindicación de las masas conscientes de la idea del derecho a la esperanza, la democracia política tiende a convertirse en democracia social, y el horizonte se hace cada día más amplio al paso del espíritu humano en movimiento.
Señores, nuestros colegas de derechas nos reprochan a veces que no tengamos ninguna base metafísica que fundamente nuestra moral. Nos reprochan que nos veamos obligados o que nos refugiemos en la antigua moral despojada de sus sanciones, o que nos rebajemos a la humildad de la moral práctica y doméstica.
Olvidan que la humanid...