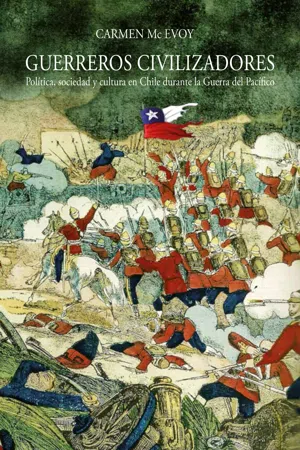![]()
Capítulo 1.
«Chile viejo y Chile nuevo»
«No diviso luz en parte alguna, sino bien al contrario profunda oscuridad. Vamos a cometer una escabrosa empresa sin hombres competentes que la dirijan, y en la cual sufrido un descalabro, el país va a descender muchos estados abajo…… Vamos a jugar a una carta toda nuestra bolsa».
Domingo Santa María a Antonio Varas, 11 de junio de 1879.
«Antes de que el vapor parta alcanzo a darle un abrazo desde Chile nuevo. ¡Diablos! Pienso que este Chile que nosotros conocimos chiquitito se va estirando, estirando y que ya los brazos no alcanzan por largos que sean para abrazar a un amigo que ya está en el Chile viejo».
Eulogio Altamirano a Augusto Matte, Tacna 4 de noviembre de 1880
El 17 de setiembre de 1884 en el «Templo de la Inmortalidad» —espacio del Campo de Marte denominado así en honor de tan memorable fecha— miles de chilenos y chilenas se congregaron para rendir homenaje al ejército triunfador en la Guerra del Pacífico. La «transformación profunda y de consecuencias incalculables» experimentada a raíz de una guerra larga y fatigosa permitió el ingreso de la república de Chile a su «edad viril». El acto por el cual el antiguo satélite colonial abandonó su tradicional aislamiento para «aceptar la comunidad internacional con sus pasiones y sus intereses, sus zozobras y sus grandezas, sus solidaridades y sus antagonismos» no ocurrió por la «ciega fortuna» o el apoyo de «los dioses». En la ceremonia, celebrada por todo lo alto en vísperas del aniversario patrio, la contundente victoria fue asociada al valor de todos los que, en medio de la «amenazadora corriente» que la separaba de su edad adulta, llevaron a la patria en sus brazos. El «nuevo Chile» que surgió al amparo de una «entidad nacional» capaz de confrontar al enemigo en tierra y en mar, administrativa y militarmente no renegó de su pasado. Era por ello que en la apoteosis final de la victoria Isidoro Errázuriz hizo alusión al «cordón hermoso» tejido en «los umbrales del territorio» nacional por esos manes cuya misión fue resguardar a Chile contra cualquier clase de agresión.
El proceso histórico que culmina en el abrazo entre «Chile viejo» y «Chile nuevo» —un hecho que de acuerdo a Eulogio Altamirano significó la coronación de un «grandísimo edificio» sostenido sobre «brazos de gigantes»— es el tema central de este capítulo. Porque si bien resulta obvio que el 17 de setiembre de 1884 fue un momento climático en la historia de la joven república sudamericana, no existe un estudio puntual sobre la ardua tarea política que hizo posible tan celebrado desenlace. La tendencia a leer la guerra declarada el 14 de febrero de 1879 en clave diplomática, económica y militar, el desinterés por ubicarla en el marco de desarrollos históricos de larga duración, junto a la idea, aún vigente, de concebirla en el marco de un conflicto cívico-militar, ha encubierto una labor compleja y a todas luces más relevante. Aquí me estoy refiriendo exclusivamente al proceso mediante el cual un grupo de políticos lograron ensamblar, en nombre del Estado, esa maquinaria de guerra que sostuvo a los miles de expedicionarios que llevaron «a la patria en sus brazos». El esfuerzo sostenido de los presidentes Aníbal Pinto (1876-1881) y Domingo Santa María (1881-1886), de los miembros de sus respectivos gabinetes ministeriales —como es el caso del veterano político y estadista Antonio Varas—, de los representantes diplomáticos, de los intendentes, gobernadores, generales, comandantes y abogados —cuya tarea fue sortear innumerables obstáculos antes de entregarle a Chile los frutos de su impresionante victoria en el Pacífico Sur— no ha sido analizado como el remate de una empresa que pone en tensión tanto la estructura del Estado como sus prácticas, actualizando viejos principios, forzando la adopción de otros nuevos y haciendo evidente la precariedad de un sistema que debió desplazarse al norte para subsistir.
Una aproximación al encuentro que es simbólico a la vez que práctico entre «Chile viejo» y «Chile nuevo» permite ingresar a ese vórtex preñado de dificultades y de contradicciones dentro del cual maniobran los representantes de un Estado cuyo territorio fue añadiendo grados geográficos al ritmo de cada victoria militar. Dentro de un contexto dominado por la contingencia más absoluta, la burocracia chilena, entrenada en un sinfín de combates políticos, cumplió con la difícil tarea de organizar y canalizar los esfuerzos bélicos. En virtud de ello y con la única finalidad de dotar a la república de una maquinaria de guerra «activa e inteligente», la administración de Aníbal Pinto debió orientar sus esfuerzos hacia la domesticación del ejército nacional, a la modernización del parque militar y a la depuración del comando encargado de apoyar a La Moneda en la consecución de sus objetivos nacionales. Las transformaciones anteriores ocurren en un período relativamente corto de tiempo, cuestión no menor si se observa que el aparato estatal al que nos estamos refiriendo atravesó, en las décadas previas, por dos guerras civiles, un boom económico, una guerra internacional y una modificación radical de su mapa político.
Atendiendo a lo expuesto, este capítulo analiza el soporte burocrático de un Estado en guerra, a la vez que expone algunos de los problemas que debieron enfrentar sus vanguardias administrativas con la finalidad de materializar una serie de objetivos que se plantearon, desde un primer momento, como nacionales. La noción de Estado que aplicamos para el caso particular de Chile es el de un centro institucional y permanente de autoridad política sobre el cual los regímenes reposan. Más allá del debate que puede surgir respecto a políticas específicas, su autoridad es ampliamente aceptada dentro de la sociedad. Porque si bien, como discutiremos más adelante, la naturaleza de su agencia está expuesta a la interferencia de otros actores, el Estado chileno exhibe, al menos en el núcleo central que opera desde La Moneda, la suficiente coherencia para convertirse en un actor decisivo en la consecución de fines estratégicos (Centeno, 2002, p. 2).
La traumática experiencia vivida por Chile como consecuencia de la guerra contra España, en donde a «unos meses de doradas esperanzas y de magníficos ensueños» sobrevino la tragedia de Valparaíso bombardeado», dio pie para que analistas de la talla de Fanor Velasco develaran de manera descarnada los graves errores cometidos por la administración de José Joaquín Pérez durante el conflicto que enfrentó a un grupo de repúblicas sudamericanas contra la antigua metrópoli colonial. Velasco opinaba que una guerra como la que peleó Chile entre 1864 y 1865 no se ganaba ni con retórica ni con oratoria sino con una eficiente labor administrativa. Era necesario que el gobierno chileno no olvidara, señaló un editorial de El Taller, las tristes y humillantes consecuencias de «la malhadada guerra contra España», entre las cuales se encontraba la indecisión del presidente Pérez a su apuesta por la paz. La campaña bélica que, luego de catorce años y en el mismo escenario marítimo, Chile debió pelear esta vez contra sus vecinos debió ser justificada ideológicamente ante «el mundo civilizado». Sin embargo, como en su momento se encargó de recordarlo Santa María, una guerra construida en base de propaganda —del «ruido aparatoso», banquetes y proclamaciones a los soldados como si se fueran a Maipo o volvieran de Ayacucho— estaba condenada al fracaso. De acuerdo al editor de El Constituyente, quien escribió a escasos días de la declaratoria de guerra al Perú, la administración de una conflagración de la talla de la que se desató en 1879 no guardaba relación alguna con el ardor del periodismo y de los participantes en los mítines patrióticos, que no servían de «barómetro» bélico. Lo que contaba en realidad era la cantidad de «elementos destructivos» de los que disponía el Estado y su pericia para administrarlos de manera eficiente.
¿Estaba en 1879 el Estado chileno preparado para superar los errores de 1864-1865, los cuales, de acuerdo a Velasco, eran el producto de una confianza excesiva en «la habilidad de los oradores» junto con una total indiferencia por «la elocuencia de los hechos»? (Velasco, 1871, p. 11). Creemos que aunque La Moneda tardó unos meses en organizar un comando político-militar eficiente, la respuesta es afirmativa. Una fórmula política que contó con el valioso concepto de una figura presidencial desdoblada y por ello itinerante; el soporte de un núcleo administrativo —cohesionado y a la vez flexible— y un puñado de operadores entrenados en el complejo arte de la política de facciones fuero d...