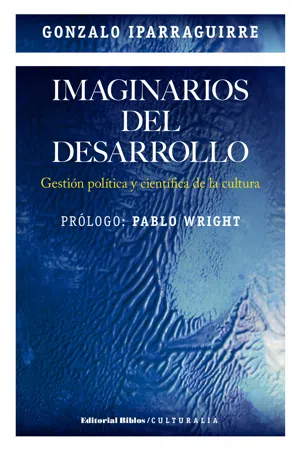![]() SEGUNDA PARTE
SEGUNDA PARTE
Casos![]()
CAPÍTULO 3
Imaginarios y rítmicas del patrimonio cultural
El primer caso de estudio es el patrimonio cultural en Ventania, el cual conforma un proceso paradigmático para afrontar las relaciones simbólicas y fácticas entre el imaginario matriz “patrimonio”, los recursos culturales y naturales, el territorio, la construcción de pasado e historia, y las políticas de desarrollo territorial local. Como se mencionó en la introducción, a partir de la experiencia personal de haber trabajado en investigación y gestión del patrimonio cultural entre 2006 y 2010, se fueron sistematizando dos sitios de campo que propiciaron la reflexión, entre la práctica etnográfica del trabajo de campo y mi trabajo profesional como antropólogo en relación a la gestión de este patrimonio cultural. El primer sitio se centra en un área natural protegida, el Parque Provincial Ernesto Tornquist, y el segundo condensa la experiencia de trabajo en un organismo provincial sobre gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico (esquema 1).
Los ejes iniciales de reflexión e interrogantes en torno a los cuales construí este caso fueron los siguientes: ¿de qué modo el patrimonio cultural permite pensar el territorio y sus diferentes valoraciones, manifestadas en los imaginarios que tienen los pobladores de un territorio? ¿De qué modo es factible traducir estas valoraciones del patrimonio en prácticas de investigación, manejo y desarrollo en el territorio? ¿Cómo se accede a las representaciones sobre el patrimonio cultural que tienen los grupos sociales para elaborar políticas de gestión eficientes? ¿De qué modo es posible intervenir en el manejo de un mismo patrimonio cultural que hacen diferentes grupos sociales? En esta dirección me propuse recopilar diversas experiencias de gestión cultural en el territorio, para estudiar datos y procesos concretos que permitieran dar respuesta a estos interrogantes y analizar de qué modo se pueden generar herramientas conceptuales y metodológicas aplicables en esta región.
1. Territorios y regionalizaciones
Me resultó arduo y contradictorio delimitar el territorio y la región de este caso, al igual que los de los dos que le siguen. El título del caso varió múltiples veces, de suroeste a Tornquist, de Ventania a Comarca Turística Sierra de la Ventana, y similares; la inquietud epistemológica detrás de la elección de una denominación correcta era comprender cuál debería ser la territorialización correspondiente para cada caso de estudio y para la obra en general. Si me enfocaba solamente en el “suroeste bonaerense”, delimitación geográfica y política que abarca diez partidos, en un sentido estrictamente político, me encontraba con la carencia de información en varios de ellos. Al consultar la bibliografía geográfica relativa a estudios sobre fronteras, regionalización y territorialización que se resumió en el capítulo anterior, enfrenté otro dilema: ¿existe una denominación geográfica ya establecida que agrupe el conjunto de territorios que la dinámica investigativa y laboral me había llevado a recorrer esos años? Luego de varios intentos, comprendí que no la había, y que usar regionalizaciones como “suroeste” a secas, sin especificaciones puntuales, llevaba el trabajo a un lugar común, cargado de prenociones. Toda la bibliografía que consulté bajo el tropo “suroeste” tendía a limitar mi espacialidad a una fuerte significación geográfica utilitarista (esquema 11), a una instantánea del mapa político y físico de la provincia, con un recuadro remarcando la zona.
Teniendo esta referencia, la caracterización de todo el territorio comprendido en esta investigación requirió de una pormenorización de las diferentes territorializaciones y las distinciones conceptuales y fácticas al interior de esta supuesta homogeneidad que postula el “orden geográfico”. Es un lugar común comenzar un capítulo descriptivo dando cuenta de los “rasgos” naturales, que suelen incluir lo geográfico, lo hidrológico, la urbanización, los caracteres demográficos, poblacionales, entre otros. Para sobrepasar esta limitación, me enfoqué en dar cuenta de los diferentes procesos sociohistóricos que definen hoy a la “región suroeste bonaerense” y ofrecer, a su vez, un marco conceptual para articular los procesos históricos, sociales y culturales acontecidos: ¿cómo se construyó la regionalización del suroeste bonaerense?, ¿cuáles fueron las primeras referencias que sentaron las concepciones actuales? La regionalización mediante unidades geográficas, al igual que la periodización en unidades cronológicas, supone un procedimiento de exclusión y de inclusión de procesos sociales pretéritos y contemporáneos. El uso generalizado de “suroeste bonaerense” en la bibliografía consultada evidencia la arbitrariedad que puede tener esta regionalización, dependiendo de quienes “recorten” el mapa, integrando o excluyendo a pueblos, paisajes o comunidades. Como se verá en detalle en el apartado siguiente, en las periodizaciones asignadas a Ventania se dan los mismos procesos de selección, ya se trate de eventos históricos, de figuras emblemáticas o de grupos sociales. El estereotipo de “sierras rodeadas de llanuras” que se asocia a Ventania no escapa, como bien lo señaló Carlos Masotta (2007: 8), en un trabajo sobre las postales fotográficas argentinas del siglo XX, al “proceso de descubrimiento, escenificación pictórica y diseño unificados del paisaje nacional, donde la fotografía cumplió un papel fundamental”. La construcción histórica de la región como lugar turístico posterior al proceso de la conquista del desierto forjó el imaginario de un “territorio encantado” –en palabras de este autor– aún vigente:
Vinculando al territorio con el ocio y el placer, el turismo produce una percepción particular. La del “paisaje” en su acepción más frecuente, como una vista de la naturaleza en tanto conjunto armónico. Desde este punto de vista se reprimen las visiones sombrías o catastróficas […] El territorio construido como paisaje se ha transformado en un objeto amable, en fuente y expresión de gozo. (10)
Al igual que con “región”, la noción de “frontera” se asocia en diversos trabajos geográficos a “diferencia sociocultural”, o a “contacto interétnico”, cargando de polisemias el concepto geográfico y, por lo tanto, imprimiendo una cierta vaguedad a su valor heurístico (Benedetti, 2007: 12). La influencia de las nociones de frontera sobre la comprensión de la dinámica de los regionalismos es directa y ha sido documentada en múltiples temáticas, como en el caso de los puntos llamados “triple frontera” de nuestro país con Brasil y Paraguay, Bolivia y Chile (Benedetti, 2009: 9), o bien en los “espacios de interacción” que configuraban las fronteras étnicas en épocas coloniales y de formación del Estado argentino (Lucaioli y Nacuzzi, 2010). Alejandro Benedetti (2007: 4-5) señala que el foco de los estudios actuales sobre límites y fronteras está puesto en dar cuenta de la conformación jurídica de estos y, sobre todo, de las formas particulares de sociabilidad y de construcción de sus imaginarios. Califica como “relaciones fronterizas” a la dinámica de las relaciones sociales en regiones o lugares de contacto entre dos sociedades o lugares fronterizos, considerados asimismo como constitutivos de los territorios y las prácticas de territorialización. Esto mismo puede aplicarse a las fronteras jurídicas, políticas y económicas que se han construido en esta región, como la Ley para el Plan del Desarrollo del Suroeste Bonaerense (ley 13.647, de 2007), que si bien fue promulgada para diferenciar regiones a partir de fronteras productivas y climáticas, aún no ha sido aplicada en su totalidad por las fronteras políticas y los intereses económicos que se disputan el territorio y sus límites.
Finalmente preferí trabajar con tres regionalizaciones que, aunque compartieran regiones y fronteras, cada una de ellas podía adquirir otras connotaciones territoriales específicas. Los tres casos superpuestos manifiestan una multiterritorialidad, en el sentido propuesto por Haesbaert (2011), y un espacio social (Bourdieu, 2014), donde cada campo simbólico considerado activa capitales y posicionamientos dentro del marco más amplio de un espacio físico que aglutina, sincrónicamente, regionalizaciones y periodizaciones como el sur de la provincia de Buenos Aires, la frontera sur de la conquista del desierto, la tierra mapuche en épocas de contacto y la tierra tehuelche en épocas de precontacto, la región semiárida de la región pampeana, la entrada noreste de la Patagonia, entre otras. Y, socialmente, ¿cómo debería catalogarlo? ¿Existe una comunidad “típica”, una mayoría étnica, una corriente migratoria única para esta región? Justamente no, el patrón es la diversidad, la yuxtaposición de comunidades y de épocas, de momentos históricos del país y del acervo patrimonial que la atraviesa. ¿Quiénes viven acá? ¿Son todos argentinos? ¿Esto bastaría? Por supuesto que no, ya que para caracterizar la diversidad sociocultural que traspasa no basta la noción de ciudadanía argentina.
A diferencia de mi investigación previa en Chaco, donde trabajé principalmente con interlocutores de comunidades mocovíes e interlocutores criollos (de ascendencia europea), aquí la amplitud étnica es inabordable e inconducente, no aporta una caracterización apta para interpretar la dinámica de territorialización que se da como una totalidad. Por todo esto, el conjunto de actores sociales en interacción debía ser caracterizado y “anclado” al territorio desde otro criterio, con otros principios clasificatorios, como decían Durkheim y Mauss (1971). Si usaba “sierras australes bonaerenses”, la nomenclatura técnica formulada desde el campo geológico (Di Pasquo, Martínez y Freije, 2008; von Gosen, Buggisch y Dimieri, 1990), el foco recaía solo sobre “las rocas” y no comprendía a la llanura y sus comunidades. En su momento utilicé “dimensión sociocultural de Ventania”, para realzar el componente social que quedaba fuera de los estudios arqueológicos y biológicos (Iparraguirre, 2007b), pero en este contexto resultó ser limitado.
En definitiva, opté como marco general de la obra el “territorio suroeste de la provincia de Buenos Aires” y, como marcos específicos de cada caso, “Ventania”, “Comarca Turística Sierra de la Ventana” y “partido de Torn-quist”, respectivamente. Cada campo le otorga a la regionalización una perspectiva diferente que es importante considerar al momento de posicionar a los grupos en tensión y los capitales que cada uno detenta. Son círculos concéntricos que van desde el corazón turístico y paisajístico de las sierras, el parque Tornquist, y va creciendo hacia la Comarca Turística, luego el círculo que abarca Ventania, desdibujando los límites de los partidos, y luego el suroeste como marco de referencia provincial. Esta esquematización es complementada, en particular para el caso 3, con la territorialización climático-edafológica que “divide” toda esta regionalización en el sector semiárido y el sector subhúmedo.
En este primer caso, si bien me concentro en los imaginarios “de las sierras” desde los grupos que conviven en su interior, no dejo de tener en cuenta que, para quienes viven en torno a las sierras, estas también son el horizonte sobre el cual recortan el paisaje inmediato y el accionar humano sobre el territorio intermedio. El objetivo de dar cuenta de cómo se territorializa una dinámica socioproductiva adquiere otra significación cuando se logra visualizar la totalidad del terreno como una “instantánea” de todas sus miradas, como si se tratara del retrato de un paisaje visto desde lejos, que une sierras y campos, y que, a su vez, nos da detalles focales precisos: los matices entre los colores del pastizal, su textura, los tamaños de las rocas, la composición de los suelos, la humedad de la tierra, los sonidos del accionar humano sobre ellos, una motosierra, un tractor, caballos, balidos, turistas; en definitiva, un paisaje sinestésico (sonoro-visual a la vez).
El anclaje del marco teórico en el territorio se concreta en esta caracterización multiterritorial del suroeste bonaerense. Si bien los casos están separados por procesos de trabajo y por territorialidades que aquí se harán explícitas, el análisis global del estudio del desarrollo territorial fue elaborado de modo transversal a los casos, donde por ejemplo la problemática del patrimonio no solo fue considerada en el caso 1, sino que es también un componente clave tanto en la construcción de imaginarios del turismo como en los imaginarios agropecuarios.
El esquema 1 resume los dos sitios de campo que componen el caso de estudio sobre los imaginarios sociales en torno al patrimonio cultural, entre los diferentes grupos sociales identificados. El primer campo se enfoca a la dinámica socioterritorial en torno al Parque Provincial Ernesto Tornquist, ubicado en el partido de Tornquist, epicentro de la Comarca Turística Sierra de la Ventana. Este lugar etnográfico fue conformado a partir de identificar cuatro grupos sociales representativos: guardaparques y guías intérpretes del área protegida, biólogos de la Universidad Nacional del Sur que realizan investigaciones en dicha área, turistas visitantes al parque y a la Comarca Turística, y funcionarios del gobierno provincial y municipal en relación directa con el parque. Como se indica en el esquema, cada grupo social identificado está asociado a una delimitación territorial, que no solo responde a límites físicos, sino a los tres componentes simbólicos que en el apartado siguiente se detallan. El segundo campo se orienta a la misma dinámica en relación con el patrimonio cultural en otra “escala” territorial que abarca diez municipios del suroeste bonaerense, haciendo foco en la experiencia de gestión en el Observatorio Provincial de Patrimonio, en el cual se pueden diferenciar otros grupos sociales: grupos de técnicos y científicos que trabajan sobre el manejo del patrimonio en esta región, funcionarios y políticos en relación a secretarías de cultura y organismos vinculados al patrimonio: directores de cultura y de museos de los municipios mencionados, y aficionados y docentes de diferentes localidades y zonas rurales entrevistados en la región mencionada.
Para llevar adelante la regionalización y periodización de este caso, retomé, al analizar el material etnográfico, las investigaciones etnohistóricas realizadas para mi primer trabajo en la región (Iparraguirre, 2007a, 2007b), de modo de esclarecer y profundizar la construcción histórica y social de la región Ventania.
2. Historia y sociedades en Ventania
El actual sistema Ventania tiene sus primeras referencias topográficas en los primeros mapas de América del Sur con el nombre “Casuhati”. Según lo establece Thomas Falkner en su crónica Descripción de la Patagonia y las partes contiguas de la América del Sur, publicada por primera vez en 1735, el Casuhati era una región por la que transitaban diversos grupos indígenas en el momento de la llegada de las misiones jesuitas a las tierras conquistadas por la Corona española. En esta obra, Falkner describe las costas del virreinato del Río de la Plata, que el gobierno español le había encargado reconocer, para lo cual convivió varios años con diferentes grupos indígenas en las misiones ya establecidas. El autor explica el significado de la toponimia Casuhati: “De este monte elevado deriva su nombre aquella región; porque Casu, en lengua Puel, significa cerro o montaña, y Hati, alto. Los Moluches lo llaman Vuta Calel o Bulto Grande” (Falkner, 1944: 103). Lo describe de este modo:
El Casuhati es el comienzo de una gran cadena de montañas que forman una especie de triángulo, siendo aquel uno de sus vértices; de aquí parte uno de los costados de dicho triángulo y llega hasta la cordillera de Chile, mientras que el otro alcanza hasta el estrecho de Magallanes sin perjuicios de que por trechos se interrumpa por valles y cadenas continuas de montañas que corren de norte a sur con sus muchas sinuosidades. La parte que forma el Casuhati es de lejos la más elevada. En el centro de ciertas cerrilladas que no tienen la misma altura se yergue un excelso monte; rivaliza con la cordillera, siempre está cubierta de nieve; y rara vez se atreve un indio a treparlo. (103)
Es evidente que Falkner no llegó a recorrer todo lo que describía ya que, por ejemplo, escribe que las sierras de la Ventana se continúan en la cordillera de los Andes y que también llega hasta Tierra del Fuego. Lo propio sostiene el historiador Raúl Mandrini (2002), quien estudió en profundidad esta obra y la biografía del informante inglés. Este era el conocimiento geográfico que se tenía en ese entonces, el criterio de regionalización, y así aparece dibujado en uno de los mapas jesuitas de la época. La pregunta que surge ante esta descripción es a qué monte alto se refiere Falkner; si está precisando un cerro en particular como se identifican hoy (como bien podría ser el cerro Tres Picos o el cerro Ventana), o si indica un grupo de cerros o sistema. De todos modos, de acuerdo con la cartografía consultada y la continuidad de su nombre, que se sostuvo hasta los primeros mapas de las expediciones militares de 1828 (García, 1836), no caben dudas de que la región a la que se refiere es el actual sistema serrano Ventania. Rodolfo Casamiquela (2004: 132), en un estudio sobre topónimos tehuelches, afirma que “en Casuhati […] es fácil reconocer la palabra atek, que es sierra, apenas alterada. Casu, a veces cassu […] dado que Sierra de la Ventana fue escenario del mito del diluvio, propongo a título especulativo káwa-atek, sierra de las sirenas”. Esta curiosa asociación puede ser otra de las variables a considerar en el momento de interpretar el valor simbólico y geográfico de las s...