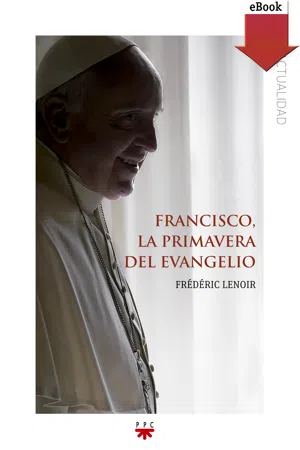1
EL EVANGELIO
NO ES UNA MORAL
Cuando los periodistas lo interrogaron en el avión, a su regreso de Brasil, acerca de las personas homosexuales, el papa respondió: «¿Quién soy yo para juzgar?». Esta frasecita dio la vuelta al mundo y le valió a Francisco ser elegido «personalidad del año» por el magazine americano pro gay The Advocate. Contrariamente a lo que muchos pensaron, esto no significa que el papa sea favorable a las prácticas homosexuales: la Iglesia continúa oficialmente reprobándolas como contrarias a la ley natural, según la cual la sexualidad no es lícita más que entre un varón y una mujer e integrada en el proyecto de la procreación (¡lo cual no deja de plantear importantes preguntas!). Pero esto significa que, para el papa, no se debe juzgar y condenar a las personas.
Podríamos aplicar esta distinción a otras prácticas muy extendidas en la sociedad y que la Iglesia condena todavía con más firmeza, como el aborto o el adulterio. Podemos condenar el acto en sí, pero nadie puede ser juez de la persona que aborta o comete adulterio. Es exactamente lo que muestra el Evangelio, de modo especial en el pasaje donde Jesús se ve confrontado a una mujer sorprendida en delito flagrante de adulterio.
Jesús condena claramente el acto en sí, pero se niega a condenar a aquella mujer:
Los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús:
–Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices?
La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos seguían presionándolo con aquella cuestión, Jesús se incorporó y les dijo:
–Aquel de vosotros que no tenga pecado, puede tirarle la primera piedra.
Después se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra.
Al oír esto, se marcharon uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron sólo a Jesús con la mujer, que continuaba allí delante de él. Jesús se incorporó y le preguntó:
–¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte?
Ella le contestó:
–Ninguno, Señor.
Entonces Jesús añadió:
–Tampoco yo te condeno. Puedes irte y no vuelvas a pecar (Jn 8,3-11).
El argumento al que Jesús recurre para disuadir a los celosos de la Ley de aplicar la pena correspondiente en este caso es irrefutable: «Aquel de vosotros que no tenga pecado, puede tirarle la primera piedra». Si llevamos este razonamiento hasta sus últimas consecuencias, podríamos decir que solo Dios es sin pecado, y por tanto solo él estaría habilitado a condenar a los pecadores y aplicar las penas contempladas en la Ley divina. La buena noticia del Evangelio es precisamente que Dios no condena, que la misericordia y el perdón son más importantes que la Ley. Por eso le dice Jesús a la mujer: «Tampoco yo te condeno», antes de añadir: «Puedes irte y no vuelvas a pecar».
Precisamente porque fue salvada, amada, perdonada y no fue condenada, la mujer se sentirá más alentada a no volver a pecar. El amor es lo que nos vuelve virtuosos, y no la virtud la que hace amar más, aunque el amor clame por la virtud.
Esto me recuerda la maravillosa frase de Spinoza: «La felicidad no es un premio que se otorga a la virtud, sino que es la virtud misma, y no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias, sino que, al contrario, podemos reprimir nuestras concupiscencias» 22. Y precisa el filósofo: «Cuanto más goza el alma del amor divino, o sea, de la felicidad, tanto más conoce; esto es, tanto mayor poder tiene sobre los afectos, y tanto menos padece por causa de los afectos que son malos. Y así, en virtud de gozar el alma de ese amor divino o felicidad, tiene el poder de reprimir las concupiscencias» 23.
Si el ser humano puede verdaderamente ser virtuoso y crecer en humanidad es porque ha encontrado la felicidad y el amor. La alegría conduce a la renuncia y no a la inversa. El Evangelio no dice otra cosa. Y esto es justo lo opuesto al moralismo –laico o religioso–, que promete la felicidad al hombre (en el más acá o en el más allá) en concepto de recompensa por un comportamiento virtuoso. El Evangelio no hace a uno más religioso de entrada; ante todo humaniza. No es un tratado de moral, sino una guía de vida que conduce a la alegría: «Os he dicho todo esto para que participéis de mi gozo, y vuestro gozo sea completo» (Jn 15,11).
Esto es lo que no cesa de recordar el papa Francisco en la mayoría de sus discursos, y es el tema central de su primera exhortación apostólica, La alegría del Evangelio:
El Evangelio invita ante todo a responder al Dios que nos ama y nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. ¡En ninguna circunstancia se ha de oscurecer esta invitación! Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación no resplandece con fuerza y no es atractiva, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes, y ahí radica el peor peligro que nos acecha. Porque no será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener «olor a Evangelio» 24.
El papa alude aquí a una desviación de la religión cristiana demasiado centrada en la norma moral. Dentro del catolicismo, esta tendencia moralizadora tomó cuerpo con el movimiento de la Contrarreforma en el siglo XVI. Frente a la violenta crítica de Lutero, que fustigaba las costumbres disolutas del clero, la Iglesia emprendió una recuperación moral saludable que, con el paso de los siglos, se volvió obsesiva. En el siglo XVII, la corriente jansenista, a semejanza de la corriente protestante, estaba obsesionada con la pureza moral y dejó huellas profundas en las conciencias. En el siglo XIX, la predicación católica casi siempre estaba centrada en el «odio al pecado» y el miedo al infierno. La educación católica que recibieron nuestros padres o nuestros abuelos todavía se focalizaba a menudo en la perfección moral y el miedo enfermizo al pecado, en especial el de la carne, desarrollando en mucha gente un sentimiento morboso de culpa.
Como ningún papa antes, Francisco destaca el carácter negativo de esta moralización de la fe, sobre todo esta focalización en las cuestiones sexuales:
Se prefiere hablar de la moral sexual, de todo lo que está ligado al sexo. Saber si se puede hacer esto o no se puede hacer. Saber si se es culpable o no. Haciendo esto relegamos el tesoro de Jesucristo vivo, el tesoro del Espíritu Santo en nuestros corazones, el tesoro de un proyecto de vida cristiana que tiene muchas otras implicaciones más allá de las cuestiones sexuales. Dejamos de lado una catequesis riquísima con los misterios de la fe, el Credo, y acabamos por ceñirnos a saber si hace falta organizar o no una marcha contra un proyecto de ley autorizando la utilización del preservativo 25.
Por el contrario, el papa insiste en la necesidad, para los pastores de la Iglesia –los obispos, los sacerdotes, los misioneros–, de concentrarse en su predicación en «lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario» 26.