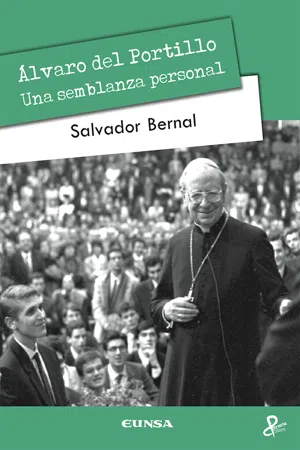![]()
7
Gracias a Dios
La última época en que conviví con don Álvaro fue durante el verano de 1993, centrada externamente en torno a las sucesivas operaciones de cataratas. Al regreso a Madrid, resumí mis impresiones con tres frases que repitió muchas veces: «gracias a Dios», «pues se ofrece y ya está», «qué se le va a hacer».
En buena medida, condensaban lo que venía contemplando año tras año, en un crescendo de sencillez y naturalidad: se manifestaba cada vez más humano y afectuoso, tal vez porque enfocaba todo sub specie aeternitatis, mantenía una continua presencia de Dios, y solo en Él y en su gloria pensaba. Sus palabras y sus gestos vertían al exterior los afanes y sentimientos de su alma: un completo abandono en las manos de Dios, mientras trabajaba con ahínco en su Presencia. Realmente, se cumplía lo que escribió Josemaría Escrivá de Balaguer en Surco, 801: «No existe corazón más humano que el de una criatura que rebosa sentido sobrenatural».
Alma sacerdotal
Hijo fiel de san Josemaría, aprendió enseguida a tener esa alma sacerdotal que promovió en todos –hombres y mujeres– hasta el último día de su vida en la tierra. Con mayor motivo, cuando llegó al presbiterado –sin perder la mentalidad laical–, vivió con la nítida convicción de que se había ordenado para servir, no para mandar: convirtió en servicio también su abundante trabajo de gobierno, con alma sacerdotal, con la conciencia de ser mediador entre Dios y los hombres.
Pude observar hasta qué punto se sentía instrumento, en los días que precedieron a la ordenación sacerdotal de miembros de la Obra el 1 de septiembre de 1991: era la primera vez que confería ese sacramento, después de su consagración episcopal.
El Opus Dei había sido erigido como Prelatura personal en 1982. Pasaron casi nueve años hasta el 6 de enero de 1991, en que Juan Pablo II confirió a don Álvaro la ordenación episcopal, algo bien conforme con la naturaleza jurisdiccional y jerárquica de la Prelatura. Con este motivo, resplandeció de nuevo su prudencia y humildad. No dejó de subrayar su alegría, teniendo en cuenta el bien de la Obra. Se advertía hasta en el uso de la tercera persona, al dar la noticia el 7 de diciembre de 1990: «Quería comunicaros que el Papa ha decidido nombrar Obispo al Prelado del Opus Dei: hoy, a las doce, se ha hecho pública la noticia. El Prelado recibirá el Sacramento del Orden en plenitud: habrá una nueva efusión del Espíritu Santo sobre la cabeza de la Obra y, por la Comunión de los Santos, de algún modo, sobre todo el Opus Dei».
Para dejar aún más clara su rectitud, eligió como lema de su escudo episcopal una de las frases que san Josemaría usaba para resumir la finalidad apostólica del Opus Dei: Regnare Christum volumus! (¡Queremos que reine Cristo!). Don Álvaro no pensaba en su persona, sino en el servicio a la Iglesia. Y su alma se iba continuamente a la fidelidad: al día siguiente de su ordenación, en el pontifical que celebró en la Basílica de San Eugenio, buena parte de su homilía consistió en un canto de acción de gracias a Dios, y también a Mons. Escrivá de Balaguer, con la convicción de que se habían cumplido las palabras de la Escritura: «Dios ha honrado al padre en los hijos» (Eclesiástico III, 3).
En agosto de 1991, poco antes de la ordenación de presbíteros, pidió a los que estábamos con él que invocásemos mucho al Espíritu Santo, para que su huella, su garra, se marcase en el alma de los nuevos sacerdotes, pero también en la suya, pues iba a ser el cauce de la efusión del Espíritu Santo. Llevaba muy dentro esa idea, porque, con diversas palabras, la repitió muchas veces aquellos días.
En 1976, tras un par de meses en Solavieya, me permití resumir así mis impresiones: había oído en infinidad de ocasiones que la piedad es lo primero, pero donde de veras lo había visto, hecho realidad día a día, era en don Álvaro, que anteponía el cumplimiento de las prácticas diarias de piedad a cualquier consideración o necesidad. Nunca le vi retrasar el rezo del rosario, o la oración de la tarde, aunque hubiera trabajos urgentes, que era preciso terminar a hora fija.
Se comprende que «gracias a Dios» sea la frase que más veces le he escuchado. Salía de sus labios con espontánea naturalidad, sin empalagos: al acabar la Misa o después de hacer la oración, al terminar un trabajo, tras un paseo o un rato de ejercicio, o cuando oía relatos apostólicos de los más variados rincones del mundo.
Siempre, presencia de Dios
La convivencia con don Álvaro se caracterizaba por una grande y normal naturalidad. Sin embargo, se traslucía su presencia de Dios, su espíritu de oración continua, su unidad de vida en toda circunstancia.
Muchas veces, se extasiaba al evocar la mirada de Jesucristo –mirada humana, pero también divina–, y animaba a hacerse una pregunta decisiva: «¿cómo sería la mirada de Jesús?». Había que buscar la respuesta en el Evangelio, donde Cristo da un ejemplo constante de cómo ver a Dios en todo: «En las criaturas: mirad los lirios del campo…, cómo los viste Dios (cfr. Evangelio de San Mateo VI, 29-30); en las situaciones más diversas, también en el dolor (cfr. Evangelio de San Juan IX, 1) y en la enfermedad o en la muerte de las personas queridas (cfr. San Juan XI, 4, 15 ss)».
A su lado, se podía advertir un eco de los ojos limpios y cariñosos del Señor. Y también instantes de lejanía, como si sus pupilas se dirigiesen hacia arriba, en busca de la verdadera perspectiva. Sucedía con rapidez, en un instante, como si tratase de encontrar una mota perdida entre las molduras del techo. Se le veía –repito: con naturalidad– embebido en Dios y en las cosas de Dios, al servicio de los demás.
Sin embargo, no dejaba de utilizar las oportunas industrias humanas para mantener o reforzar su presencia de Dios. A veces, proponía nuevas jaculatorias, como en un Círculo de formación en agosto de 1976: «Señor, que ponga más empeño en todo». En otras ocasiones, la conversación recaía sobre verdaderos recordatorios. Un día, don Javier Echevarría gastó una broma a don Florencio sobre su ya arcaico reloj de pulsera. Y don Álvaro aludió al que usaba, que mostraba no solo las fechas, sino el día de la semana; le servía –añadió con sencillez– para acordarse de las devociones tradicionales de cada día: «Hoy jueves –explicó mirando la esfera–, la Eucaristía…».
En Madrid, el 3 de septiembre de 1977, en una tertulia con gente joven, después de hablarles de fidelidad, sacó su agenda y leyó unas palabras que llevaba escritas: «Propósito de no hacer nunca nada porque me guste, sino porque me lo dicte el Amor. Que diga siempre que sí al Amor».
Sobre todo a partir de 1978, recomendaba vivamente un modo de aumentar la presencia de Dios durante el día –sin escrúpulos, con toda libertad–: elegir una jaculatoria a modo del santo y seña castrense. Así, en febrero de ese año, confiaba que, pocos días antes, su santo y seña era «la consideración tempus breve est! –el tiempo para amar es corto–, a la que respondía: ecce adsum!, aquí me tienes, Señor. Porque eso es el santo y seña: frases que se utilizan en la milicia, a las que responden los centinelas cuando reconocen la contraseña». Y explicaba: «Para nosotros, el santo puede ser la mirada llena de amor que dirigimos a una imagen de la Virgen; y la seña, la respuesta, una jaculatoria, un piropo encendido a Nuestra Madre, en el que manifestamos nuestro cariño, nuestra entrega… Lo que queráis. El caso es que pongáis empeño en aumentar la presencia de la Santísima Virgen en todas vuestras actividades».
Todo le llevaba y lo llevaba a Dios. Me impresionó su reacción ante la muerte de un miembro de la Obra en Irlanda el 1 de agosto de 1980. Ocurrió en un accidente ferroviario, justo el día en que llegó a Dublín. Le contaron que John, antes de salir de viaje, había servido el desayuno a su mujer, que guardaba cama, convaleciente aún de su último alumbramiento, y luego preparó los documentos con los que trabajaría en el tren. «Pienso –comentó un sacerdote– que murió trabajando». Seamus, que escuchaba el relato, agregó: «O rezando… que es lo mismo». Y don Álvaro precisó: «O descansando. El que trabaja tiene derecho al descanso, hijos míos. El descanso deber ser una consecuencia y una preparación para el trabajo. Descansar es una cosa buena y santa».
Su intensidad se advertía externamente: la antelación con que acudía al oratorio por las mañanas; la previsión de adelantar los tiempos de oración mental si algún viaje, salida o gestión, impedirían comenzarla en el momento habitual de la tarde; el no retrasarla, por urgentes que pudieran ser los asuntos o trabajos que debía terminar; el modo de recoger sentidos y potencias, para concentrarse en Dios sin distracciones; los comentarios durante el día que denotaban preparación o consecuencia de la meditación personal; la familiaridad con la vida de Jesucristo que se advertía en su predicación; en fin, el silencio durante la noche, desde el instante mismo en que terminaba el último rato de tertulia familiar.
Porque, al cabo, lo único que le importaba era llegar al Cielo: «Es la meta de todos nuestros anhelos, la dirección de todas nuestras pisadas, la luz que debe iluminar siempre nuestro caminar terreno».
La bendición de la Cruz
El 23 de marzo de 1994, un periodista preguntó a don Javier Echevarría qué cualidades de Mons. del Portillo subrayaría: «La paz, la naturalidad, el sentido sobrenatural, la capacidad de querer a los demás, la disponibilidad para servir a todos, la enorme capacidad de trabajo y, sobre todo, la decisión de estar siempre atento a lo que Dios le pedía, con la oración y la mortificación: nunca rehuía la mortificación, que es otro modo de rezar».
Aunque en otro nivel, me considero también testigo de su espíritu de sacrificio. Aparte de la prontitud con que cumplía el propio deber, incluso en momentos de enfermedad o cansancio, le he visto practicar pequeñas mortificaciones, que suelen pasar inadvertidas: sentarse sin cruzar las piernas, estar un rato sin apoyarse en el respaldo, retrasar la bebida en momentos de evidente calor; aunque no era fácil descubrirlo, por la elegancia y naturalidad con que actuaba, también cuando se ocupaba de hacer la vida grata a los demás.
Por lo demás, no sabía cómo explicar su sobriedad en las comidas, hasta que caí en la cuenta que podía utilizar sus propias palabras, referidas a san Josemaría, en Entrevista sobre el Fundador del Opus Dei. Realmente, era muy austero, de acuerdo con la dieta prescrita por los médicos, aunque se preocupaba de que los demás tomásemos lo necesario.
Pude observar su devoción a la Santa Cruz el 2 de agosto de 1977, con motivo de una visita a Santo Toribio de Liébana: se le veía conmovido con la oración ante el lignum Crucis, que dirigió con piedad un religioso, así como durante la adoración y beso de la reliquia. Al terminar, recordó que don Carmelo Ballester, cuando era obispo de León, regaló al Fundador de la Obra un trozo de ese lignum Crucis venerado en Liébana. Lo tenía siempre sobre su pecho, y ahora lo llevaba él, que le había sucedido también en esto.
Alentó siempre a los miembros del Opus Dei a abrazar la Cruz, las dificultades, las contradicciones, que veía –cuando Dios las permitía– como prueba de estar en el buen camino. Con palabras de san Josemaría, recordaba que Dios nos bendice con la Cruz.
Alma de Eucaristía
Se metía a fondo en lo que consideraba «prodigio inefable que la Omnipotencia de Dios renueva cada día». Su atención y pausa al celebrar denotaban que saboreaba el valor infinito del Sacrificio Eucarístico. Nunca tenía prisa, ni siquiera cuando celebraba Misa más temprano de lo habitual, porque comenzaba un largo viaje. Cuidaba delicada y amorosamente cada uno de los detalles señalados por las rúbricas litúrgicas o por la piedad sacerdotal, como la inclinación de cabeza cuando se nombraba al Señor o a la Virgen. Se notaba que vivía a fondo las cuatro cuentas de la Misa: adoración y gratitud, desagravio y súplica.
Por encima de todo, me impresionaba personalmente su intensidad cuando llegaba la Consagración: la pronunciación pausada, sencilla y solemne a la vez, de las palabras; la elevación del Cuerpo y de la Sangre, con la mirada fija en las Especies Eucarísticas, mientras alargaba al máximo los brazos, como si quisiera mostrar físicamente la unión del cielo y de la tierra en ese momento inefable; la detenida genuflexión, según el antiguo consejo practicado por san Josemaría.
Y, al final ...