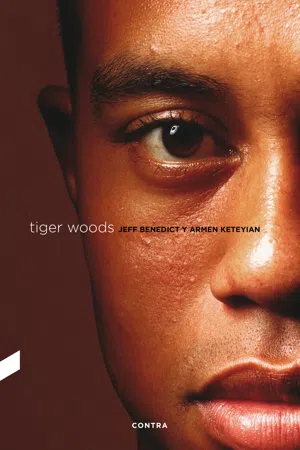CAPÍTULO UNO
EL FINAL
Descalzo y aturdido, el deportista más poderoso del planeta se había encerrado en un cuarto de baño. Durante años, como un escapista, había sido capaz de ocultar las huellas de su vida privada. Aquella vez no. Finalmente, su mujer le había descubierto. Pero había muchas cosas que no sabía, muchas cosas que nadie sabía. Eran cerca de las dos de la madrugada del viernes 27 de noviembre de 2009, el día después de Acción de Gracias. Con la mente probablemente embotada por efecto de los medicamentos recetados, era imposible que aquel hombre tan obsesionado con la privacidad previera que su próximo movimiento iba a destrozar su imagen perfecta y le iba a hacer caer en la desgracia más profunda de la historia del deporte moderno. Tiger Woods abrió la puerta y huyó.
Dos días antes, el National Enquirer, que le había estado siguiendo de cerca durante meses, había publicado una bomba —«El escándalo de infidelidad de Tiger Woods»— con fotografías de una despampanante azafata de treinta y cuatro años de un club nocturno de Nueva York llamada Rachel Uchitel. El tabloide acusaba a Tiger Woods de haber mantenido un tórrido encuentro con Uchitel la semana anterior en Melbourne, durante el Australian Masters. Woods, que insistía en que se trataba de otra mentira, llegó incluso a poner a su mujer al teléfono con Uchitel, pero, después de treinta intensos minutos, Elin seguía sin creerse la historia de su marido. Tal vez fuera rubia y guapa, pero de tonta no tenía un pelo. La tarde de Acción de Gracias, cuando Tiger volvió a casa después de jugar a las cartas con algunos chicos en el club de su urbanización privada de Isleworth, a las afueras de Orlando, Elin esperó a que se tomara un Ambien y se quedara dormido. Bastante después de medianoche, cogió el móvil de Tiger y empezó a investigar. Bastó un mensaje de su marido a un misterioso destinatario para que su corazón se partiera en dos: «Eres la única persona a la que he amado».
Elin se quedó mirando aquellas palabras y, entonces, desde el móvil de Tiger, envió un mensaje a la persona desconocida. «Te echo de menos —escribió—. ¿Cuándo volvemos a vernos?»
A los pocos segundos, llegó una respuesta que manifestaba sorpresa de que Tiger siguiera despierto.
Elin marcó el número. Le respondió la misma voz ronca de mujer que el día anterior le había declarado su inocencia. ¡Uchitel!
—Lo sabía —gritó Elin—. ¡Es que lo sabía!
—Mierda —dijo Uchitel.
Los gritos de Elin no tardaron en despertar a Woods. A trompicones por el aturdimiento, salió de la cama, cogió su móvil y se metió en el cuarto de baño. «Lo sabe», le escribió a Uchitel.
Pero a quien Woods temía de verdad no era a la mujer que había al otro lado de la puerta. La había estado engañando durante años con decenas de mujeres, alimentando un apetito sexual insaciable que había desembocado en una adicción incontrolable. No. La única mujer a la que en realidad había temido era la que se encontraba durmiendo en una habitación de invitados en otra parte de la mansión: su madre, que había venido de visita para celebrar Acción de Gracias. Kultida Woods, viuda desde hacía más de tres años, había tenido que tragarse un matrimonio en ocasiones humillante en el que había habido agresiones verbales, desatención y adulterio. Tiger idolatraba a su padre, pero no podía soportar que hubiera roto el corazón de su madre. Kultida nunca se divorció de Earl por Tiger. Prefirió preservar el nombre de la familia y dedicar su vida a criar a su único hijo para que llegara a ser un campeón. La reputación y Tiger: a Kultida no le importaba nada más.
Cuando Tiger era pequeño, su madre dictó una ley: «Nunca jamás arruinarás mi reputación como madre —le dijo—, o te atizaré».
De niño, el miedo a su represalia había mantenido a Tiger a raya. Ahora que era un hombre, nada le aterraba más que la idea de que su madre descubriera que había seguido los pasos de su padre. No podría mirarla a la cara.
Woods salió de la casa. En la calle, la temperatura era de cinco grados y él llevaba solo un pantalón corto y una camiseta. Según se cuenta, Elin lo persiguió con un palo de golf en la mano. Tratando de escapar, Tiger subió rápidamente a su Cadillac Escalade y lo sacó del aparcamiento a toda prisa. Inmediatamente después, saltó un bordillo de hormigón y se metió en una mediana encespedada. Giró bruscamente hacia la izquierda, atravesó Deacon Circle, saltó otro bordillo, pasó rozando una hilera de setos, volvió a cruzar la calle con otro viraje brusco y chocó con una boca de incendios justo antes de estamparse contra un árbol del jardín de los vecinos de al lado. Elin hizo añicos las ventanas de los asientos de detrás del conductor y el copiloto con el palo.
Kimberly Harris se despertó con el sonido producido por las explosiones del motor. Al asomarse a la ventana, vio un todoterreno al final de su entrada. La parte frontal estaba aplastada contra un árbol, y el único faro indemne alumbraba la casa. Preocupada, despertó a su hermano de veintisiete años, Jarius Adams. «No sé quién hay ahí fuera —le dijo—, pero será mejor que salgas a ver qué pasa.»
Adams salió con precaución por la puerta delantera, intentando procesar lo que estaba viendo. Woods estaba tirado boca arriba en la acera. No llevaba zapatos, había perdido el conocimiento y le sangraba la boca. Había cristales rotos esparcidos por la entrada y un palo de golf torcido junto al vehículo. Elin daba vueltas alrededor de su marido y gimoteaba.
—Tiger —susurró, sacudiéndole suavemente los hombros—. ¿Estás bien, Tiger?
Adams se agachó y vio que Tiger estaba dormido, roncando. Tenía el labio roto. Sus dientes estaban manchados de sangre.
—Ayúdame, por favor —dijo Elin—. No llevo el móvil. ¿Puedes llamar a alguien?
Adams corrió hacia su casa y le gritó a su hermana que cogiera mantas y almohadas. «Tiger está inconsciente», le explicó.
Luego volvió a salir corriendo y llamó a urgencias.
TELEFONISTA: Servicio de emergencias. ¿Qué ha pasado?
ADAMS: Necesito una ambulancia urgente. Delante de mi casa hay una persona inconsciente.
TELEFONISTA: ¿Se trata de un accidente de coche, señor?
ADAMS: Sí.
TELEFONISTA: De acuerdo. ¿Hay alguien atrapado en el interior del vehículo?
ADAMS: No, está en el suelo.
TELEFONISTA: Señor, el servicio médico está a la escucha, ¿de acuerdo?
ADAMS: Tengo un vecino… ha chocado contra un árbol. Hemos salido solo para ver qué pasaba. Le estoy viendo y está tirado en el suelo.
TELEFONISTA: ¿Puede ver si respira?
ADAMS: No, ahora mismo no sabría decirle.
De repente, Kultida Woods salió de la casa de Tiger y corrió hacia la escena del accidente.
—¿Qué ha pasado? —gritó.
—Eso intentamos averiguar —le explicó Adams—. Ahora mismo estoy hablando con la policía.
Kultida se volvió hacia Elin con lágrimas en los ojos. Poco después, oyeron una sirena y vieron aproximarse unas luces azules. Un coche del Departamento de Policía de Windermere se detuvo, seguido de una ambulancia, un sheriff y un agente de tráfico de Florida. Los paramédicos midieron las constantes vitales de Tiger y comprobaron que no hubiera sufrido una parálisis, intentando generar movimiento mediante la estimulación de su pie izquierdo. Tiger abrió los ojos entre gemidos, pero enseguida se le pusieron en blanco al movérsele las pupilas hacia arriba con los párpados todavía abiertos.
Cuando los paramédicos alzaron la camilla de Tiger para meterla en la ambulancia y se marcharon a toda velocidad, la pregunta de Kultida quedó en el aire: «¿Qué ha pasado?». ¿Por qué había huido Tiger Woods de su casa en mitad de la noche? Y ¿cómo había acabado el deportista más célebre de nuestro tiempo tirado en la acera medio muerto? En cuestión de días, el mundo entero haría preguntas mucho más inquietantes. Las respuestas, al igual que el personaje, resultaron ser complejas. Cuando uno sigue un rastro sobre un camino muy sinuoso, lo mejor es empezar por el principio.
CAPÍTULO DOS ASUNTOS FAMILIARES
El 14 de septiembre de 1981, a los cinco años, Tiger Woods entró en un aula de parvulario de la Cerritos Elementary School que había sido cuidadosamente decorada para que los niños se sintieran cómodos. Era el primer día de clase. En un par de pizarras de corcho había colgadas fotografías de animales y plantas. En una pared había también dibujos coloreados a mano: uno con nubes blancas y esponjosas sobre un cielo azul y otro con un sol amarillo y radiante que emitía sus rayos. Encima de la pizarra había números y las letras del abecedario. Pero nada de todo eso disminuía la sensación de Tiger de sentirse diferente al resto de los niños. Completamente diferente. En lugar de sus juguetes, su posesión más preciada era un juego de palos de golf hechos a medida. Dejando de lado a sus padres, su mejor amigo era su entrenador de golf, un hombre bigotudo de treinta y dos años llamado Rudy. Tiger ya había hecho algunas apariciones en la televisión nacional, había jugado delante de millones de personas y se había codeado con Bob Hope, Jimmy Stewart y Frank Tarkenton. Su swing era tan suave que parecía un profesional en un cuerpo en miniatura. Había llegado a firmar autógrafos, escribiendo «TIGER» en mayúsculas, puesto que todavía no había aprendido a escribir en letra ligada. También era un genio con los números. Su madre le había enseñado a sumar y restar cuando tenía dos años. A los tres, le enseñó las tablas de multiplicar. Practicaba cada día, una y otra vez. Cuanto más le machacaba su madre, más afición cogía por los números. Su nivel en matemáticas era el de un niño de tercer curso. Sin embargo, nadie en su clase de la guardería sabía nada de todo eso. Ni siquiera su profesora.
Tiger tomó asiento en silencio junto con otros treinta párvulos. Solo tres cosas lo diferenciaban del resto: su piel era algo más oscura, era increíblemente tímido y tenía un nombre muy peculiar: Eldrick. No obstante, cuando la profesora de parvulario, Maureen Decker, puso una canción para ayudar a los niños a presentarse el primer día de clase, él dijo que se llamaba Tiger. Se pasó el resto de la clase resistiéndose a los amables intentos de Decker de hacerlo hablar. No fue hasta que terminó el horario lectivo que se acercó cautelosamente a su profesora y le dio un tirón para llamar su atención.
—No me llames Eldrick —dijo tartamudeando—. Llámame Tiger.
Kultida Woods le dio esas mismas instrucciones: debía dirigirse a su hijo por su apodo, no por su nombre.
Tiger vivía a ciento cincuenta metros de la escuela. Su madre le acompañaba cada mañana y lo iba a recoger todas las tardes. Luego le llevaba a un campo de golf cercano, en el que practicaba. Decker no tardó en darse cuenta de que Tiger tenía una rutina inusualmente estructurada que le dejaba poco o ningún tiempo para interactuar con el resto de los niños fuera de la escuela. Académicamente estaba muy por delante de sus compañeros de clase, especialmente en todo lo que tuviera que ver con números. Para tener cinco años, también era insólitamente disciplinado. Pero apenas hablaba y en el patio parecía perdido, como con miedo de jugar con los demás.
Cuando creció, Tiger recordó su infancia y el hecho de haberla dedicado exclusivamente al golf. En unos DVD ...