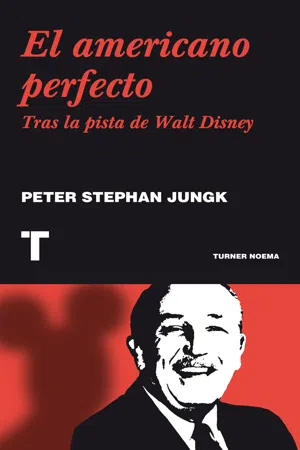
eBook - ePub
El americano perfecto
Tras la pista de Walt Disney
- 204 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
"A él dedico mi pensamiento cuando no puedo dormir por las noches. Desde que apareció en mi despacho y me notificó el despido, me desvelo muy a menudo. Echo la vista atrás y contemplo la historia de su vida, como si me fuera más próxima y familiar que la mía propia. Treinta años después de nuestro último encuentro, le sigo dedicando mi primer pensamiento cuando me levanto y el último cuando me voy a la cama".
El narrador tiene una obsesión: el hombre que le contrató y luego le despidió arbitrariamente. Todo lo que haga ese hombre, cada uno de sus pequeños gestos y gustos, sus manías y sus relaciones, le interesa. Quiere saber dónde jugaba de pequeño, cuál es su comida favorita, qué le cuenta a su médico.
Paso a paso, siguiendo la pista de ese hombre, nos narra una biografía (¿ficticia?),el retrato de un personaje que se dice ante el espejo: "Soy un líder, soy un pionero, soy uno de los grandes hombres de mi época". Un hombre que quizá sea Walt Disney.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a El americano perfecto de Peter Stephan Jungk, Cristina Núñez Pereira en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
ISBN del libro electrónico
9788415427681Edición
1IV
A él dedico mi pensamiento cuando no puedo dormir por las noches. Desde que apareció en mi despacho y me notificó el despido, me desvelo muy a menudo. Con frecuencia me paso una hora mirando la oscuridad, escudriñando la nada; en ocasiones, transcurren así dos y tres horas antes de que pueda conciliar el sueño de nuevo. Acompaño mis pensamientos con frases que intercambiamos, con situaciones en las que nos vimos envueltos, con respuestas que no me atreví a darle cuando trabajaba para él y cuando ya no lo hacía. Echo la vista atrás y contemplo la historia de su vida, como si me fuera más próxima y familiar que la de la mía propia. Incluso ahora, treinta años después de nuestro último encuentro, le sigo dedicando mi primer pensamiento cuando me levanto al amanecer y el último cuando me voy a la cama por la noche.
Hace algunas semanas, cuando me propuse dar forma a lo vivido, no sabía si saldría una elegía, un libelo difamatorio o una epopeya. Quería intentar, eso era lo único que estaba claro, describir lo que me había sucedido desde el decimonoveno año de mi vida, desde nuestro primer encuentro.
Yo nací en Viena, el viernes 9 de octubre de 1936. Mi padre, Egon Philipp Dantine, que trabajaba desde joven en el ramo textil, se hizo cargo en 1929 de una fábrica de camisas en Tirol. De joven tenía la ambición de convertirse en violinista, un deseo de su madre que su padre, no obstante, frustró. También yo aprendí de pequeño a tocar el violín, aunque no llegué muy lejos, para gran desencanto de mis padres.
Mi madre, Mathilde Juhasz, era actriz. Sus padres eran de Hungría y, con el cambio de siglo, se habían establecido en el barrio vienés de Inzersdorf, donde mi madre vino al mundo. En los primeros años treinta, se hizo un nombre, actuó junto a Käthe Gold y Paula Wessely e interpretó a Shakespeare, Chéjov, Hauptmann, Ibsen y Strindberg. Ciertos críticos de los periódicos austríacos de entreguerras consideraban a mi madre una de las favoritas del público. Marika, mi hermana, unos doce años mayor que yo, se quedó en Austria con los abuelos –los padres de mi madre– cuando mi padre, mi madre y yo emigramos a los Estados Unidos. Lamentablemente, tras la guerra apenas mantuve contacto con ella; después de 1945, no la he visto más de cuatro o cinco veces: en Viena, en Grundlsee y en Los Ángeles. No hace mucho que falleció.
En 1938, en pleno verano, nos establecimos en Boston. Un año y medio después, nos mudamos a Los Ángeles, donde mi padre consiguió en poco tiempo fundar una empresa de éxito: Phil’s Dry Cleaners, una cadena de tintorerías, que poco a poco se fue consolidando por todo el sur de California. Con nuestra estancia en los Estados Unidos, la carrera de mi madre llegó a su fin, situación a la que ella no pudo resignarse. Bien es cierto que apareció en una película del año 1943, junto a Edward G. Robinson; hacía el papel de una florista europea que exclamaba: “Roses! Beautiful red roses!”. Y “¡solo con dos tomas!”, como ella repetiría hasta su muerte; pero fue la única excepción. Después, realizó veladas de lectura de poesía en alemán en Pasadena, Glendale y Palm Springs, aunque estas actuaciones, como es natural, no la colmaban. Estoy seguro de que el hecho de que enfermase tan joven tiene que ver con la pérdida de sus posibilidades profesionales. Su vida quedó sin realizar o, en todo caso, ahora en perspectiva, así me lo parece.
Siempre me han contado que mis grandes dotes artísticas se manifestaron muy pronto. Con cinco años ya dibujaba en perspectiva; dibujaba a diario, elaboraba caricaturas de mis padres, de la niñera, de los profesores, de mis compañeros del jardín de infancia y más tarde de mis amigos del colegio. Uno de mis trabajos más logrados de todos los tiempos –aún lo conservo– representa el maletero abierto de nuestro Oldsmobile de color rojo cereza, abarrotado de bolsas de viaje y objetos personales sueltos. Papá había comprado una casita en Laguna Beach, a medio camino entre Los Ángeles y San Diego y recuerdo –entonces tenía seis o siete años– haber retratado en acuarela la arena, las rocas, las casitas, las olas del Pacífico y el terreno montañoso de alrededor.
Leía muchísimo. Como me crié de forma bilingüe, las obras de los escritores de habla alemana del exilio, a quienes mi padre valoraba mucho, me resultaban accesibles. Me convertí en lector apasionado de una de las muchas novelas que conocí de joven: el Doctor Faustus de Thomas Mann.
Apenas terminé la secundaria, yo quería –igual que Adrian Leverkühn, que sentía que había nacido para compositor– dedicarme a la pintura o al dibujo; en todo caso, no estudiar en la universidad bajo ningún concepto. Mi padre intentó hacerme cambiar de opinión. Cuanto más resueltamente me instaba a que siguiera con los estudios, más me inclinaba yo por la profesión de artista. De un supermercado en North Hollywood recibí el encargo de realizar una cuña publicitaria. La oportunidad me había llegado a través de mi madre, que conocía al gerente. Y aunque yo nunca había hecho nada semejante, me las apañé para rodar una breve película de dibujos animados con una cámara prestada. Nadie, me gustaría remarcar esto, nadie me ayudó. El resultado, una especie de danza fantástica de distintas variedades de fruta, verdura y carne, de panes, pasteles y botellas de agua mineral, fue tan bueno que otras empresas me encargaron más anuncios publicitarios.
Tenía diecinueve años cuando me presenté en los estudios de Burbank, en la South Buena Vista Street, esquina con Alameda. En el sur de California, en el otoño de 1955, hubo una gran ola de calor; el termómetro marcaba más de cuarenta grados a la sombra durante todo el día. En las soleadas dependencias de los estudios, sin embargo, la temperatura no pasaba de los veintidós grados, gracias a un sistema de aire acondicionado instalado ya en 1940; en cuanto entrabas en el edificio, te sentías a gusto al instante, tan a gusto como en el paraíso.
Yo iba a presentar una carpeta con los dibujos y acuarelas que consideraba más importantes y llevaba dos de mis trabajos para publicidad. Puse empeño en conseguir trabajo como artista de dibujos animados porque mi padre me exigió que, ya que no quería estudiar, al menos dedicara mi inmenso talento para el dibujo a ganar dinero; los anuncios publicitarios por sí solos, a la larga, demostrarían no ser lo bastante lucrativos. En todo caso no contaba con que me admitiesen, pero me contrataron de inmediato. La primera película que vi en mi vida fue Blancanieves, una cinta de ese estudio. Aunque solo tenía cinco años y medio cuando la vi en Sunset Strip, en un pequeño cine en la esquina de Doheny Drive, en compañía de mi madre, me produjo la impresión de que todo era posible. Cualquier sueño podía hacerse realidad. El cosmos se me antojaba un campo de juegos. Creía que tenía el infinito a mis pies.
Ward Kimball, uno de los dibujantes más notables y atrevidos de los que entonces trabajaban para Disney, me dio empleo en noviembre de 1955. Cuando pregunté por Walt, me hizo saber que, casi con toda seguridad, me lo iba a encontrar enseguida. Pasaron, sin embargo, tres o cuatro semanas antes de que llegase a verlo. Parecía de mal humor y reaccionó con descortesía cuando me presenté con estas palabras: “Una de sus películas me cambió la vida”. “Se refiere usted a Blancanieves, muy original”, respondió. Y siguió andando por el pasillo, que olía perennemente a linóleo y pintura fresca, sin dedicarme ni una mirada. Ya en este primer encuentro, experimenté una mezcla de sentimientos, que, décadas después, todavía me embarga cuando pienso en él: dicha y hostilidad, reverencia, veneración e ira.
Meses después, estábamos esperando en la cola del autoservicio de la cafetería del estudio la comida de mediodía. Él sabía que yo había comenzado hacía poco con los primeros esbozos para la película de La bella Durmiente. Se volvió hacia mí repentinamente y observó: “La fuente de toda creación y originalidad, Bill, es la insatisfacción”. En ese momento sentí que aquellas palabras eran dignas de destacarse y desde entonces han estado grabadas en mi memoria como un canto de sirenas.
Mi despido en el año 1959, cuatro años después de que se me hubiera hecho un contrato, lo viví como una sacudida profunda en todo mi ser. Tenía veintitrés años. No negaré, que aún hoy, cuando escribo estas líneas, experimento el dolor con la misma intensidad que entonces, cuando Walt apareció en mi despacho, con una ceja arqueada y la otra fruncida, y me anunció que estaba despedido. Después de eso pasé mucho tiempo sin un trabajo satisfactorio y, al mismo tiempo, planeando a diario mi venganza. Tuvieron que pasar siete años hasta que reuní el valor necesario para pasar a la acción.
También la madrugada de ese día, que por fin había llegado, Walt tuvo aquel sueño recurrente que lo torturaba desde hacía años, el sueño de que avanzaba penosamente por las calles de Kansas City cubiertas de nieve. A las tres y media de la madrugada se levantó. Debido al intenso frío, no sentía los dedos de las manos ni los de los pies: incluso los domingos, el muchacho de nueve años recién llegado de Marceline, repartía el Kansas City Star de puerta en puerta. Su padre no le pagaba ni un céntimo por ello. Walt corría de porche en porche. No debía dejar el periódico en la acera, delante de las puertas, sino que tenía que colocarlos bajo el felpudo, así se lo había ordenado su padre, para que los periódicos estuvieran protegidos del viento y de la nieve. En ocasiones, los montones de nieve le llegaban a la barbilla, no solo en el sueño, sino también, invierno tras invierno, en la realidad. Finalmente, llegaba a Cliff Drive, donde podía entrar en calor brevemente en las escaleras del bloque de apartamentos. Se sentaba sobre un escalón y se dormía, como mucho, como muchísimo, un minuto. Y entonces, lo asaltaba el miedo terrible –con el que soñaría hasta el final de sus días– de que su padre lo iba a moler a palos, como en verdad ya había hecho con bastante frecuencia, cuando se enterase de que su hijo menor había echado una cabezada durante sus rondas de reparto, o cuando descubriese que Walter había olvidado a tal suscriptor o a tal otro durante la ronda. Elias le pegó hasta que tuvo diecisiete años.
En los días de verano, algunas veces había en los porches que Walt cruzaba mientras repartía los periódicos, juguetes de niños que habían dejado ahí por la noche. Durante unos segundos, tomaba en sus manos los osos de trapo, las locomotoras y los coches de hojalata; jugaba sin hacer ruido con bloques de construcción de madera y con muñecas hechas jirones, cuyos ojos de cristal diminutos les colgaban de la cara. Y entonces, lentamente, salía el sol. “Durante el puto invierno, oscuro como boca de lobo, el sol solo aparecía cuando yo estaba sentado en clase –nos contó a un grupo de animadores mientras preparábamos una escena de La bella durmiente, que tenía que estar terminada esa noche–. Muchas veces me dormía en clase, de tan cansado como estaba por haber madrugado”.
*
Era domingo, 9 de octubre de 1966, cuando mi hijo primogénito, Jonathan, y yo visitamos a Walt en su casa de Holmby Hills, en el 335 de Carolwood Drive. Si no me equivoco, Lillian había ido al supermercado. Burt, el mayordomo, y Jenny, la limpiadora australiana, tenían el día libre. El señor de la casa había emprendido –como a menudo hacía, como le encantaba hacer– las labores de reparación de su locomotora. En una mano llevaba una linterna; en la otra, unas tenazas. Todavía puedo ver ante mí su camisa hawaiana de manga corta y los anchos pantalones grises de poliéster. Calzaba sus botas vaqueras favoritas y una visera de rayas azules y blancas. Era un día especialmente caluroso y asfixiante, ya a primeras horas de la mañana. El aire olía a una mezcla inconfundible de azahar y brisa marina, típica de Los Ángeles.
La locomotora, una Central Pacific número 173 del año 1881, construida a escala uno a ocho, así como los tres vagones que le correspondían, se había quedado paralizada al lado de la estrecha vía férrea tras un descarrilamiento. A Walt le gustaban esas mañanas sin Lillian, aunque en su presencia actuaba como si quisiera pasar el día entero a solas con ella, pero no era cierto, hacía mucho tiempo que no era cierto. En realidad, disfrutaba de la soledad, de los trabajos manuales con el ferrocarril que atravesaba su jardín, que era semejante a un parque. Y es que ¿cuándo tenía él tiempo para sí mismo? Los domingos, es decir, muy poco. Solo los domingos y los días de fiesta, todos los demás días del año los pasaba en el estudio de Burbank.
–No puedo quejarme, al contrario, no hay mayor felicidad que el trabajo ininterrumpido –solía decir–. Quien quiera crear un mundo, al menos debe ocupar en ello dieciséis de las veinticuatro horas del día, si no más; en ocasiones, muchas más. Y yo he creado un mundo. A menudo me preguntan: ‘¿Nos cuenta el secreto de su éxito? ¿Cómo podemos hacer realidad nuestros sueños?’. Mi respuesta siempre es la misma: trabajando. Las ganas de trabajar, por supuesto, no bastan por sí solas, señores: la confianza en uno mismo es el ingrediente más importante del éxito.
Los raíles de su ferrocarril discurrían sobre pequeños puentes y viaductos, a través de túneles y pasos subterráneos, al lado de los altos eucaliptos y junto a un granero rojo, que yo identifiqué como aquel del que la señora Murray me había hablado en Marceline. Servía de taller de reparaciones y de cobertizo para las locomotoras; también se encontraba allí la central de distribución eléctrica de toda la red ferroviaria. Además, había una pequeña estación, con un cartel diseñado por uno de sus dibujantes favoritos, Ollie Johnston, que decía: Holmby Hills. Por regla general, Walt se sentaba sobre la locomotora, sobre su Lilly Belle y, cuando tenía invitados, estos podían acomodarse tras él, sobre el pequeño ténder o sobre los vagones de pasajeros.
Walt y Lillian se peleaban casi todos los días por la Carolwood-Pacific-Railroad; a ella nunca le había gustado el capricho de su marido y tampoco ayudaba que le hubiera dado a la locomotora el nombre de Lilly Belle, al contrario. Walt había hecho ochocientos metros de excavaciones por el parque y cambios radicales e intervenciones que no habían sido del agrado de Lillian. Cuando él, a pesar de las protestas de su esposa, comenzó con los viajes de tren por el jardín, ella pensó que la cosa no iba a durar mucho. Pero el hobby le duró veinte años. “Tú ya tienes tu parque en Anaheim –se lamentaba ella–, desde el verano de 1955, ahí puedes viajar en tren todo lo que te venga en gana, ¿por qué tengo yo que soportar en mi casa el hollín y el ruido y el humo?”.
No sirvió de nada.
Walt planeaba con creciente alborozo excesos de velocidad, choques, descarrilamientos. Al fin y al cabo, aparte de encontrarse con Hazel George en la sala de la risa, reparar su ferrocarril era para él la mejor manera de relajarse. Incluso había construido el interior de los vagones con gran realismo; sobre las mesas diminutas del vagón restaurante se extendían los periódicos; si se miraba por la ventana, se podían descifrar los titulares de tamaño milimétrico: “El zar Alejandro II cae víctima de un complot de asesinato de los revolucionarios socialistas”. Y pequeños platos y cubiertos encantadores, costillas de cordero del tamaño de sellos y judías delgadas como cerillas. ¡Y vasos, botellas y diminutos corchos de botellas de champán!
No era el champán su bebida favorita, sino el whisky. Disfrutaba su textura suave y humeante, al tiempo que ardiente, y estoy seguro de que, en los últimos años de su vida, bebió más cantidad de whisky, bourbon y scotch que de ninguna otra bebida. Que el whisky fuera irlandés, escocés, canadiense o estadounidense, le daba igual; para encontrar el equilibrio de su alma le bastaba con sentir ese dulce mordisco en el paladar y por la lengua, esa quemazón en la faringe. El primer trago de alcohol lo disfrutó con dieciséis años, al abandonar la casa de sus padres. Encontró un trabajo como vendedor, despachando café, sándwiches y refrescos en el expreso de Santa Fe, a lo largo de las ocho horas que duraba el viaje en cada sentido: trabajaba dieciséis horas al día en el tramo entre Kansas City y Chicago. “¡Viajar en tren… vaya sensación de libertad incomparable; te ensancha el pecho y te hace extremadamente feliz—declaró medio año antes de su muerte a un reportero del diario japonés Yomyuri Shimbun—. Y cuando el trazado del tren pasaba por Marceline, yo, por supuesto, me asomaba por la ventanilla, para ver las casas, los prados y las colinas de alrededor. A menudo me parecía que había visto un perro que conocía de antes, o una vaca, o un buey, o reconocía una cerda desde el tren que pasaba tronando. Una vez, tuvo que ser en el año 1917, experimenté tal sentimiento de nostalgia que me bajé en Marceline, pasé la noche en casa de los padres de mi amigo Clem Flickinger y no continué el viaje hasta el día siguiente. Claro que estuve a punto de perder el trabajo. Otras veces hacía otros trayectos, en ocasiones iba hasta Pueblo, en Colorado, y pasaba la noche en un hotelito cutre antes de regresar a Kansas City. Las habitaciones tenían el suelo inclinado, olía a comida revenida, las cucarachas se deslizaban por las paredes, los ratones corrían bajo las lamas del parqué y yo me sentía tan feliz como nunca desde mi primera infancia”.
En uno de estos hoteles, supongo que un hotel con servicio de prostitución, probó su primer trago de whisky; nunca se supo que le había robado el whisky al cocinero del vagón restaurante del expreso de Santa Fe, que siempre llevaba consigo una petaquita. Durante este viaje también se fumó su primer cigarrillo, en los aseos del tren. Las ganas de dar chupadas a un cigarrillo (sin tragarse el humo) ya le habían asaltado días atrás y lo acompañarían el resto de su vida. En 1964, el Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos hizo pública una advertencia: ya se podía decir con completa seguridad lo que se suponía desde tiempo atrás, que fumar podía causar cáncer de pulmón. Durante décadas, lo que Walt Disney fumaba con más agrado eran cigarrillos Lucky Strike sin filtro y, en los últimos años, Gitanes franceses también sin filtro, uno tras otro. “Nadie que yo conozca ha chamuscado tantos muebles, alfombras y prendas de ropa como mi marido”, se quejaba Lillian.
Por supuesto, la enfermedad que acabó aniquilándolo tenía que ver con que fumaba como un carretero, aun cuando él insistió hasta el último suspiro –al menos eso dice Hazel George– en que la causa principal de su súbita decadencia fue mi visita del 9 de octubre de 1966. “Bill vino como un gato –repetiría muchas veces–, ¡ay!, con lo que odio yo los gatos. Son seres escurridizos y falsos, con esa forma de aparecer repentinamente por la espalda, con su hipocresía desleal. Me quitó varios años de vida”.
Según Walt, ...
Índice
- Cubierta
- Portadilla
- Créditos
- Índice
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- Nota al píe