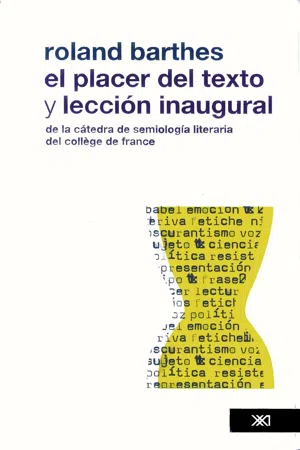
eBook - ePub
El placer del texto
Lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística del Collége de France, pronunciada el 7 de enero de 1977
- 116 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El placer del texto
Lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística del Collége de France, pronunciada el 7 de enero de 1977
Descripción del libro
Placer del texto, goce de la lectura. No es el crítico ni el semiólogo el que se expresa en esta obra, sino el escritor y el lector.Tomándose como sujeto de experiencia, Roland Barthes examina los efectos de la escritura sobre aquel que recorre el texto. Primer trabajo del Barthes "tardío", El placer del texto revolucionó la crítica literaria, sorprendiendo tanto a las perspectivas conservadoras como a las radicales.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a El placer del texto de Roland Barthes en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Teoría de la crítica literaria. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Teoría de la crítica literariaEl placer del texto
La única pasión de mi vida ha sido el miedo.
HOBBES
HOBBES
El placer del texto: tal es el “simulador”* de Bacon, quien puede decir: nunca excusarse, nunca explicarse. Nunca niega nada: “Desviaré mi mirada, ésta será en adelante mi única negación”.
Ficción de un individuo (algún M. Teste al revés) que aboliría en sí mismo las barreras, las clases, las exclusiones, no por sincretismo sino por simple desembarazo de ese viejo espectro: la contradicción lógica; que mezclaría todos los lenguajes aunque fuesen considerados incompatibles; que soportaría mudo todas las acusaciones de ilogicismo, de infidelidad; que permanecería impasible delante de la ironía socrática (obligar al otro al supremo oprobio: contradecirse) y el terror legal (¡cuántas pruebas penales fundadas en una psicología de la unidad!). Este hombre sería la abyección de nuestra sociedad: los tribunales, la escuela, el manicomio, la conversación harían de él un extranjero: ¿quién sería capaz de soportar la contradicción sin vergüenza? Sin embargo este contra-héroe existe: es el lector del texto en el momento en que toma su placer. En ese momento el viejo mito bíblico cambia de sentido, la confusión de lenguas deja de ser un castigo, el sujeto accede al goce por la cohabitación de los lenguajes que trabajan conjuntamente el texto de placer en una Babel feliz. (Placer / goce: en realidad, tropiezo, me confundo; terminológicamente esto vacila todavía. De todas maneras habrá siempre un margen de indecisión, la distinción no podrá ser fuente de seguras clasificaciones, el paradigma se deslizará, el sentido será precario, revocable, reversible, el discurso será incompleto.)
Si leo con placer esta frase, esta historia o esta palabra es porque han sido escritas en el placer (este placer no está en contradicción con las quejas del escritor). Pero ¿y lo contrario? ¿Escribir en el placer me asegura a mí, escritor, la existencia del placer de mi lector? De ninguna manera. Es preciso que yo busque a ese lector (que lo “rastree”) sin saber dónde está. Se crea entonces un espacio de goce. No es la “persona” del otro lo que necesito, es el espacio: la posibilidad de una dialéctica del deseo, de una imprevisión del goce: que las cartas no estén echadas sino que haya juego todavía.
Me presentan un texto, ese texto me aburre, se diría que murmura. El murmullo del texto es nada más que esa espuma del lenguaje que se forma bajo el efecto de una simple necesidad de escritura. Aquí no se está en la perversión sino en la demanda. Escribiendo su texto, el escriba toma un lenguaje de bebé glotón: imperativo, automático, sin afecto, una mínima confusión de clics (esos fonemas lácteos que el maravilloso jesuita Van Ginnieken ubicaba entre la escritura y el lenguaje): son los movimientos de una succión sin objeto, de una indiferenciada oralidad separada de aquella que produce los placeres de la gastrosofía y del lenguaje. Usted se dirige a mí para que yo lo lea, pero yo no soy para usted otra cosa que esa misma apelación; frente a sus ojos no soy el sustituto de nada, no tengo ninguna figura (apenas la de la Madre); no soy para usted ni un cuerpo, ni siquiera un objeto (cosa que me importaría muy poco en tanto no hay en mí un alma que reclama su reconocimiento), sino solamente un campo, un fondo de expansión. Finalmente se podría decir que ese texto usted lo ha escrito fuera de todo goce y en conclusión ese texto-murmullo es un texto frígido, como lo es toda demanda antes de que se forme en ella el deseo, la neurosis.
La neurosis es un mal menor: no en relación con la “salud” sino en relación con ese “imposible” del que hablaba Bataille (“La neurosis es la miedosa aprehensión de un fondo imposible”, etc.); pero ese mal menor es el único que permite escribir (y leer). Se acaba por lo tanto en esta paradoja: los textos como los de Bataille —o de otros— que han sido escritos contra la neurosis, desde el seno mismo de la locura, tienen en ellos, si quieren ser leídos, ese poco de neurosis necesario para seducir a sus lectores: estos textos terribles son, después de todo, textos coquetos.
Todo escritor dirá entonces: loco no puedo, sano no querría, sólo soy siendo neurótico.
El texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esa prueba existe: es la escritura. La escritura es esto: la ciencia de los goces del lenguaje, su kamasutra (de esta ciencia no hay más que un tratado: la escritura misma).
Sade: el placer de la lectura proviene indirectamente de ciertas rupturas (o de ciertos choques): códigos antipáticos (lo noble y lo trivial, por ejemplo) entran en contacto; se crean neologismos pomposos e irrisorios; mensajes pornográficos se moldean en frases tan puras que se las tomaría por ejemplos gramaticales. Como dice la teoría del texto: la lengua es redistribuida. Pero esta redistribución se hace siempre por ruptura. Se trazan dos límites: un límite prudente, conformista, plagiario (se trata de copiar la lengua en su estado canónico tal como ha sido fijada por la escuela, el buen uso, la literatura, la cultura), y otro límite, móvil, vacío (apto para tomar no importa qué contornos), que no es más que el lugar de su efecto: allí donde se entrevé la muerte del lenguaje. Esos dos límites —el compromiso que ponen en escena— son necesarios. Ni la cultura ni su destrucción son eróticos: es la fisura entre una y otra la que se vuelve erótica. El placer del texto es similar a ese instante insostenible, imposible, puramente novelesco que el libertino gusta al término de una ardua maquinación haciendo cortar la cuerda que lo tiene suspendido en el momento mismo del goce.
Tal vez haya aquí un medio para evaluar las obras de la modernidad: su valor provendría de su duplicidad, entendiendo por esto que tales obras poseen siempre dos límites. El límite subversivo puede parecer privilegiado porque es el de la violencia, pero no es la violencia la que impresiona al placer, la destrucción no le interesa, lo que quiere es el lugar de una pérdida, es la fisura, la ruptura, la deflación, el fading* que se apodera del sujeto en el centro del goce. La cultura vuelve entonces bajo cualquier forma, pero como límite.
Evidentemente sobre todo (es allí donde el límite será más nítido) bajo la forma de una materialidad pura: la lengua, su léxico, su métrica, su prosodia. En Lois, de Philippe Sollers, todo está atacado, deconstruido: los edificios ideológicos, las solidaridades intelectuales, la separación de los idiomas e incluso la sagrada armazón de la sintaxis (sujeto/predicado): el texto ya no toma por modelo la frase; a menudo es un poderoso chorro de palabras, una cinta de infralenguaje. Sin embargo, todo esto viene a chocar con otro límite: el del metro (decasilábico), de la asonancia, de los neologismos verosímiles, de los ritmos prosódicos, de los trivialismos (por citas). La deconstrucción de la lengua está cortada por el decir político, limitada por la antigua cultura del significante.
En Cobra, de Severo Sarduy (traducida por Sollers y por el autor),** la alternancia es la de dos placeres en estado de competencia; el otro límite es la otra felicidad: ¡más y más todavía!, otra palabra más, otra fiesta más. La lengua se reconstruye en otra parte por el flujo apresurado de todos los placeres del lenguaje. ¿En qué otra parte? En el paraíso de las palabras. Es verdaderamente un texto paradisiaco, utópico (sin lugar), una heterología por plenitud: todos los significantes están allí pero ninguno alcanza su finalidad; el autor (el lector) parece decirles: os amo a todos (palabras, giros, frases, adjetivos, rupturas, todos mezclados: los signos y los espejismos de los objetos que ellos representan); una especie de franciscanismo convoca a todas las palabras a hacerse presentes, darse prisa y volver a irse inmediatamente: texto jaspeado, coloreado; estamos colmados por el lenguaje como niños a quienes nada sería negado, reprochado, o peor todavía, “permitido”. Es la apuesta de un júbilo continuo, el momento en que por su exceso el placer verbal sofoca y balancea en el goce.
Flaubert: una manera de cortar, de agujerear el discurso sin volverlo insensato.
Es verdad que la retórica conoce las rupturas de construcción (anacoluto) y las rupturas de subordinación (asíndeton), pero por primera vez con Flaubert la ruptura deja de ser excepcional, esporádica, brillante, engastada en la vil materia de un enunciado corriente: no hay lengua más acá de esas figuras (lo que quiere decir, en otro sentido: no existe sino la lengua); un asíndeton generalizado se apodera de toda la enunciación de manera que ese discurso tan legible es, clandestinamente, uno de los más enloquecidos que se puedan imaginar: la pequeña moneda lógica está en los intersticios.
He aquí un estado muy sutil, casi insostenible del discurso: la narratividad está deconstruida y, sin embargo, la historia sigue siendo legible: nunca los dos bordes de la fisura han sido sostenidos más netamente, nunca el placer ha sido mejor ofrecido al lector —en tanto existe el gusto de las rupturas vigiladas, de los conformismos enmascarados y de las destrucciones indirectas—. Y aunque aquí el logro pueda ser remitido a un autor, se añade un placer de realización: la proeza es mantener la mimesis del lenguaje (el lenguaje imitándose a sí mismo), fuente de grandes placeres, de una manera tan radicalmente ambigua (ambigua hasta la raíz) que el texto no cae nunca bajo la buena conciencia (y la mala fe) de la parodia (de la risa castradora, de lo “cómico que hace reír”).
¿El lugar más erótico de un cuerpo no está acaso allí donde la vestimenta se abre? En la perversión (que es el régimen del placer textual) no hay “zonas erógenas” (expresión por otra parte bastante inoportuna); es la intermitencia, como bien lo ha dicho el psicoanálisis, la que es erótica: la de la piel que centellea entre dos piezas (el pantalón y el pulóver), entre dos bordes (la camisa entreabierta, el guante y la manga); es ese centelleo el que seduce, o mejor: la puesta en escena de una aparición-desaparición.
No se trata aquí del placer del strip-tease corporal o del suspenso narrativo. En uno y otro caso no hay desgarradura, no hay bordes sino un develamiento progresivo: toda la excitación se refugia en la esperanza de ver el sexo (sueño del colegial) o de conocer el fin de la historia (satisfacción novelesca). Paradójicamente (en tanto es de consumo masivo), es un placer mucho más intelectual que el otro: placer edípico (desnudar, saber, conocer el origen y el fin), si es verdad que todo relato (todo develamiento de la verdad) es una puesta en escena del Padre (ausente, oculto o hipostasiado), lo que explicaría la solidaridad de las formas narrativas, de las estructuras familiares y de las interdicciones de desnudez —reunidas todas entre nosotros— en el mito de Noé cubierto por sus hijos.
Sin embargo, el relato más clásico (una novela de Zola, de Balzac, de Dickens, de Tolstoi) lleva en sí una especie de tmesis debilitada: no lo leemos enteramente con la misma intensidad de lectura, se establece un ritmo audaz poco respetuoso de la integridad del texto; la avidez misma del conocimiento nos arrastra a sobrevolar o a encabalgar ciertos pasajes (presentados como “aburridos”) para reencontrar lo más rápidamente posible los lugares quemantes de la anécdota (que son siempre sus articulaciones: lo que hace avanzar el develamiento del enigma o del destino): saltamos impunemente (nadie nos ve) las descripciones, las explicaciones, las consideraciones, las conversaciones; nos parecemos a un espectador de cabaret que subiendo al escenario apresurara el strip-tease de la bailarina quitándole rápidamente sus vestidos, pero siguiendo el orden establecido, es decir: respetando por un lado y precipitando por el otro los episodios del rito (como un sacerdote que tragase su misa). La tmesis, fuente o figura del placer, enfrenta aquí los límites prosaicos: opone aquello que es útil para el conocimiento del secreto y aquello que no lo es; es una fisura producida por un simple principio de funcionalidad, no se produce en la estructura misma del lenguaje sino solamente en el momento de su consumo; el autor no puede preverla: no puede querer escribir lo que no se leerá. Y, sin embargo, es el ritmo de lo que se lee y de lo que no se lee aquello que construye el placer de los grandes relatos: ¿se ha leído alguna vez a Proust, Balzac o La guerra y la paz palabra por palabra? (El encanto de Proust: de una lectura a otra no se saltan los mismos pasajes.)
Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura: corro, salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Nada que ver con el profundo desgarramiento que el texto de goce imprime al lenguaje mismo y no a la simple temporalidad de su lectura.
Por lo tanto, hay dos regímenes de lectura: una va directamente a las articulaciones de la anécdota, considera la extensión del texto, ignora los juegos del lenguaje (si leo a Julio Verne voy rápido: pierdo el discurso y, sin embargo, mi lectura no está fascinada por ninguna pérdida verbal, en el sentido que esta palabra puede tener en espeleología); la otra lectura no deja nada: pesa el texto y ligada a él lee, si así puede decirse, con aplicación y ardientemente, atrapa en cada punto del texto el asíndeton que corta los lenguajes, y no la anécdota: no es la extensión (lógica) que la cautiva, el deshojamiento de las verdades, sino la superposición de los niveles de la significancia; como en el juego de la mano caliente, la excitación no proviene de un apuro por pleitear sino de una especie de estrépito vertical (la verticalidad del lenguaje y de su destrucción); es en el momento en que cada mano (diferente) salta sobre la otra (y no una después de la otra) cuando se produce el agujero y arrastra al sujeto del juego —el sujeto del texto—. Pero parad...
Índice
- Portada
- Título de la Página
- Copyright
- El placer del texto
- Lección inaugural