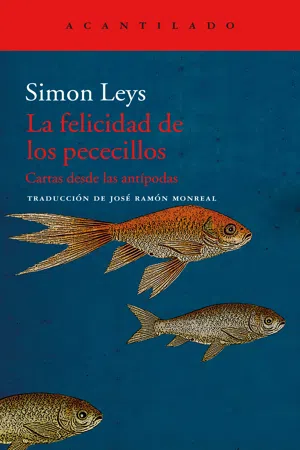![]()
MARGINALIA
AL SESGO En un pasaje de su Diario, Alain Bennet describe cómo, durante una visita a Egipto, se encontró atrapado en medio de una legión de turistas que andaba bajo un sol implacable a través de una polvorienta extensión de guijarros; el glorioso lugar que había ido a admirar se parecía tontamente a una cantera abandonada en la que se amontonase una multitud sudorosa. Ante aquel espectáculo, se preguntó si, en el fondo, el turismo no era como la pornografía: la búsqueda desesperada de una sensación perdida.
Y el hecho es que sólo las impresiones accidentales dejan una huella duradera en nuestra sensibilidad; no las hemos buscado, y menos aún hemos reservado a este fin un lugar en un viaje organizado. Como decía poco más o menos E. M. Forster, la memoria realmente no retiene más que lo que se ha captado al sesgo. Hay también Egiptos del espíritu; y a fin de cuentas tal vez es el azar de las lecturas y de las marginalia el que permite aún del mejor modo posible escapar a su aridez.
NOSTALGIA La otra tarde volví a ver en la televisión francesa la famosa película documental que Leni Riefenstahl consagró a los Juegos Olímpicos de Berlín (1936). Un minúsculo detalle—involuntario y carente de pertinencia—me impresionó tan vivamente que quisiera consignarlo aquí.
En una secuencia sobre las regatas de vela, se ve en un primer plano, durante una fracción de segundo, el rostro de un compañero del equipo de foque, mientras azoca su escota con todas sus fuerzas: un cigarrillo pende de sus labios. ¡Un deportista fumando en plena acción, durante una competición olímpica!
Habíamos olvidado incluso la existencia de esta realidad: sí, hubo una época en que era posible practicar deporte simplemente por el placer de hacerlo.
FÁBULA En À défaut de génie, François Nourissier escribe: «Jean d’Ormesson causó impresión al confesar un día, él que era el indiscutido campeón de las intervenciones televisivas, que en el plató de los programas literarios tenía la impresión de estar en un burdel. Quería decir, me parece a mí, algo bastante simple: quizá deberíamos desconfiar de la incierta frontera entre explicación y alegato…», etcétera.
Pero, de hecho, ¿no es aún mucho más simple y claro? El fenómeno es, por otra parte, muy anterior a la invención de la televisión, que no puede evitarlo; está ligado desde siempre a la lamentable necesidad de que le publiquen a uno y le lean. Multatuli (1820-1887), que, aparte de su obra maestra Max Havelaar, había redactado una recopilación titulada Ideas, escribió una fábula corta a este respecto:
«Era por la tarde. Una mujer se me acercó. “¿No tienes en verdad nada mejor que hacer que quieres comerciar con tu cuerpo?”, le dije rechazándola.
»Al día siguiente por la tarde, me la volví a encontrar en mi camino, y me tiró un ejemplar de mis Ideas a la cara.
»Esto me hizo daño.
AUTORRETRATO En su ciudad natal, el Perugino decoró con unos frescos el Colegio del Cambio y, en medio de estos frescos, realizó un medallón en el que pintó su autorretrato, con un realismo cuya brutalidad supone un corte singular con el resto de su obra.
¡Así que el pintor delicado y etéreo de las armonías diáfanas, el cantor de los pálidos y graciosos andróginos, tenía personalmente un rostro mofletudo de carnicero enriquecido! Pero ¿por qué asombrarse de ello? Muy a menudo los artistas edifican sus creaciones no sobre lo que poseen, sino con aquello de lo que carecen.
COINCIDENCIA Justo el día en que unos ladrones me desvalijaron de algunas pertenencias por las que sentía gran apego, me topé en mi trabajo de traducción de las Analectas de Confucio con este pasaje: «Al señor Ji Kang le habían robado. Pidió consejo a Confucio, que le respondió: “Señor, si no fuerais una persona codiciosa, pagaríais a la gente, que no os robaría”». Debería sacar de esto consuelo espiritual. De hecho, no puedo dejar de reconocer que el maestro tiene a veces un cierto lado «Ah Q» (célebre personaje satírico creado por Lu Xun, Ah Q había inventado un método para transformar todas las derrotas de su penosa existencia en «victorias morales»). No obstante, es cierto que solamente deberíamos poseer aquello que se puede poseer con despreocupación.
HOMBRES DE LETRAS A la muerte de su joven esposa, Dante Gabriel Rossetti puso en el féretro, a modo de ofrenda piadosa, un manuscrito de sus propios poemas. Pero no tenía otra copia de ellos. Por eso, al cabo de algún tiempo, cambió de parecer e hizo desenterrar a su mujer para recuperar su manuscrito.
AUTORIDAD En China, en el siglo XVIII, cuando un alto funcionario sometía un informe al emperador, la etiqueta prescribía que cometiera una falta de ortografía en un carácter, en la primera o en la segunda página de su informe. Esto brindaba al emperador la oportunidad de dar prueba de su vigilancia y de su autoridad rectificando el error, sin tener que leer el informe hasta el final.
PINTURAS NÓMADAS Degas maldecía esa manera que se tenía (¡ya en su época!) de cambiar las obras de sitio en los museos: «El Louvre ya no es lo que era—se lamentaba—desde que se han puesto a cambiar las pinturas de sitio. ¿Cómo se puede desplazar una pintura? ¿Es que se desplazan los altares en una iglesia?». (¡Sí, desgraciadamente!). «Pues una pintura está en un museo como un altar en su iglesia. Y la luz con la que se la ve forma parte de ella. Moved la Gioconda, y dejará de ser la Gioconda. Pero ¡intentad hacerles comprender esto a los conservadores, que son todos unos periodistas frustrados, unos bárbaros, unos brutos!». (El conde Kessler anotó estas frases en su diario en 1903, después de una velada pasada en casa de Ambroise Vollard en compañía de Degas, Forain y Sert).
¿Qué diría, hoy en día, Degas de poder ver la bonita despreocupación con que los conservadores mandan sus tesoros a tomar el aire a los cuatro extremos del mundo? Ayer era la Gioconda la que se expedía a Washington (Malraux quería agradar a Kennedy), ahora es La Libertad guiando al pueblo la que hay que llevar de paseo a Tombuctú o a Tokio… Así como el mayor placer de leer está en la relectura, toda la felicidad de frecuentar regularmente los museos está en poder reencontrar unas obras amadas en su lugar familiar. Al pasar por París esta pasada primavera, fui como de costumbre al Museo de Orsay para saludar a Daumier. ¡Catástrofe! La sala estaba vacía: ¡Daumier había partido para Ottawa! La misma mala pata me persiguió en provincias; me detuve en Pau, sobre todo para volver a ver a Degas y su Mercado de algodón en Nueva Orleans, y también allí me salió el tiro por la culata: el Degas acababa de ponerse en camino… ¡para Nueva Orleans, imaginaos!
Después de Pau, me detuve en Bayona, donde no podía verse la notable colección del Museo Bonnat (Rubens, Goya, Géricault, Ingres, etcétera): la dirección del museo había tenido la fantástica idea publicitaria de invitar a un escritor célebre a reordenar a su antojo la colocación de la totalidad de las pinturas, que se encontraban, por ello, en plena mudanza. Algún otro año se confiará sin duda esta misma operación a un cineasta famoso, y luego a un gran modisto, a un político jubilado, a un diseñador de moda o a una estrella de la televisión… No dudo que toda esta gente tenga un gusto excelente, pero no ardo en deseos de sondear sus recursos. Simplemente me gustaría poder contemplar en paz los cuadros del museo.
CUANDO SE LEE DETERMINADAS OBRAS DE SOCIOLOGÍA, de ciencias políticas o de teoría literaria, uno suscribiría con gusto esta sugerencia formulada antaño por uno de mis colegas: lo mismo que los gobiernos de determinados países superdesarrollados pagan de vez en cuando a sus campesinos para que no produzcan mantequilla o maíz, ¿no se podría subsidiar a determinados universitarios para que dejen de escribir libros?
LO QUE ES INIMITABLE EN EL AUTÓCRATA es su sentido candoroso del poder. Después de todo, los déspotas son menos cínicos que crédulos. Ved, por ejemplo, esta anécdota en las Memorias de Shostakovich: un general de Nicolás I tenía una hija; ésta se casó con un húsar en contra de la voluntad de su padre. Éste pidió al zar que tomara cartas en el asunto, y Nicolás I promulgó de inmediato dos decretos: el primero anulando el matrimonio y el segundo restableciendo la virginidad de la muchacha.
EMERSON TIENE RAZÓN «Dante era un convidado desagradable, y por ello nadie le invitaba nunca a comer».
Me ha vuelto esta frase a la mente leyendo la reseña idiota de una biografía de Solzhenitsyn. El crítico de marras parece muy impresionado de descubrir que Solzhenitsyn es más bien una persona de un carácter difícil. Cabía sospecharlo un poco: de haber sido modesto, acomodaticio, sociable, pacífico, complaciente, diplomático y fácil de llevar, habría sido sin duda un agradable vecino del campo, pero ¿cómo diablos habría podido llegar a ser Solzhenitsyn?
DOSTOIEVSKI SUFRIÓ UNA CRISIS DE EPILEPSIA en el museo de Basilea, ante el Cristo muerto de Holbein. En la pintura occidental, de Grünewald a Goya, de El Greco a Van Gogh y a Munch, no faltan, me parece a mí, obras capaces de desencadenar semejantes accidentes en unos organismos hipersensibles. En cambio, sería inconcebible, por definición, que una pintura china produjera semejante efecto, aunque la violencia de un Xu Wei o la inquietante extrañeza de un Wu Bin o de un Chen Hongshou realmente podrían invalidar esta observación. Sin embargo, sólo hay una excepción: el angustiante Gong Xian de la colección Drenowatz (Mil picos y diez mil barrancos, Museo Ritberg, Zúrich); es una pintura tan densa, que ni gota de aire circula por ella: el único paisaje sofocante que yo conozca.
PERFECCIÓN MORTAL Una de las expresiones más puras del Renacimiento florentino es probablemente la Capilla de los Pazzi: líneas sobriamente legibles, claridad de las formas, refinamiento exquisito de las proporciones, rigurosa unidad de la concepción que organiza todos los elementos del decorado y los subordina a una idea directriz. Nada hay dejado al azar, y quizá es de esto de lo que adolece: ¡entrada prohibida a la vida, cuya irrupción desbarataría ese orden! Es un peligro que se percibe aún mejor en la admirable iglesia del Santo Spirito (del otro lado del Arno), obra maestra también de Brunelleschi, pues esta iglesia sirve todavía diariamente para el culto: ni hablar, pues, de «museificarla» al margen de la vida cotidiana. Se percibe hasta qué punto su propia perfección la vuelve espantosamente vulnerable a los menores accidentes de la vida: un feo santo de escayola por aquí, un altar barroco por allá, una ventana que ha sido tapiada por razones prácticas, u otra que ha sido ensanchada, todas estas modificaciones improvisadas suponen otros tantos atentados. Para tomar prestado un término del mundo del boxeo, ¡el monumento no tiene ninguna «capacidad de encaje»! La menor alteración es aquí un golpe salvaje que impacta de frente y desfigura cruelmente.
En cambio, las grandes catedrales medievales, que no eran una solución individual aportada a un teorema de estética, sino que constituían una tentativa colectiva de abarcar la totalidad del mundo, eran inacabables por su propia naturaleza; siguen siendo obras abiertas y muestran una capacidad de integración y de absorción casi ilimitadas; tienen un estómago resistente, digieren alegremente los aluviones de los sucesivos siglos y de los estilos más diversos.
En este sentido, la catedral carente de armonía, heteróclita y viva es en realidad una transposición a la piedra de la visión de san Agustín: «Dejé de aspirar a un mundo mejor, pues contemplé por fin la creación en su totalidad, y a la luz de e...