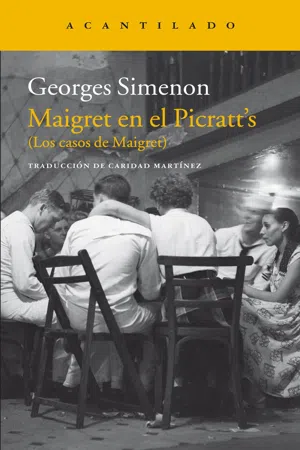![]()
VII
Lapointe estaba diciendo, no sin algo de pelusa:
—Ante todo tengo que transmitirle, de parte del joven Julien, sus respetos y su afecto. Al parecer, usted ya lo entenderá.
—¿Está en Niza?
—Le han trasladado desde Limoges hace unas semanas.
Era el hijo de un viejo inspector que trabajó mucho tiempo con el comisario y se retiró en la Costa Azul. Cosas de la vida, Maigret no había vuelto a ver al joven Julien digamos que desde que le hacía saltar en sus rodillas.
—A él es a quien llamé anoche—prosiguió Lapointe—y es con él con quien sigo en contacto desde entonces. Cuando supo que era de su parte y que era para usted en definitiva que iba a trabajar, fue como si le dieran cuerda y está haciendo maravillas. Se ha pasado horas en un desván de la comisaría, revolviendo archivos viejos. Parece que hay montones de paquetes atados con cordel que contienen informes sobre casos que ya nadie recuerda. Está todo revuelto por el suelo y ya casi llega al techo.
—¿Ha encontrado el expediente del caso Farnheim?
—Acaba de darme por teléfono la lista de los testigos que fueron interrogados tras la muerte del conde. Le pedí sobre todo que me buscara la de los criados que trabajaban en El Oasis. Se la leo:
Antoinette Méjat, diecinueve años, doncella.
Rosalie Moncœur, cuarenta y dos años, cocinera.
Maria Pinaco, veintitrés años, pinche de cocina.
Angelino Luppin, treinta y ocho años, mayordomo.
Maigret esperaba, de pie junto a la ventana de su despacho, mirando caer la nieve, cuyos copos empezaban a espaciarse. Lapointe hizo una pausa, como un actor:
—«Oscar Bonvoisin, treinta y cinco años, ayuda de cámara y chofer».
—¡Un Oscar!—observó el comisario—. Supongo que no saben qué fue de esas personas, ¿no?
—Precisamente, al inspector Julien se le ha ocurrido una idea. Él no lleva mucho tiempo en Niza y le chocó ver cuántos extranjeros ricos que se instalan allí para unos meses alquilan casas bastante imponentes y viven a lo grande. Y se dijo que esa gente necesitaba encontrar criados de un día para otro. Y así es, ha descubierto una agencia de colocación especializada en el personal de casas importantes.
»La lleva una señora mayor hace más de veinte años. No recuerda al conde Von Farnheim, ni a la condesa. Tampoco se acuerda de Oscar Bonvoisin, pero hace un año apenas, colocó a la cocinera, que es cliente habitual suya. Rosalie Moncœur trabaja hoy día para unos sudamericanos que tienen una villa en Niza y pasan parte del año en París. Tengo su dirección, avenue d’Iéna, 132. Según esa señora, deben de estar ahora en París.
—¿Y no se sabe nada de los demás?
—Julien sigue en ello. ¿Quiere que vaya yo a verla, jefe?
Maigret estuvo a punto de decir que sí, por complacer a Lapointe, que ardía en deseos de interrogar a la antigua cocinera de los Farnheim.
—Voy a ir yo—decidió finalmente.
En el fondo, era sobre todo porque le apetecía tomar el aire, y de paso ir a beber otra cerveza, y escapar a la atmósfera de su despacho, que, aquella mañana, le había parecido asfixiante.
—Mientras tanto, ve a comprobar que no haya nada a nombre de Bonvoisin en el Registro de Antecedentes. Tienes que mirar también las fichas de los meublés. Llama a los ayuntamientos y a las comisarías.
—OK, jefe.
¡Pobre Lapointe! A Maigret le remordía la conciencia, pero no tuvo valor para renunciar a su paseo.
Antes de salir, fue a abrir la puerta del cuchitril donde Torrence se había encerrado con Philippe. El corpulento Torrence se había quitado la chaqueta, pero aun así tenía gruesas gotas de sudor en la frente. Sentado al borde de una silla, Philippe, del color del papel, parecía a punto de desmayarse.
Maigret no necesitó hacer preguntas. Sabía que Torrence no abandonaría la partida y que estaba dispuesto a proseguir el ritornelo hasta la noche y hasta la mañana siguiente si hacía falta.
Menos de media hora después, un taxi se detenía ante un solemne inmueble de la avenue d’Iéna, y un portero, esta vez un varón, con uniforme oscuro, acogía al comisario en un hall con columnas de mármol.
Maigret dijo quién era, preguntó si Rosalie Moncœur trabajaba aún en la casa, y el otro le señaló la escalera de servicio.
—En el tercero.
Se había tomado otras dos cervezas por el camino y el dolor de cabeza se había evaporado. La escalera, estrecha, era de caracol, e iba contando los pisos a media voz. Llamó a una puerta marrón. Le abrió una mujer gruesa de pelo blanco, que le miró con asombro.
—¿La señora Moncœur?
—¿Para qué la quiere?
—Para hablar con ella.
—Soy yo.
Estaba ocupada en sus fogones y una chiquilla morenucha iba pasando una mezcla aromática por una trituradora.
—Trabajó usted para el conde y la condesa Von Farnheim, si no me equivoco…
—¿Y usted quién es?
—Policía Judicial.
—¿No irá a decirme que está desenterrando aquella vieja historia?
—No exactamente. ¿Se ha enterado de que la condesa ha muerto?
—A todos nos llega la hora. No lo sabía, no.
—Lo traían esta mañana los periódicos.
—¡Como si yo pudiera leer periódicos! ¡Con unos amos que dan cenas de quince o veinte invitados casi cada día!
—La han asesinado.
—Tiene gracia.
—¿Por qué le parece que tiene gracia?
No le ofrecía asiento y proseguía su trabajo, hablándole como lo haría a un proveedor. Era una mujer que a todas luces las había visto de todos los colores y no se dejaba impresionar fácilmente.
—No sé por qué se lo digo. ¿Quién la ha matado?
—No se sabe aún, es lo que estoy tratando de aclarar. ¿Siguió usted trabajando para ella tras la muerte de su marido?
—Dos semanas nada más. No nos entendíamos.
—¿Por qué?
Sin dejar de vigilar la tarea de la chiquilla, y abriendo el horno para rociar un trozo de ave, replicó:
—Porque no era un trabajo para mí.
—¿Quiere usted decir que no era una casa seria?
—Si lo prefiere. Me gusta mi trabajo, y espero que la gente se siente a la mesa a sus horas y sepan más o menos qué comen. Ya basta, Irma. Saca los huevos duros de la nevera y ve separando la clara de las yemas.
Abrió una botella de madeira y echó un buen chorro en una salsa que iba removiendo lentamente con una cuchara de palo.
—¿Se acuerda usted de Oscar Bonvoisin?
Entonces ella le miró con aire de decir: «¡Conque era ahí adonde quería ir a parar!». Pero se calló.
—¿Ha oído mi pregunta?
—No soy sorda.
—¿Qué clase de hombre era?
—Un ayuda de cámara. —Y, al ver que a él le asombraba el tono en que lo dijo—: No me gustan los ayudas de cámara. Son todos unos holgazanes. Y más si son también choferes. Se creen los únicos en la casa y se comportan peor que los amos.
—¿Era el caso de Bonvoisin?
—No recuerdo ya su apellido. Siempre le llamábamos Oscar.
—¿Cómo era?
—Guapo chico, y él lo sabía. En fin, hay a quien les gustan de ese tipo. No es mi caso, y no se lo ocultaba.
—¿Le hizo la corte?
—A su manera.
—¿Lo que significa que…?
—¿Por qué me pregunta todo esto?
—Porque necesito saberlo.
—¿Cree que pueda ser él quien ha matado a la condesa?
—Es una posibilidad.
De los tres, era Irma la más apasionada por la conversación: tan alterada estaba viéndose casi metida en un crimen de verdad que ya no sabía lo que hacía.
—¡Pero bueno! ¿No te acuerdas que las yemas hay que hacerlas en puré?
—¿Puede describírmelo físicamente?
—Como era entonces, sí. Pero no sé cómo es ...