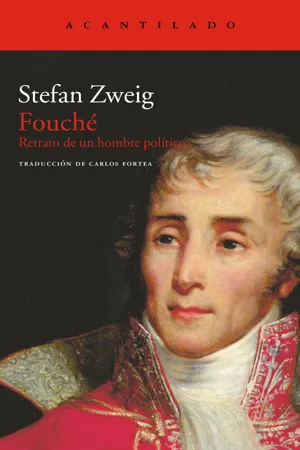
- 288 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
La ambición y la intriga son las únicas pasiones de este hombre político, carente de escrúpulos y moral, que navega a través de las convulsiones sociales y políticas de la Francia revolucionaria y del imperio sin mudar el gesto. Como muy bien dice Zweig: "Los gobiernos, las formas de Estado, las opiniones, los hombres cambian, todo se precipita y desaparece en ese furioso torbellino del cambio de siglo, sólo uno se queda siempre en el mismo sitio, al servicio de todos y de todas las ideas: Joseph Fouché".
"Una lectura fascinante, y una de las biografías más inteligentes e inquietantes que he leído".
Xavier Antich, La Vanguardia
"Fouché es el libro más apasionante y más ilustrativo de todos los que escribió Stefan Zweig. Todavía tiene vigencia, y mucha".
Jordi Llovet, El País
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a Fouché de Stefan Zweig, Carlos Fortea Gil en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de History y Historical Biographies. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
HistoryCategoría
Historical BiographiesMINISTRO DEL DIRECTORIO
Y DEL CONSULADO
– 1799-1802 –
¿Ha compuesto alguien el himno del exilio, ese poder creador del destino que en su caída eleva al hombre y, en la dura coerción de la soledad, concentra nuevamente y en otro orden las estremecidas fuerzas de su espíritu? Los artistas siempre se han limitado a acusar al exilio de aparente perturbación del ascenso, de inútil intervalo, de cruel interrupción. Pero el ritmo de la Naturaleza quiere tan violentas cesuras. Porque sólo quien conoce las profundidades, conoce la vida completa. Sólo el retroceso da al hombre toda su energía para avanzar. El genio creador, sobre todo, necesita esta forzada soledad temporal para medir desde la lejanía de la exclusión el horizonte y la altura de su verdadera tarea. Los mensajes más importantes para la Humanidad han venido del exilio, los creadores de las grandes religiones, Moisés, Cristo, Mahoma, Buda, todos tuvieron que internarse primero en el silencio del desierto, en el no estar entre hombres, antes de poder alzar su palabra decisiva. La ceguera de Milton, la sordera de Beethoven, la prisión de Dostoievski, las mazmorras de Cervantes, el encierro de Lutero en el Wartburg, el exilio de Dante y el autoimpuesto destierro de Nietzsche a las gélidas zonas de la Engadina, todos ellos fueron una exigencia querida secretamente por el propio genio contra la despierta voluntad del hombre. Pero también en el mundo inferior, en el más terrenal, en el mundo político, una temporal ausencia da al hombre de Estado una nueva frescura en la mirada, una mejor meditación y cálculo del juego de fuerzas político. Por eso, nada más feliz para una carrera que una temporal interrupción, porque quien sólo conoce el mundo desde arriba, desde la nube imperial, desde las alturas de la torre de marfil y del poder, no conoce más que la sonrisa del sometido y su peligroso servilismo; quien siempre tiene él mismo la medida en sus manos, olvida su verdadero peso. Nada debilita más al artista, al general, al hombre de poder, que la incesante consecución de su voluntad y su deseo; sólo en el fracaso el artista conoce su verdadera relación con la obra, sólo en la derrota el general advierte sus errores, sólo en la caída en desgracia alcanza el hombre de Estado la verdadera visión de conjunto de la política. La continua riqueza ablanda, el continuo aplauso vuelve obtuso; sólo la interrupción da nueva tensión y elasticidad creadora al giro en vacío. Sólo la desdicha da profundidad y amplitud a la mirada que otea la realidad del mundo. Todo exilio es una dura enseñanza, pero es enseñanza y aprendizaje; amasa nuevamente la voluntad del débil, vuelve decidido al titubeante, hace más duro aún al duro. Para el verdaderamente fuerte, el exilio jamás es una minoración, sino un reforzamiento de sus fuerzas.
El exilio de Joseph Fouché duró más de tres años, y la isla inhóspita y solitaria a la que es enviado lleva el nombre de pobreza. Ayer aún procónsul y configurador del destino de la Revolución, cae de los más altos peldaños del poder a tal oscuridad, tal suciedad y lodo, que se pierden sus huellas. El único que le ha visto entonces, Barras, da una imagen conmovedora del mísero desván, apenas una cueva bajo el cielo, en que habita Fouché con su fea esposa y dos de sus enfermizos y pelirrojos hijos, albinos de rara fealdad. A cinco pisos de altura, en un cuarto sucio, húmedo, recocido por el sol, se esconde el caído, ante cuyas palabras temblaban decenas de miles, y que dentro de pocos años, como duque de Otranto, volverá a estar al timón de los destinos de Europa, pero que ahora no sabe con qué dinero comprará al día siguiente leche para sus hijos, pagará el miserable alquiler y al mismo tiempo defenderá incluso esa mísera vida de sus innumerables e invisibles enemigos, de los vengadores de Lyon.
Nadie, ni siquiera su más fiel y preciso biógrafo, Madelin, sabe decir de forma exhaustiva de qué vivió Fouché durante esos años de miseria. Ya no percibe sueldo de diputado, ha perdido su patrimonio familiar en la sublevación de Santo Domingo, nadie se atreve a contratar o emplear públicamente al Mitrailleur de Lyon, todos sus amigos le han abandonado, todo el mundo le evita. Se supone que practicó los más extraños y oscuros negocios…, en verdad, no es una fábula, el que luego sería duque de Otranto se dedica entonces a cebar cerdos. Pero pronto elige una actividad aún más sucia, la de espía de Barras, el único de los nuevos poderosos que, con una curiosa compasión, sigue recibiendo al caído. Naturalmente, no en la sala de audiencias del Ministerio, sino en algún lugar en la oscuridad; allí, arroja de vez en cuando a ese mendicante incansable algún pequeño trabajo sucio, un chanchullo en el ejército, un viaje de inspección, alguna renta, por diminuta que sea, que permita mantener a flote a ese pesado durante otros quince días. Pero en esos múltiples ensayos se revela el verdadero talento de Fouché. Porque Barras tiene ya entonces toda clase de planes políticos, desconfía de sus colegas y puede emplear muy bien a un espía privado, un enlace y un soplón que no pertenezca a la policía oficial, una especie de detective privado. Para eso Fouché es espléndido. Escucha y espía, se mete en las casas por puertas traseras, saca a todos sus conocidos el chisme del día y lleva en secreto a Barras esa sucia mucosidad de la vida pública. Y cuanto más ambicioso se vuelve Barras, cuanto más codiciosos apuntan sus planes hacia un golpe de Estado, tanto más necesita a Fouché. Hace mucho que en el Directorio (el Consejo de los Cinco que ahora gobierna Francia) le molestan las dos personas decentes, sobre todo Carnot, el hombre más recto de la Revolución francesa, y piensa librarse de ellas. Pero quien planea un golpe de Estado y organiza conspiraciones necesita, ante todo, correveidiles sin escrúpulos, hombres para todo, à tout faire, bravos y bulos, como los llaman los italianos, hombres por un lado carentes de carácter y, sin embargo, fiables dentro de esa falta de carácter; para eso Fouché es el más adecuado. El exilio será la escuela para su carrera, y en él despliega su futuro talento de maestro de la policía.
Por fin, por fin, tras una larga, larga noche en la helada de la vida, en la oscuridad de la pobreza, Fouché ventea el aire de la mañana. Hay un nuevo Señor en el país, un nuevo poder en ciernes, y decide servirle. Ese nuevo poder es el dinero. Apenas yacen Robespierre y los suyos en la dura tabla de madera, el todopoderoso dinero resucita, y vuelve a tener mil esbirros y siervos. Coches de caballos bellamente almohazados y recién enjaezados vuelven a recorrer las calles, y en su interior se sientan, medio desnudas como diosas griegas, hechiceras mujeres envueltas en valioso tafetán y muselina. La juventud dorada cabalga por el bosque de Boulogne con blancos y tersos pantalones de nanquín y fracs amarillos, pardos, rojos. En la mano llena de anillos llevan elegantes fustas de mango dorado, que gustan de emplear contra los antiguos hombres del Terror; se hacen buenos negocios en las perfumerías y en las joyerías, aparecen de pronto quinientos, seiscientos, mil salones de baile y cafés, se compran villas y se construyen casas, se va al teatro, se especula y apuesta, compra y vende, y se juegan millares tras las cortinas de damasco del Palais Royal. El dinero ha vuelto, autocrático, insolente y audaz.
Mas ¿dónde estaba el dinero de Francia entre 1791 y 1795 ? Siempre había estado allí, sólo se había escondido. Exactamente igual que en Alemania y Austria en la época del miedo a los comunistas, en 1919, de pronto los ricos se han hecho el muerto y andan quejándose con ropas raídas, porque bajo Robespierre el que se permitía el menor lujo, incluso el que se acercaba a él, pasaba por ser un mauvais riche [malvado rico] (por emplear los términos de Fouché), pasaba por sospechoso; se había vuelto incómodo pasar por rico. Hoy, sólo vuelve a ser alguien quien es rico. Y felizmente viene una espléndida era (como siempre ocurre en medio del caos) para hacer dinero. Porque los patrimonios se reestructuran; se venden bienes, se gana con ello. Se subastan las posesiones de los emigrados, se gana con ello. Los asignados pierden valor de cotización de día en día, una furiosa fiebre inflacionaria sacude el país, se gana con ello. Con todo se puede ganar dinero si se tienen unas manos ágiles e insolentes y contactos en el gobierno. Pero hay un manantial que fluye con incomparable esplendidez: la guerra. Ya en 1791, justo al principio, unos cuantos (exactamente igual que unos cuantos en 1914) habían descubierto que también se podía obtener beneficio de una guerra devoradora de hombres y destructora de valores, pero entonces Robespierre y Saint-Just, los incorruptibles, habían saltado furiosos al cuello de los «acaparadores». Ahora, en cambio, una vez que ese Catón ha sido, gracias a Dios, eliminado, y la guillotina se oxida en el almacén, los traficantes y los proveedores de armas viven una época dorada. Ahora se puede suministrar tranquilamente mal calzado a cambio de buen dinero, llenarse los bolsillos a conciencia a base de anticipos y requisas. La condición, por supuesto, es que a uno le asignen los contratos de suministro. Por eso, esos pequeños negocios siempre requieren un buen mediador, un gestor bien acreditado y sin embargo bien dispuesto, que abra a los especuladores la puerta trasera del establo para que accedan al rico pesebre del Estado y la guerra.
Ahora Joseph Fouché es el hombre ideal para tales negocios sucios. La miseria ha lavado a fondo su conciencia republicana, ha tirado tranquilamente a la chimenea el odio al dinero, es posible comprar barato a este muerto de hambre. Y por otra parte tiene las mejores «relaciones», pues entra y sale (como espía) de la antecámara de Barras, el presidente del Directorio. Así, de la noche a la mañana, el comunista radical de 1793, el que quería hornear el «pan de la igualdad», se convierte en íntimo de los recién horneados banqueros republicanos y hace realidad, a cambio de unos buenos porcentajes, todos sus deseos y negocios. Por ejemplo, el estraperlista Hinguerlot, uno de los negociantes más descarados y faltos de escrúpulos de la República (Napoleón le odiaba encarnizadamente), se enfrenta a una molesta acusación: ha traficado con una insolencia un poco excesiva, y se ha llenado demasiado los bolsillos con las entregas. Ahora tiene al cuello un proceso que puede costarle mucho dinero, y quizá la cabeza. ¿Qué se hace (entonces y ahora) en esas situaciones? Uno se vuelve a alguien que tenga buenos contactos con los de «arriba», influencia política o privada, y pueda «arreglar» el enojoso asunto. Uno se vuelve pues a Fouché, el soplón de Barras, que enseguida engrasa las suelas de sus zapatos y corre a ver al omnipotente (la carta está impresa en sus memorias); y, de hecho, el sucio asunto termina de forma silenciosa e indolora. A cambio, Hinguerlot le incluye en los suministros al ejército, los negocios en la bolsa y l’appétit vient en mangeant [el comer y el rascar, todo es empezar]. Fouché descubre en 1797 que el dinero huele mucho mejor que la sangre de 1793, y gracias a sus nuevas «relaciones» funda, por una parte para los grandes financieros y por otra para el corrupto gobierno, una nueva compañía de suministros para el ejército de Scherer. Los soldados del bravo general llevarán malas botas y se congelarán en sus finos capotes, serán batidos en las llanuras de Italia, pero lo más importante es que la compañía Fouché-Hinguerlot, y probablemente también Barras, obtendrán un sabroso beneficio. Desaparecida la repugnancia ante el «despreciable y corruptor metal» que el ultrajacobino y supercomunista Fouché proclamaba con tanta elocuencia hace apenas tres años, olvidados también los estallidos de odio contra los «malos ricos», olvidado que el «buen republicano no necesita más que pan y hierro y cuarenta escudos al día», de lo que se trata ahora es de hacerse rico de una vez. Porque en el exilio Fouché ha conocido el poder del dinero, y le sirve como a todo poder. Ha sufrido estar abajo demasiado tiempo, de forma demasiado dolorosa, el espantoso estar abajo, entre la suciedad del desprecio y la privación… ahora tensa todas sus fuerzas para llegar arriba, a ese mundo donde se compra poder con el dinero y se hace dinero con el poder. Se ha abierto la primera galería de esa mina, la más fecunda de todas, se ha dado el primer paso en el fantástico camino desde un desván del quinto piso a una sede ducal, desde la nada a un patrimonio de veinte millones de francos.
Ahora que Fouché se ha sacudido por entero de los hombros el incómodo lastre de los principios revolucionarios, ha cobrado movilidad: de la noche a la mañana, vuelve a tener el pie en el estribo. Su amigo Barras no sólo hace oscuras transacciones monetarias, sino también sucios negocios políticos. Quiere vender, en total silencio, la República a Luis XVIII a cambio de un título ducal y un montón de dinero. Para eso, lo único que le estorba es la presencia de colegas republicanos decentes, como Carnot, que siguen creyendo en la República y no quieren entender que los ideales sólo están ahí para sacar partido de ellos. Y sin duda Fouché ayuda en gran medida con trabajos subterráneos a su socio en el golpe de Estado del 18 de Fructidor, que le libra de esos molestos guardianes, porque apenas su protector Barras es señor irrestricto del Consejo de los Cinco, el renovado Directorio, este hombre que huye de la luz se adelanta impetuoso y exige su recompensa. Barras tiene que darle un empleo, en la política, en el ejército, en algún sitio, en alguna misión en que pueda llenarse los bolsillos y recobrarse de los años de miseria. Barras, que necesita a este hombre, no puede decir que no al servidor de sus oscuros negocios, pero aun así el nombre de Fouché, el Ametrallador de Lyon, sigue apestando demasiado a sangre derramada como para comprometerse abiertamente con él en las primeras semanas de la reacción. Así que primero es enviado por Barras, como representante del gobierno, a Italia, con el ejército, y luego a Holanda, a la República Bátava, para entablar negociaciones secretas. Barras sabe por experiencia que es maestro en la intriga subterránea; pronto lo experimentará aún más a fondo en propia carne.
Así que en 1798 Fouché es embajador de la República francesa; vuelve a tener el pie en el estribo. Exactamente igual que en su sangrienta misión de antaño, desarrolla en sus tareas diplomáticas la misma fría energía; especialmente en Holanda, consigue éxitos a la velocidad del rayo. Envejecido por trágicas experiencias, madurado por tiempos tempestuosos, forjado en la dura fragua de la miseria, Fouché conserva su antigua energía, aparejada a una nueva cautela. Pronto, arriba, los nuevos señores advierten que éste es un hombre al que se puede utilizar, que baila al compás que marca el viento y salta con el dinero, complaciente con los de arriba, despiadado con los de abajo, el marino correcto y hábil para una marejada. Y como el barco del gobierno oscila de manera crecientemente peligrosa y amenaza con naufragar a cada instante en su incierto rumbo, el 3 de Termidor de 1799 el Directorio toma una inesperada decisión: Joseph Fouché, destacado en misión secreta en Holanda, es nombrado de pronto, de la noche a la mañana, ministro de Policía de la República francesa.
¡Joseph Fouché, ministro! París se sobresalta como ante un cañonazo. ¿Ha vuelto a empezar el Terror, cuando sueltan a ese perro sanguinario, el Ametrallador de Lyon, el blasfemo y saqueador de iglesias, el amigo del anarquista Baboeuf? ¿Van a traer también de la Guayana—¡Dios no lo quiera!—a Collot d’Herbois y Billaud y a volver a poner la guillotina en la plaza de la República? ¿Volverán a hornear el «pan de la igualdad», a implantar los comités filantrópicos que le sacan el dinero a los ricos? París, que ya se había tranquilizado, con sus mil quinientos locales de baile, sus deslumbrantes tiendas, su juventud dorada, se espanta…, los ricos y los burgueses vuelven a temblar, como en el año 1792. Sólo los jacobinos, los últimos republicanos, están contentos. Por fin, después de terribles persecuciones, regresa al poder uno de ellos, el más osado, el más radical, el más inflexible; ¡ahora se pondrá en jaque a la reacción, se limpiará la República de realistas y conspiradores! Pero, es extraño, ambos, los unos y los otros, se preguntan al cabo de pocos días: ¿se llama realmente Joseph Fouché este ministro de Policía? Una vez más, se ha demostrado cierta la sabia frase de Mirabeau (que sigue siendo válida para los socialistas de hoy) de que los jacobinos, al llegar a ministros, ya no son ministros jacobinos: porque mira por dónde, los labios que antes goteaban sangre están ahora llenos del ungüento de las palabras de reconciliación. Orden, paz, seguridad, estas palabras reaparecen incesantemente en las proclamas policiales del ex partidario del Terror, y la lucha contra la anarquía es su primera divisa. Hay que restringir la libertad de prensa, poner fin al eterno discurso incendiario. Orden, orden, paz y seguridad…, ni un Metternich, ni un Seldnitzki, ningún archirreaccionario del Imperio austríaco redacta decretos más conservadores que Joseph Fouché, el Mitrailleur de Lyon.
Los ciudadanos respiran: ¡en qué san Pablo se ha convertido este Saulo! Pero los verdaderos republicanos rugen de indignación en sus salas de reuniones. Han aprendido poco en estos años, aún siguen pronunciando rabiosos discursos, discursos y discursos, amenazan al Directorio, a los ministros y a la Constitución con citas de Plutarco. Se muestran tan furibundos como si aún vivieran Danton y Marat, como si las campanas aún pudieran traer de los suburbios a cientos de miles de personas. Sea como fuere, sus molestas quejas terminan por inquietar al Directorio. «¿Qué hacer?», es la pregunta con la que sus colegas asedian al recién elegido ministro de Policía.
«Cerrar el club», responde el inconmovible. Los otros le miran incrédulos, y preguntan cuándo se tomaría esa audaz medida. «Mañana», responde tranquilamente Fouché.
Y, de hecho, la noche siguiente Fouché, antiguo presidente de los jacobinos, se presenta en el club radical de la rue du Bac. En ese círculo ha latido, durante todos esos años, el corazón de la Revolución. Son los mismos hombres ante los que Robespierre, Danton y Marat, él mismo, han pronunciado apasionados discursos: después de la caída de Robespierre, después de la derrota de Baboeuf, en este club de Manège, este centro de maquinaciones, sólo vive el recuerdo de los arrebatados días de la Revolución.
Pero el sentimentalismo no va con Fouché; cuando quiere, puede olvidar su pasado de manera terriblemente rápida. El antiguo profesor de matemáticas del oratorio siempre mide el paralelogramo de las fuerzas reales en persona. Sabe que la idea republicana está liquidada, sus mejores líderes, sus hombres de acción, yacen bajo tierra; hace mucho que todos los clubes se han convertido en centros de tertulia donde unos y otros se quitan las palabras de la boca. En el año 1799, las citas de Plutarco y las frases patrióticas han perdido cotización junto con los asignados: se han pronunciado demasiadas frases y se han impreso demasiados billetes. Francia (¡quién lo sabe mejor que el ministro de Policía, que controla la opinión pública!) está cansada de abogados, oradores y renovadores, cansada de decretos y de leyes, no quiere más que tranquilidad, orden, paz y finanzas claras; igual que tras unos años de guerra, tras unos años de revolución, después de cualquier éxtasis comunitario, el incesante egoísmo del individuo, de la familia, recobra sus derechos.
Precisamente uno de los republicanos, uno de los amortizados hace mucho, está pronunciando un ardiente discurso cuando se abre la puerta y Fouché entra en uniforme de ministro, acompañado por los gendarmes. Con una fría mirada, mide a la asamblea que, sorprendida, se pone en pie: ¡qué lamentables adversarios! Hace mucho que los hombres de acción, los hombres de espíritu de la Revolución, sus héroes y desesperados, se han marchado: sólo quedan los charlatanes, y contra los charlatanes basta con un gesto decidido. Sin titubear, sube a la tribuna, y por primera vez desde hace seis años los jacobinos vuelven a oír su voz gélida, sobria, pero no, como antes, para llamar a la libertad y al odio contra los déspotas, sino que con toda tranquilidad ese hombre enjuto declara lisa y llanamente cerrado el club. La sorpresa es tan grande que nadie ofrece resistencia. No braman, no se lanzan con puñales contra los que aniquilan la libertad, como siempre habían jurado hacer. Balbucean tan sólo, retroceden y abandonan la sala conmocionados. Fouché ha calculado bien: contra los hombres hay que luchar. A los charlatanes se les abate con un gesto.
Una vez que la sala está vacía, camina tranquilamente hacia la puerta, la cierra y se guarda la llave en el bolsillo. Y con esa vuelta de llave termina realmente la Revolución francesa.
Un cargo no es más que lo que un hombre hace de él. Cuando Joseph Fouché asume el Ministerio de Policía, recibe una función subalterna, una especie de subprefectura del Ministerio del ...
Índice
- FOUCHÉ
- PREFACIO
- ASCENSIÓN – 1759-1793 –
- EL «MITRAILLEUR DE LYON» – 1793 –
- LA LUCHA CON ROBESPIERRE – 1794 –
- MINISTRO DEL DIRECTORIO Y DEL CONSULADO – 1799-1802 –
- MINISTRO DEL EMPERADOR – 1804-1811 –
- LA LUCHA CONTRA EL EMPERADOR – 1810 –
- «INTERMEZZO» INVOLUNTARIO – 1810-1815 –
- LA LUCHA FINAL CON NAPOLEÓN – 1815 - LOS CIEN DÍAS –
- CAÍDA Y DECADENCIA – 1815-1820 –
- ©