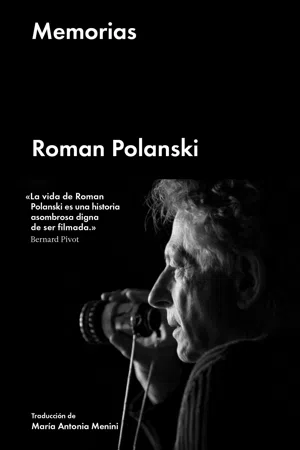![]()
1
Desde que recuerdo, la línea entre la fantasía y la realidad ha estado siempre irremediablemente borrosa.
He tardado casi toda una vida en comprender que esta es la clave de mi existencia. Ello me ha valido considerables angustias, conflictos, desastres y decepciones; pero también me ha abierto algunas puertas que, de otro modo, hubieran permanecido cerradas para siempre.
Cuando era un muchacho, en la Polonia comunista, el arte y la poesía —el reino de la imaginación— siempre me parecieron más reales que los limitados confines de mi ambiente. Desde muy temprana edad me di cuenta de que no era como la gente que me rodeaba: vivía en un mundo de mentirijillas, completamente aparte del verdadero.
No podía ver circular una bicicleta por Cracovia sin imaginarme como un futuro campeón. No podía ver una película sin verme en el papel de principal protagonista o, mejor todavía, en el del director, detrás de la cámara. Siempre que veía un gran teatro, no me cabía la menor duda de que, tarde o temprano, yo ocuparía el centro del escenario en Varsovia, en Moscú o incluso —¿por qué no?— en París, aquella lejana y romántica capital cultural del mundo. Todos los niños se abandonan a semejantes fantasías en determinados momentos; pero, a diferencia de la mayoría de ellos, que muy pronto se resignan a no ver cumplidas sus ambiciones, yo jamás dudé ni por un instante de que mis sueños se iban a convertir en realidad. Tenía la ingenua y candorosa certeza de que ello no solo sería posible, sino también inevitable, tan insoslayable como la anodina existencia que por derecho hubiera debido corresponderme.
Mis amigos y parientes solían burlarse de mis descabelladas aspiraciones y acabaron considerándome un payaso. Pero yo, que siempre estaba dispuesto a divertir y distraer a los demás, asumí el papel de buen grado, sin mayores problemas. Claro que, a veces, los obstáculos en mi camino fueron de tal envergadura que hube de hacer acopio de toda mi fantasía para poder sobrevivir.
Una noche de enero de no hace mucho tiempo, en el teatro Marigny de París, pudo cumplirse con creces uno de mis sueños infantiles. Vestido de Mozart, con una levita del siglo XVIII y una peluca empolvada, estaba a punto de hacer mi entrada en escena en el doble papel de director y coprotagonista principal.
El público que asistía al estreno —una mezcla de políticos y astros cinematográficos, personajes famosos y miembros de la alta sociedad— era del tipo que los columnistas de los periódicos suelen calificar de «rutilante». Aunque su interés me complacía y halagaba, yo era mucho más consciente del gran número de amigos que habían acudido a prestarme su apoyo moral, algunos desde medio mundo de distancia. Su presencia me decía que les importaba y que tenía, efectivamente, una familia en el más amplio sentido del término.
La obra era Amadeus, de Peter Shaffer. A lo largo de toda la representación, los Venticelli, es decir, los «vientecillos» o murmuradores, prologan y puntúan la acción a modo de coro griego. Mientras aguardaba entre bastidores, oyendo sus maliciosos murmullos, me pareció escuchar un revoltijo de voces de mi pasado. Algunas pertenecían a las personas que me habían reprendido e increpado por soñar despierto; otras, a aquellas que con su estímulo me habían ayudado a convertir mis sueños en realidad.
En aquel momento, la línea entre la realidad y la fantasía me resultaba, no ya borrosa, sino más imperceptible que nunca. Ambas cosas se habían convertido al final en una sola.
Cuando me dieron el pie, salí a escena y representé mi papel con la misma soltura y desinhibición con que solía hacerlo de niño ante mis amigos. Sin embargo, mientras interpretaba la trágica fase final de la vida de Mozart, volvieron a mi mente los ensueños de antaño. Empecé a darme cuenta de que toda mi vida estaba hilvanada con una especie de hilo teatral que engarzaba triunfos y tragedias, tristezas y alegrías, profundo amor e inimaginable pesar. Simultáneamente, se me antojó difícil establecer una distinción entre los rostros entrevistos más allá de las candilejas y los espectros del pasado. Fue casi como si estuviera actuando para todos mis amigos y mis seres queridos, pasados y presentes, vivos y muertos.
La representación de Amadeus estaba tocando a su fin. Se encendieron las luces y el público, puesto en pie, nos tributó una clamorosa ovación. Tuvimos que salir a saludar una y otra vez. Todavía aturdido, recorrí los cien metros que separaban el teatro de una sala nocturna que se había convertido en uno de mis locales preferidos a lo largo de los años. Mareado por el champán, observé que, mientras iban llegando los componentes del grupo del estreno, la distinción entre el pasado y el presente se borraba de nuevo y se confundía en mi mente con otras reuniones parecidas de Londres, Nueva York, Los Ángeles y —más recientemente— Varsovia.
Yo había dirigido e interpretado la versión polaca de Amadeus inmediatamente antes de empezar a trabajar en la producción de París. Como después de nuestras representaciones de Varsovia los militares tomaron el poder, pocos de mis amigos polacos pudieron acudir al estreno francés. Ni siquiera mi padre, que siempre asistía a mis estrenos, pudo abandonar Cracovia.
La «guerra», tal como la llamábamos los polacos, arrojó una alargada y siniestra sombra sobre lo que hubiera tenido que ser un gozoso hito en mi carrera. En Varsovia, nuestro estreno revistió un carácter muy especial porque asistieron al mismo muchos de los que influyeron en mí y me convirtieron en lo que soy. El hecho de volverles a ver, de hablar del pasado y de visitar lugares en los que mis ojos no se habían posado desde mi infancia, me trajo una avalancha de recuerdos.
La percepción que tiene un niño de las cosas es tan clara e inmediata que no se da en ninguna experiencia posterior.
Mis primeros recuerdos corresponden a la calle Komorowski de Cracovia, en la que vivía a los cuatro años. Sobre cada uno de los portales había un animal de estilo modernista —un elefante, un bisonte, un puercoespín— grabado en piedra. La mítica bestia del número nueve era un horrendo híbrido mitad dragón y mitad águila. Cuando era niño, la casa había sido construida hacía poco tiempo y olía a pintura reciente.
Había dos apartamentos en el rellano del tercer piso. El nuestro era el de la derecha: una pequeña vivienda ventilada, soleada y moderna, exceptuando la tradicional estufa de azulejos. Las dos habitaciones principales daban a la tranquila calle Komorowski, habitada por gentes de la clase media. La parte de atrás del edificio daba a un bullicioso mercado. Eran los tiempos en que las campesinas aún vendían por las casas huevos y mantequilla y el olor de los corrales se mezclaba con la fragancia de las barras de pan tierno que traían los repartidores de la panadería.
Mi madre era una persona muy ordenada. En nuestro apartamento todo relucía como el oro. El único lugar descuidado era un rincón del balcón donde había un armario lleno de trastos, entre ellos un misterioso artilugio que mi padre aseguraba le servía para saber si decía mentiras. Puesto que apenas dudaba de la existencia de semejante aparato, aquello me preocupaba sobremanera. El detector de mentiras doméstico entraba en acción cada vez que alguien sospechaba que no decía la verdad. Hasta mucho más tarde no logré identificarlo como una vieja e inservible lámpara de mesita de noche de extraño diseño.
Aunque mi padre no era rico, jamás me faltó nada. Y, sin embargo, era en muchos sentidos un niño exigente, difícil e irritable, con tendencia a la murria y a los berrinches —un chiquillo mimado, en suma—. ¿Por qué? Tal vez por culpa del largo cabello rubio que yo aborrecía y que inducía a los mayores a tomarme por una niña. Es posible también que esa fuera mi respuesta a las risas y burlas que suscitaba mi francesa manera de pronunciar la erre; nací en París el año en que Hitler accedió al poder y pasé en dicha ciudad los tres primeros y olvidados años de mi vida, adquiriendo un acento francés que conservé hasta los cinco o seis años. Y finalmente —aunque no en orden de importancia— estaba la cuestión de mi nombre. En un afán de imprimir a su hijo un sello francés, mis padres me inscribieron en el registro con el nombre de «Raymond», en la errónea creencia de que era el equivalente francés de Roman, nombre muy corriente en Polonia. Por desgracia, al polaco medio el nombre de Raymond le resultaba impronunciable como no fuera bajo la forma de «Rimo», y a mí me enfurecía y me avergonzaba tanto este ridículo apelativo que me libré de él en cuanto pude. A partir de entonces, excepto para mis cariñosos parientes o mis sarcásticos compañeros de escuela, yo fui sencillamente Roman o bien Romek, su diminutivo polaco.
Siempre hacía las cosas a mi manera. Tal como mi padre me contó repetidamente en años sucesivos, me ponía hecho un basilisco si él me tomaba de la mano cuando subíamos en la escalera mecánica del metro, pataleando como un loco y poniéndome colorado de rabia como un tomate. Lo mismo ocurría cuando trataba de quitarme su preciosa cámara fotográfica que llevaba arrastrando de un cordel como si fuera un cochecito de juguete.
Era un chiquillo extremadamente susceptible. El 18 de agosto, día de mi quinto cumpleaños, tía Teófila me regaló un espléndido camión de bomberos color carmesí con neumáticos de goma, escaleras de mano telescópicas y una colección de bomberos movibles. Mi familia y sus amigos estaban distraídos conversando —la fiesta era más para ellos que para mí— y yo, abandonado a mis propios recursos, decidí examinar el juguete con más detenimiento. Tras haber retirado el resto de las figuritas, traté de levantar al conductor de su asiento. La diminuta figura se me rompió en la mano porque estaba pegada. Lleno de horror, la oculté en la estufa más próxima. Cuando, al final, los mayores decidieron prestarme un poco de atención, alguien observó que el camión de bomberos no tenía conductor. Yo simulé ignorancia, pero mi madre encontró infaliblemente la figura que faltaba. El coro de indulgentes risas que acogió mi pequeña fechoría me dolió mucho más que si me hubieran regañado.
Todas estas escenas las recuerdo un poco al azar, pero con increíble fuerza y claridad. Sin ninguna idea preconcebida con la que poder compararlas, una mente joven, fresca y desinhibida asimila las impresiones en forma ecléctica y casual.
Recuerdo también el día en que trajeron a casa un pedido de galalita: una sencilla caja de otro color para el pequeño negocio de plásticos de mi padre, propietario de un taller en el que se fabricaban ceniceros y toda clase de chucherías ornamentales con esta materia.
Mi padre se dispuso a abrir la caja en mi presencia. Al cabo de un rato, tomé un martillo de orejas y empecé a quitar los clavos.
—Gracias —me dijo él bruscamente—, no hace falta que me ayudes.
Me hirió en lo más vivo de mi sensibilidad. Entonces sacó un trozo de reluciente galalita roja de su lecho de virutas de madera y...