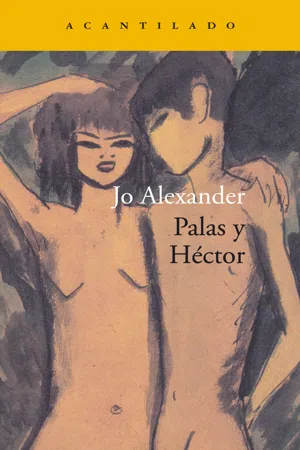![]()
III
APETITO DE DESTRUCCIÓN
Era un sábado por la noche, la noche libre. Los chicos que no volvían a casa el fin de semana se quedan en el campus. Desde la tarde caía una lluvia gruesa y monótona, la lluvia del norte. Algunos se ponían los impermeables de todas formas y pedaleaban hasta los pubs. Salían en rebaño, excitados por encontrarse con las chicas; sorteaban charcos con pies ágiles como si ya estuvieran bailando. Pero muchos retrocedían a medio camino.
De uno de los dormitorios del segundo piso salió el «Lazaretto» de Jack White. Ralph Morentz, de pie, apoyado contra el cristal de la ventana, exhibía su sonrisa de maestro de ceremonias. Su círculo, un grupo especialmente dotado para el estudio y la impertinencia, las buenas artes y las no tan buenas, se apelotonaba sobre las camas atraído por su colección de vinilos de rock: eran Héctor, Michael Cooper y cuatro o cinco más. Michael se había encargado de las provisiones: whisky y marihuana, todo debidamente camuflado en botellas de refresco y cajetillas de cigarrillos. A pesar del ruido, estaban tranquilos. Desde que el pasado curso expulsaron a uno de los suyos, habían dado la espalda al desenfreno, pero sin resentimiento, como si se les hubiera pasado la edad. Las drogas duras ya no entraban allí. Tampoco las chicas. Sólo se concedían esa licencia de vez en cuando, y siempre fuera, y siempre al límite.
Morentz cambió el disco y puso el «II» de Led Zeppelin. La polémica giraba de nuevo en torno al triunvirato Hendrix-Page-Clapton. Todos conocían las preferencias de cada uno, pero les gustaba pelearse, llevar las cosas al extremo; enseguida se pusieron a chillar por encima de las guitarras.
—La celebridad que otorga la muerte…
—Por favor…
—Quiero decir que si Page hubiera muerto en lugar de Hendrix, ahora estarías lamiéndole el culo a él.
—Ni en sueños.
—Yo me quedo con Clapton.
—¿Y Slash qué?
—Es demasiado joven, no sé por qué lo incluyes.
—Yo creo que a los treinta un músico ya ha dicho todo lo que tenía que decir.
—Sí, yo también. Ya no van a aprender a mover los dedos más rápido, ¿sabes?
—Hendrix no era más que un malabarista.
—Michael, haz el favor de pegarle.
—Tenía mucho más groove que los otros tres juntos, ésa es la verdad.
—¿Por qué? ¿Porque tocaba con los dientes?
—¡Porque era más negro!
Como no oyeron los golpes en la puerta, un chico menor, visiblemente intimidado, la abrió desde fuera y se asomó buscando a Héctor entre el humo y la música. Morentz bajó el volumen.
—Tienes una llamada.
Héctor puso los ojos en blanco, se hundió en el colchón.
—¿De quién?
—Sólo puede ser tu madre—dijo Michael.
—O mi banquero—replicó Héctor muy serio, como siempre que bromeaba.
—Es tu hermana.
Héctor palideció de repente. Los demás se dieron cuenta y callaron. Todo el rubor y la energía de su cara habían huido para esconderse en otra parte, lejos de él. Cuando se levantó, la marihuana y el alcohol empezaron a pasarle factura, como si en lugar de una hora hubiera pasado toda una noche. Bajó las escaleras. Había varios chicos reunidos en el vestíbulo; de no ser por su reputación lo habrían creído enfermo. Lo vieron bajar despacio, agarrado a la barandilla, como un niño que se encamina a recibir un castigo del que conoce todos los detalles. Podía anticipar las palabras que escogería Palas para decírselo, en qué momento se echaría a llorar, pero no cuántos minutos podría soportarlo, porque lo que se le escapaba era su propia reacción a todo aquello. Lo había cogido con la guardia demasiado baja. Se sentía demasiado aturdido. No era buen momento para encajar con elegancia una derrota.
El teléfono esperaba colgado en la pared, junto a la garita de recepción. Algunos chicos seguían observándolo. Se daba cuenta de que en aquel estado le sería difícil mantener la calma.
—Espera—le dijo a su hermana—. Voy a llamarte desde otro sitio.
Salió por la puerta principal. Seguía lloviendo, pero no corrió. No parecía reparar en la oscuridad o en que estaba empapándose. Ni siquiera vio a los chicos que llegaban extenuados en sus bicicletas.
Morentz y los demás lo observaban desde la ventana del segundo piso.
—¿Adónde va? Está loco.
—Le habrán dado una muy mala noticia.
Michael dijo que iba a buscarlo. Pidió un impermeable; Morentz se puso a buscar pero no encontraba ninguno; todos removieron la habitación de arriba abajo, se pusieron nerviosos.
Cuando Héctor llegó a la cabina apostada junto a la salida, estaba chorreando. Echó unas monedas y tecleó el número.
—Soy yo.
Palas tardó en contestar.
—Tenía que llamarte… Tenía que decírtelo yo misma.
Pero como él no quería oírselo decir, decidió anticiparse:
—Vas a casarte.
—Sí.
—No pareces contenta.
—Por favor, no me lo pongas difícil.
—Te lo digo en serio. No pareces contenta.
—No me hace feliz decírtelo.
—Y cuando se lo cuentas a los demás, ¿pareces feliz?
Un suspiro paciente al otro lado.
—Héctor, yo…
Héctor rio con amargura.
—Buena suerte—contestó.
Y entonces ella se echó a llorar, pero no por su desprecio, tan propio de él, sino por tener que pedirle algo que Héctor recibiría como una ofensa, o más aún, como una venganza sin sentido. De pronto se interrumpió para continuar.
—Mamá no va a consentir que faltes a la boda.
—Tengo veintiún años, no puede obligarme.
Palas se armó de valor:
—No tengo quien me lleve ante el juez de paz.
Entonces Héctor sintió un dolor impreciso y, apoyando la frente contra la cabina, vio cada una de las gotas de lluvia derramarse en el cristal y tropezar unas con otras, igual que sus lágrimas.
—El tío Carlos te llevará.
—Sí, ya lo sé. Pero tenía que pedírtelo, mamá me lo hizo prometer.
—Ha sido mamá, toda esta farsa… Ha sido ella, ¿verdad? Dime la verdad.
—No, mamá no ha tenido nada que ver. Bertrán ni siquiera le gusta. He tomado la decisión yo sola.
Héctor permaneció inmóvil. El nombre de Bertrán lo paralizó. Luego golpeó con violencia el cuadro telefónico con el auricular, le propinó una buena docena de golpes. Michael llegó a tiempo para verlo; luego lo vio dejarse caer al suelo y quedar sentado sobre sus zapatos empapados. Se cubrió la cabeza con las manos. El auricular se balanceaba en el vacío.
—¿Héctor?
Aquellos golpes… Palas no podía creer que él hubiera golpeado de aquel modo. Pero enseguida lo oyó llorar. Pensó que tal vez no había sido buena idea llamarlo un sábado por la noche.
—Héctor…
No contestó. Se levantó y abrió la puerta de la cabina. Michael lo ayudó a salir. Estaba chorreando. Antes de adentrarse en la lluvia de nuevo, oyó a sus espaldas la voz llorosa y metálica de ella, que, a más de mil quilómetros de distancia, le decía:
—Tú harás lo mismo, cielo, algún día.
Al ver que no asistía a clase, fueron a buscarlo. No contestó a ninguna de las preguntas de la enfermera. Permaneció echado en la cama, cubriéndose los ojos para protegerse del sol que invadía la habitación, el sol después de la lluvia, hiriente como un insulto. Pero no se había molestado en levantarse y correr las cortinas. La enfermera prestó más atención a este detalle que a las décimas de fiebre. Le retiró el termómetro y ella misma le volvió a colocar la camiseta. Había ceniza y algunas cerillas esparcidas por el colchón. «Vas a prender fuego aquí», lo reprendió mientras lo recogía todo. Luego ajustó las cortinas lo suficiente para evitar que la luz le molestara y poder seguir viéndolo con cierta claridad. Al percibir la penumbra Héctor abrió por fin los ojos. Ella se sentó a su lado.
—Mírame, Héctor.
Héctor la miró y recordó haberse cruzado con ella alguna vez por el campus. Llevaba poco tiempo ahí. Era una chica exuberante de alguna parte de América del Sur, tal vez unos cinco o seis años mayor que él. Tenía una espléndida cara aniñada y un cuerpo muy desarrollado, casi totémico, prieto bajo la bata. Era uno de los iconos de la noche en los dormitorios. Los chicos la mencionaban a menudo. Algunos incluso fingían enfermar para tenerla cerca.
Ella se inclinó y le examinó los ojos. A aquella distancia él podía notar su olor. Ayudada por un pequeño lápiz luminoso, apuntaba a sus retinas, le retiraba los párpados con cuidado.
—Mira en todas direcciones.
Héctor se limitó a desviar la vista hacia el suelo.
—Ahora vuelve a mirarme, Héctor.
En el pabellón contiguo, los alumnos asistían a las primeras clases. Fuera, los jardines lucían frescos, como recién peinados. Héctor oyó su propia respiración. Era sorprendente el silencio que reinaba en el campus un lunes por la mañana.
La miró. Ella se acercó más. Aquella mirada se prolongó más tiempo de lo normal, pero sólo porque ninguno de los dos veía nada en el otro. Los ojos de él no expresaban nada, estaban vacíos, como si hubieran perdido las ganas de mirar; y en ella no había nada deseable, era sólo una mujer metida en carnes, que la juventud mantenía firmes pero que la edad pronto dejaría caer. Y sin embargo, en aquel vacío mutuo, ambos encontraron una anormalidad que los sedujo, que iba más allá de lo previsible: ella advirtió los cambiantes tonos alrededor de las pupilas de Héctor; él, aquella belleza rotunda, imponente, que parecía hecha de bronce, tan frecuente en la naturaleza pero tan inusual en un ser humano.
Durante cuatro días convaleció en la enfermería, aquejado de no se supo qué mal. No tosía, nada le dolía, y aun así su estado era tan lamentable que lo separaron de otros enfermos para que no les contagiara el abatimiento. En las aulas hervían los rumores: unos decían que alguna droga de Morentz le había fundido el cerebro; otros que una mujer le había roto el corazón. Las enfermeras tampoco sabían a qué atenerse. No comía, apenas dormía, parecía haberse quedado suspendido en un determinado instante sin poder avanzar o retroceder, y no encontraban nombre para aquel mal.
Al contrario que las instalaciones del campus, dominadas por la madera, la enfermería era blanca, un conjunto de salitas blancas con cortinas y sábanas blancas, en medio de las cuales destacaba el negro del hierro forjado en las camas, en las lámparas, en la piel y el pelo de ella. Todo allí estaba en reposo; siempre parecía ser lunes por la mañana. Héctor se abandonó a esta reclusión y siguió negándose a reaccionar: nada parecía importarle. El doctor Hiddleston entró en la salita. Estaba acostumbrado a la impertinencia de los estudiantes. Escéptico y paciente, decidió tomarle una muestra de sangre para descartar ciertos abusos. Las enfermeras le prepararon el brazo. El doctor le advirtió:
—Pasaré por alto las sustancias que encuentre, siempre y cuando no guarden relación con tu estado. Los resultados llegarán en tres días. Mientras tanto te quedarás aquí.
Pero Héctor no se inquietó; la visión de la aguja incluso pareció seducirle. Al ver cómo traspasaba su piel y se hundía en su carne echó la cabeza hacia atrás, sintió el dolor y se entregó a él. Cuand...