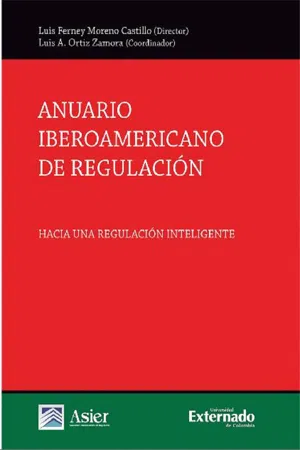![]() CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1
TENDENCIAS E INNOVACIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN Y MEJORA REGULATORIA![]()
JUAN CARLOS CASSAGNE*
El modelo de Estado regulador y garante: su filosofía y proyecciones jurídicas
I. UN NUEVO MODELO DE ESTADO
Es sabido que, tanto en América como en Europa, el Estado de Derecho decimonónico, basado en las ideas del liberalismo político y económico, fue parcialmente solapado por otro modelo que puso el acento en lo social a través de una Administración de carácter prestacional y el reconocimiento de los llamados derechos de tercera generación, produciendo un cambio profundo en el modelo del clásico Estado liberal.
Mientras ese modelo de Estado Social de Derecho (basado en la concepción de Heller) acentuó el papel del Estado en la configuración y protección de los derechos sociales y en las prestaciones debidas a los ciudadanos, ha surgido en estos últimos años un nuevo modelo en el que la Administración, en definitiva el Estado, sin abandonar los fines que perseguía el arquetipo anterior, se repliega del plano de la gestión de aquellos derechos, concentrándose en la función de garantizar y regular las prestaciones que satisfacen las necesidades colectivas, cuya gestión se adjudica de modo preferente a los sectores privados, lo que traduce una manifiesta aplicación del principio de subsidiariedad.
Así, de un modo escasamente percibido por el propio constitucionalismo social, se ha operado un cambio en los protagonistas del Derecho Público, potenciándose el rol de la sociedad que, de mera espectadora de la realidad, pasa a cumplir funciones relevantes, en colaboración estrecha con la Administración Pública.
Este proceso que, a pesar de las crisis económicas, viene llevándose a cabo en la mayoría de los países pertenecientes a la cultura política occidental, responde a varias causas. Por de pronto, no implica el abandono de los postulados clásicos en los que se fundaba el Estado de Derecho liberal (principalmente del principio de separación de poderes, el de legalidad y la consagración de las libertades fundamentales) ni tampoco de los derechos y principios proclamados por el constitucionalismo social, reconocidos en la mayoría de las Constituciones sancionadas tras la segunda guerra mundial.
En el escenario antes descripto aparece la concepción del Estado Regulador y Garante1, cuya construcción obedece a una serie de razones que van desde las conocidas ineficiencias del sector público, los altos costos que genera el sistema prestacional a cargo del Estado y su política redistributiva, como consecuencia del crecimiento demográfico, hasta el surgimiento generalizado del proceso de globalización de la economía.
Ese conjunto de factores condujo a una fuerte competencia entre los actores económicos de los distintos países, generando un mayor protagonismo de los sectores privados de la sociedad, que llevó a las respectivas Administraciones Públicas a suprimir de cuajo las trabas burocráticas que afectaban el libre comercio e industria y la iniciativa privada.
Debido a la retirada del Estado gestor se consolidó el dualismo Sociedad-Estado que, según Messner2 constituye uno de los principios jurídico-sociales de máxima relevancia en la medida que potencia los derechos preexistentes derivados del orden natural (sobre todo la propiedad y las libertades), ampliando el grado de participación en la economía de los individuos, empresas y demás cuerpos intermedios de la sociedad.
Resulta paradojal que el nuevo Estado Regulador y Garante, lejos de abandonar su función social, procure alcanzar los mejores niveles de calidad y eficiencia de los servicios públicos, mediante la colaboración privada. Con todo, no es un repliegue absoluto pues se trata de una retirada instrumental3, ya que el Estado garantiza las prestaciones y servicios sociales mediante la función de control y vigilancia sobre los operadores privados a los que se les han transferido funciones públicas.
En la filosofía que anida en este proceso hay un retorno a la clásica concepción del bien común4 que, aun cuando sea un producto medieval, luce ahora nuevamente en muchos de nuestros países que han basado sus esquemas regulatorios y garantísticos en el principio de subsidiariedad. Hasta en el campo de la literatura se advirtió, tras la segunda posguerra mundial, la necesidad del “desarme del Estado”, pues la prioridad no es la exaltación de este sino la integración de las diferencias y el equilibrio de las relaciones sociales mediante el fortalecimiento de la sociedad5.
La principal dificultad que debe superar la concepción del Estado Regulador y Garante se encuentra en el carácter fragmentario y pluricéntrico de la sociedad actual que refleja el desorden generado por las ideologías que han pretendido suplantar la realidad por meras conjeturas dogmáticas. Al propio tiempo, se ha producido la aparición de líderes populistas que basan su acción en el conocido esquema schmittiano fundado en la oposición que resulta del axioma amigo-enemigo.
En un sentido opuesto transita el nuevo modelo de Estado que, como se verá más delante y lo ha reconocido la doctrina del Derecho comparado, se apoya en la concepción del bien común tomista en cuanto proporciona el fundamento real del nuevo modelo estatal y de las transformaciones que han ocurrido en el seno de la sociedad y del Estado.
II. EL QUID DE LA FUNCIÓN REGULADORA Y GARANTÍSTICA DEL ESTADO
Existen varias definiciones en torno al concepto de regulación e, incluso, se ha llegado a suponer que equivale a la función de garantía que pesa sobre el Estado para satisfacer las necesidades colectivas de la población.
Pero, en rigor, son funciones diferentes que aparecen unidas en la praxis del Estado Regulador y Garante. En coincidencia con Muñoz Machado, si bien con anterioridad ubicamos esta función dentro de la actividad interventora, pensamos que sus características actuales conducen a la superación de las clasificaciones clásicas (una de las cuales se basaba en la diferencia entre actividades de intervención y la de prestación) y que hoy en día habría que acomodar esos conceptos a la nueva realidad que ha modificado las relaciones entre la sociedad y el Estado.
Esta nueva realidad nos lleva a coincidir en que el quid de la regulación, conforme a la definición propuesta por Philip Selznick, desde el campo de la sociología del Derecho, consiste en “un control prolongado y localizado, ejercitado por una agencia pública, sobre una actividad a la cual una comunidad atribuye relevancia social”6.
La regulación se lleva a cabo a través de diferentes formas que traducen la atribución de poderes o facultades. Desde la ley, el reglamento, el acto y el contrato administrativo hasta las instrucciones y órdenes reguladoras por parte de entidades estatales y aun privadas (la autorregulación), ese conjunto de normas generales y decisiones individuales constituye un universo jurídico que absorbe el contenido de la mayoría de las instituciones del Derecho Administrativo.
Este proceso, que se produce como consecuencia de la inserción del mayor protagonismo de la Sociedad en el Estado, exige reconsiderar la reformulación de las instituciones tradicionales del Derecho Administrativo para adaptarlas al nuevo esquema relacional en el que suelen enfrentarse diferentes concepciones sobre el derecho, como ocurre, en los países europeos, más que en Iberoamérica en la que reina mayor unidad doctrinaria e institucional.
Se trata de una actividad continua, típica de la función administrativa de ordenación y vigilancia de determinadas actividades privadas por razones de interés público, que no excluye el control de la autorregulación. De esa manera, se admiten una serie de actividades privadas que, habiendo sido con anterioridad reguladas por el Estado, escapan su dirección porque han pasado a autorregularse, sin que ello implique que el Estado abdique de su potestad reguladora.
En la búsqueda de las causas que determinan la necesidad de las regulaciones han surgido diversas teorías y posturas que la doctrina ha sistematizado, sobre la base de la realidad europea7.
En tal sentido, cabe preguntarse: ¿Cuándo el Estado debe acometer la regulación de un sector o actividad económica o social o se permite a los particulares autorregularse para fijar sus propias reglas -por ejemplo- en punto en calidad y competitividad? Al respecto, Muñoz Machado desbroza, mediante el enlace con el pensamiento de los economistas, las siguientes situaciones:
a. Una primera, sobre la que hay consenso entre las distintas concepciones económicas e ideológicas, se rige por el clásico esquema del derecho administrativo, con ligeras adaptaciones al nuevo modelo de Estado. Ellas “suponen el ejercicio de la autoridad e implican la reserva de poderes coactivos”8 hallándose fuera del comercio del derecho privado. Se trata de las funciones básicas y esenciales del Estado como la justicia...