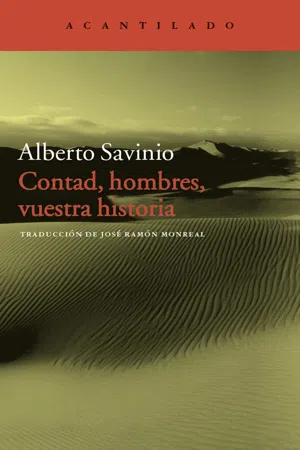![]()
ISADORA DUNCAN
I
Es un gran privilegio haber nacido a la sombra del Partenón: ese esqueleto de mármol que no proyecta sombra alguna. Se recibe en herencia un generador de luz interior y un par de ojos transformadores. Tal es el privilegio que le tocó en suerte a Nivasio Dolcemare. ¿Y también al millón de seres que pueblan la Atenas de hoy? No. El indígena no tiene derecho a estos dones al ser su nariz refractaria al perfume de los dioses, únicamente el sujeto privado, el aislado, aquel que, aunque nacido en Grecia, no es griego. Como Nivasio Dolcemare, venido al mundo en Atenas, de la unión de una sirena ligur y de un centauro toscano. Se reconoce en ello la mano del Destino, su voluntad de elección. Dice el Destino al privilegiado:
Toma esta luz que traspasa los metales más duros y guárdala en el más secreto rincón de tu mirada interior; aspira ese perfume mezcla de musgo y de sudor que es el auténtico odor dei [olor de los dioses] y escóndelo en tus fosas nasales. Quien dispone de estos medios infalibles de comparación está condenado a una preciosa infelicidad. Ve y soporta tu pena. ¡Adiós!
Cuando en el año 16 del reinado de Antonino el filósofo Pausanias visitó Grecia, los dioses habían muerto tiempo atrás. No quedaban más voces que las del mar y el viento. Los templos ofrecían al cielo sus caries ilustres. Los tambores de las columnas eran cuentas de colosales collares rotos diseminados por el suelo. Caballos salvajes andaban errantes por las playas desiertas, se detenían a escuchar, miraban en derredor con ojos de loco e inyectados de sangre, luego huían al galope, espantados por la inmensa nada.
Más tarde llegaron los pachás con su chaquetilla de oro y la cimitarra de plata. Toda la serie de metales nobles y de piedras preciosas estaban representados en esas blandas esferas humanas que se balanceaban como pesados tentemozos sobre sus babuchas en forma de góndola. Unos esbeltos minaretes habían ocupado el lugar de las columnas dóricas y cobijaban a las cigüeñas y a sus cigoñinos. El tiempo pasaba alegremente en partir cabezas como si fueran sandías y sorber un café cargadísimo en tacitas minúsculas como dedales.
Más tarde floreció el tiempo en que Europa fue una madre para todos. Ella eligió entre los Wittelsbach a un alto y apuesto príncipe de pura sangre bávara, y se lo dio a guisa de rey a la Hélade renacida. Pero Otón y Amalia nunca se ganaron el afecto de sus súbditos, pese a que llevaban en toda ocasión (e incluso en la cama) el traje nacional, ella con la frente ceñida de collares de monedas de oro, él con la fustanella y los zaruks con borlitas rojas en las punteras. Al sur de Atenas, en la localidad de Ano Patissia, pueden verse aún las ojivas derruidas y las torrecillas decapitadas de lo que hubiera tenido que ser la residencia de verano del rey Otón y de la reina Amelia. Cuando no había sido terminado aún, ese palacete gótico pasó al estado de ruina sin historia ni nobleza.
Henos aquí llegados a 1900, triunfo del liberty, último canto de la civilización arábigo-gótica. Atenas es un gran suburbio: el suburbio de una ciudad que no existe. Durante muchas horas del día sus habitantes permanecen ocultos dentro de sus casas blancas, tumbados sobre el embaldosado, desnudos y con un periódico sobre la cara. Los ratones se acercan a olisquearlos con desconfianza. Un escarabajo trepa lentamente por la pared encalada. Atenas se parece a esas ciudades fantasmagóricas que los turcos arrasaron antes de abandonar Albania. El chirrido de las cigarras es tan terrible que parece a punto de arrancar de cuajo la ciudad como si fuera un molde de queso para levantarla hasta el cielo incandescente. Al final de la tarde, cuando el calor del sol se amortigua y la Acrópolis expande sobre la ciudad su sombra más larga, una victoria pasa al galope por la avenida Kifissia, seguida de una nube de polvo como el barco. de su estela. En el pescante va un evzone [miembro de la guardia presidencial] que se pavonea con su faldilla. En la concha del carruaje está sentada la pareja real. Olga lleva unas gafas negras y unas ropas tan oscuras que se diría un monje de la Misericordia. Jorge I hace guiños a diestro y siniestro con sus ojos de miope, y a un lado de su fúnebre consorte parece dirigir invitaciones galantes a todas las mujeres de sus súbditos.
Reinaba la paz junto con la mediocridad. La circulación monetaria era escasa, y más escasa aún la de las ideas. Para pagar cinco dracmas se rompía en dos un billete de diez y se entregaba la mitad. Pero las ideas no permitían esta operación. Los ricos se sentaban en el café, con la piel negra y vestidos de blanco para pedir un vaso de agua. El socialismo agitaba a los países industriales y lejanos, pero entre los olivos del Ática no existía un vocablo que expresara tal concepto. No es que les fuera desconocida a los atenienses la agitación electoral, las calles bloqueadas por soldados con el fusil terciado, los tres disparos que hacen dar media vuelta y decir pies para que os quiero; pero eran elecciones de estudiantes y de seminaristas contra el archimandrita al que le había dado por traducir los Evangelios a la lengua moderna, llamada maliarà, es decir, «el demótico». Justo en medio de esta ataraxia general se produjo un acontecimiento inaudito que trastornó la vida de los atenienses y desencadenó un viento de locura sobre la ciudad de la lechuza.
Debían de ser alrededor de las cuatro de la tarde. La ciudad estaba concentrada aún en esa especie de éxtasis ígneo que se apoderaba de ella al dar las doce del terrible mediodía, y que no la abandonaba hasta la puesta del sol. En los locales de la Astinomia4 reinaba un silencio sepulcral. En el cuerpo de guardia, el agente Pelópidas yacía como un muerto sobre el entarimado. Por el suelo, los zapatos del agente del orden, ensanchados como mahonas, exhalaban un residuo de vaho. Las moscas revoloteaban en espiral en torno al durmiente, se posaban alternativamente sobre su labio fruncido que remataba un bigote en forma de bayoneta, sobre sus párpados pesados por cuya abertura brillaba como en los muertos el blanco de la esclerótica, sobre su pecho tatuado con la imagen del dios del amor y sobre sus pies desnudos de color berenjena.
—¡Alto o disparo!—gritó el agente Pelópidas saliendo de su sueño con el ímpetu de quien echa abajo una puerta, y apuntando contra el enemigo una botella de gaseosa que había encontrado a su lado sobre el entarimado. Pero, en lugar de la imposible detonación de su arma de vidrio, se oyó el blando ruido de los pies del agente al contacto con el entarimado. Las moscas se lanzaron en torbellino, luego subieron todas juntas al techo. En cuanto al «enemigo», mantenido a raya por las burbujas de la gaseosa, y que había hecho irrupción en el cuerpo de guardia en compañía de una terrible peste a rancio y sudor reciente, temblaba bajo los andrajos que apenas le cubrían, sin poder articular palabra.
El «enemigo» se llamaba Gargaras y formaba parte de las criaturas silvestres. Atenas no era una de esas ciudades tentaculares que cierran las puertas al campo y expanden a su alrededor el mal de su dinamismo centrífugo, quemando la hierba, talando los árboles, contaminando el aire. La vida «urbana» de Atenas era «irrigada» todavía en esa época por las gracias campestres. La hierba formaba aceras a los lados de las calles, las urracas iban a comer a las puertas de las carnicerías, las cabras pastaban bajo el peristilo de la Audiencia y las hojas volanderas de las actas procesales permitían un poco de variedad en la comida de aquellas pobrecillas. Gargaras mismo formaba parte de las «contribuciones del campo». Aunque pasaba por inocente, nadie había averiguado todavía si su inocencia era un estado natural o una profesión. Por lo demás, la pura inocencia no echa raíces entre la gentes del Mediterráneo. Gargaras vivía en las faldas del Egaleo, entre los pálidos olivos coetáneos de Platón. Se dejaba caer por la ciudad en las horas que ésta estaba más desierta, se sentaba en un chaflán y tocaba interminablemente con una floghèra5 metálica una anticuada romanza de ausencia, frágil como una telaraña. Y como la esencia de la mediodía es una tristeza insondable, se justifica la opinión de algunos atenienses muy viejos y con mucha experiencia, según la cual la romanza de Gargaras era una prolongación maquinal del canto meridiano de Pan.
—¿Qué deseas?—repitió por tercera vez el agente Pelópidas, y reparando en que la pistola que empuñaba se parecía extrañamente a una botella de gaseosa, la arrojó lejos con gesto de profundo desagrado.
—As-ti-no-mos—consiguió articular por fin Gargaras con voz de perro parlante.
—¿Qué es lo que deseas del astinomos?
—¡Mis ojos han visto un milagro! ¡La ciudad corre gran peligro!
—El astinomos no recibe, dime a mí lo que tengas que decir.
—No…, no—repitió Gargaras, agitándose desde su pelambrera piojosa hasta sus pies enfangados para dar más peso a su negativa—. Astinomos escuchará a Gargaras, y cuando astinomos escuche a Gargaras, astinomos bendecirá a Gargaras.
Movido por su propia fe como un globo por el viento, Gargaras salió del cuerpo de guardia y se dirigió hacia la puerta que cerraba el fondo del pasillo, y sobre la que la palabra «astinomos» resaltaba con letras negras sobre fondo blanco. Pero el ejercicio de la autoridad vuelve al hombre presumido y violento, en especial al que está privado del don divino de la meditación.
—¡Atrás!—rugió el agente Pelópidas, cuyas lecturas, aunque numerosas, no incluían el manual de Epicteto. Y añadió con tono inapelable, tras haber sacudido con mano brutal a la criatura salvaje en el fondo del pasillo—: A esta hora el señor astinomos se encuentra ocupado.
Los dos hombres, el autoritario y el sumiso, permanecieron inmóviles y mudos. Entonces, a través de la puerta, un largo ronquido, profundo, pastoso, grasiento, cruzó el pasillo, seguido de un breve rebuzno decreciente.
—¡Mi capitán!—suplicó el inocente, mientras las lágrimas regaban la mugre de su cara—. En la ciudad hay una criatura tremenda: ¡si no avisamos inmediatamente al astinomos, moriremos todos de una muerte espantosa!
El agente Pelópidas se tocó los mostachos en señal de perplejidad, y Fobos, el Miedo, arrugó su frente obtusa. Por primera vez desde que desempeñaba las funciones de agente del orden en la dirección de los servicios de legislación urbana, la duda, la terrible duda sacudió aquella alma de granito.
El agente escuchó con el oído pegado a la puerta, la entreabrió, entró de puntillas en el pequeño paraíso privado de su superior. Reinaba allí una penumbra fresca y poblada de espejismos. Un cántaro de loza descansaba su panza sudorosa contra las persianas entornadas, con el cuello rodeado de esos pequeños limones verdes que los griegos llaman neranzaki. Una cortina pintada caía hasta media ventana, en la que brillaban al trasluz los bosquecillos umbrosos, los ruidosos torrentes del Ática tal como la describe el Critias, es decir, antes del cataclismo que la asoló y la redujo a su presente y patética desolación. El astinomos dormía, como Holofernes, en un canapé de hule que, por una horrenda herida abierta en el respaldo, exhalaba su alma de crin vegetal. Los pies del policía descansaban sobre una pila de órdenes de búsqueda y captura en blanco. Su mano pendía, y al lado, como el revólver caído de la mano del suicida, había un pequeño ventilador de hélice. La bigotera daba al rostro del astinomos la ferocidad de un gato que resopla de rabia. Sus cuatro pelos en guerrilla, que acostumbraba a echarse sobre la parte superior del cráneo para disimular su calvicie, le colgaban esta vez sobre el cuello, como algas de la cabeza de un dios marino.
Costó Dios y ayuda lograr que el astinomos recobrara el sentido de la realidad. Y por fin preguntó con el ceño de la autoridad y empleando la interrogación directa para afianzar su propio prestigio:
—¿Qué ha visto este hombre?
—Dice que ha visto un dios, señor astinomos—respondió el agente Pelópidas al tiempo que se cuadraba.
—¿Un dios?—repitió dubitativamente el astinomos, y se carcajeó dos veces—: ¡Ja! ¡Ja!
Se acercó hasta la pared para descolgar un azote y, fustigándose las botas de caña de cuero de cerdo, se plantó al fin ante el pordiosero.
—¿Te has mirado al espejo?
—No, señor astinomos.
—Pues mírate: los dioses no se muestran a jetas como la tuya.
—Era un dios—insistió con tono suave Gargaras—, un fantasma.
—¿En qué quedamos, un dios o un fantasma?—gritó el astinomos, fustigando sus botas de caña cada vez más rápido, como si se estuviese entrenando antes de pasar a la cara de aquel que «había visto un dios».
—Dios y fantasma, señor astinomos: uno de nuestros padres.
El rostro del astinomos enrojeció como el del gallo en la pelea. Y puesto que era imposible que la culpa de no comprender fuese achacable a su inteligencia poco desarrollada, la tomó con Gargaras y lo tachó de «bestia».
—No, bestia, no—replicó con tono más suave aún el inocente, dejándose engañar sobre el sentido del calificativo—, un antiguo.
—¿Un antiguo?—repitió el astinomos poniendo los ojos como platos. Y, para facilitar la ingestión de una noticia tan pasmosa, se acercó a la ventana, retiró el neranzaki del cuello del cántaro sudoroso de frescor y bebió largamente a chorro.
Finalmente, y tras un «interrogatorio intensivo», el astinomos logró averiguar qué era lo que Gargaras había visto, y habría logrado saberlo mucho antes de no haber opuesto el obstáculo de su autoridad a lo que no quería ser sino la más espontánea de las confesiones.
Gargaras había visto un griego antiguo. Explicó que, mientras bordeaba la verja de la plaza del Parlamento, el inesperado aparecido había cruzado la plaza desierta a esa hora y había desaparecido por detrás de la Cámara de los Diputados.
—¿Eso es todo?
La frente del inocente se arrugó en un esfuerzo de caballo calculador.
—No, al llegar a la escalinata de la Cámara se detuvo, dobló la rodilla y alzó un brazo.
—¡Si ya lo decía yo!—exclamó el astinomos, dándose un tremendo latigazo en las botas—. No cabe la menor duda. Es un griego antiguo. Ha confundido la Cámara de los Diputados con un templo de Apolo. Una prueba más de los inconvenientes de la arquitectura neoclásica.
El astinomos quiso conocer más detalles, a lo que Gargaras respondió que el griego antiguo caminaba rápido y «de costado».
—¿De costado?
Pasando de la palabra al acto, Gargaras separó las piernas, colocó los brazos en forma de candelero y adoptó la postura del viento Bóreas en las pinturas de los vasos de terracota.
—¡Pelópidas!—gritó el astinomos, reencontrando al cabo de un breve desfallecimiento la fuerza y la lucidez del librepensador—. Coge diez hombres, peina la ciudad y tráeme a ese griego antiguo vivo o muerto. ¿Tienes las esposas?
—Sí, señor—respondió el agente Pelópidas, mientras sacaba del bolsillo de los pantalones dos cuerdecillas mugrientas y llenas de nudos, porque las bonitas esposas relucientes, gloria del cine estadounidense, eran aún unas desconocidas en la Grecia de Jorge I.
El espanto paralizó la ciudad, para lueg...