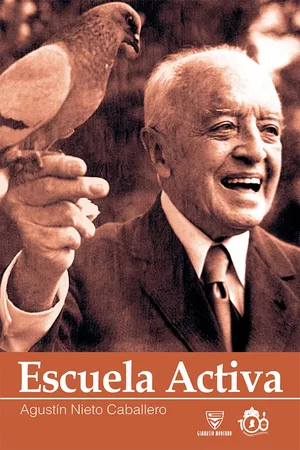![]()
Palabras de don Agustín Nieto Caballero en el cincuentenario del Gimnasio
Señor presidente de la República, doctor Guillermo León Valencia, excelentísimo señor Emilio de Brigard, arzobispo coadjutor de Bogotá, señor ministro de Educación, doctor Pedro Gómez Valderrama, doctor Andrés Samper, señores exalumnos del Gimnasio, amigos todos:
Sea lo primero agradecer de la manera más efusiva al señor presidente la extraordinaria gentileza que ha tenido al venir personalmente a honrar con su presencia esta amistosa y gratísima reunión.
A mi querido exalumno Andrés Samper el testimonio de mi gratitud por sus palabras y a todos los exalumnos que han organizado este abrumador homenaje, como también al doctor Jaime Posada quien de manera tan gallarda ha querido enaltecerlo como vocero de la Organización de Estados Americanos, OEA, la gran institución que tanto significa en América y a cuyo interés por nuestra escuela debemos muy señaladas pruebas de simpatía.
Interpreto este homenaje como dirigido al conjunto de todos los que trabajaron en el pasado, y trabajan en el presente, para darle al Gimnasio Moderno el prestigioso nombre que hoy tiene. Comprendo, sin embargo, que en un rasgo de generosidad muy vuestro, habéis querido personificar en el rector del colegio todas las excelencias que este instituto reúne, y, siendo el único sobreviviente de sus fundadores, acepto esta manifestación como premio que podríamos llamar de resistencia.
Tomado esto así, la conmovedora fiesta de esta noche viene a ser lo que las señoras centenaristas hubieran denominado broche de oro de una vida. La novísima generación de lindas nietas, en esta república constelada de reinados y de reinas, entiende íntimamente por qué este festejo está dedicado conjuntamente a los abuelos, a quienes tan unidos han visto a lo largo de toda su vida, y ellas pedirían, no un broche de oro para el rector sino una corona de siemprevivas, de flores que no mueren, para colocarla sobre las sienes de la reina Adelaida. Una corona para quien dio un día sentido a la vida que hoy se exalta en forma tan gallarda.
Una corona simbólica para la mujer que es siempre quien embellece y da nobleza a la existencia del hombre, y proclama que, sin la mujer, sin su colaboración, sin su estímulo, sin su amistad, cuan poco valemos los hombres.
Pasa ahora ante mí una vertiginosa sucesión de imágenes, como si de pronto un relámpago iluminara todo el trayecto recorrido en lo que ha sido este brevísimo lapso de 75 años.
Para corresponder a vuestro afecto, quisiera en esta noche presentaros un haz de reminiscencias que nunca antes evoqué ante vosotros, pero que podrán explicaros por qué mi vida tomó el camino que hasta aquí me ha traído.
Una niñez ensombrecida por la tragedia de la orfandad. Un hogar en el que todo era dicha, de pronto se hizo trizas por la muerte... Encrucijada desafiante y porvenir incierto.
¿Cómo no evocar en este día a ese gran señor que fue mi padre, a cuyo esfuerzo de toda una vida debo, y debieron mis hermanos, el haber tenido el privilegio de recibir desde los primeros años la educación que la nobilísima inquietud paterna anhelaba para sus hijos? ¿Y cómo no recordar a la bella, dulce y clarísima mujer que fue su compañera? Veintiséis años tenía cuando llegó al término de su jomada. Ese hogar en donde todo era soleada alegría se desplomó en plena primavera. Y quedaron tres niños que se vieron frente al drama de cambiar sus juguetes por la contemplación del espectro de la soledad.
Vino luego la guerra de los Mil Días. Privaciones, angustias, incomprensión del drama. En medio de tan gran desolación no hubo sino un acontecimiento jubiloso. Fue —resulta paradójico decirlo— el de ese día en que el Gobierno decretó el cierre de todos los colegios. No reinaba seguramente demasiada alegría en esos claustros cuando la tropa de chiquillos salió alborozada de las aulas que cerraban sus puertas para no abrirlas más en mucho tiempo.
Por aquellos días existían en la ciudad los colegios liberales y los colegios conservadores, y era el deporte sabatino de los estudiantes trabarse en luchas partidarias de puños, de piedras y garrotes. Nosotros concurríamos al colegio liberal que las damas piadosas denominaban colegio de masones, pero en el que no se nos perdonaba la misa de las cinco de la mañana, las oraciones cotidianas, y los retiros por pascua florida, complementado todo esto en el hogar con el rosario vespertino que, en toda connotada casa de liberales, se rezaba en compañía de la gente del servicio. No obstante aquella piedad, de dentro y fuera, los colegios que se decía tenían pacto con el diablo fueron los primeros en ser declarados por el gobierno cuarteles de reclutas, y por lo tanto fuimos los pequeños "rojos" de entonces los primeros licenciados. Estábamos muy lejos del Frene Nacional. "A la calle, a la calle", gritamos los inconscientes niños de aquella hora. Y a la calle fuimos en tropel.
Se inició entonces la era de las rondas. La soldadesca comenzó a invadir, sin previo anuncio, las casas sospechosas en busca de documentos comprometedores, y en la nuestra solo hallaban las hojas manuscritas y los versos que el pequeño LENC, Luis Eduardo Nieto Caballero, escribía en honor de Uribe, de Herrera, de Vargas Santos, de Mac Allister, de todos los grandes capitanes de la revolución. De aquellos papeles ominosos las gentes del orden hacían una hoguera en el jardín, y al diminuto periodista le amonestaban con palabras de tan subido color, que hacían ruborizar a las niñas del servicio, no obstante los piropos de aquellos intrépidos policiales que, atusándose el espeso bigote, y guiñando el ojo, reservaban para ellas.
Desde la víspera del toque de guerra, los internos mayores de 16 años, oportunamente alertados, habían escapado del colegio por las ventanas de los dormitorios, deslizándose por los muros con la tradicional ayuda de la cadena de sábanas anudadas fuertemente; y ya en el amanecer se encontraban en pleno páramo enrolados en las guerrillas, galopando tras los corceles de los jefes, prendidos de las colas de los caballos, como si se tratara de un día de carnaval.
En las casas solo quedaron las mujeres y los niños. En nuestro hogar, huérfano de caricias maternales y de la atención paterna, implantó su autoridad omnímoda una sexagenaria ama de llaves, alargada y asceta, que, con recomendaciones del párroco, nos había llegado de Purificación. Se llamaba misiá Dolores, a secas, porque entonces las damas de compañía no eran Mrs., ni siquiera hablaban en inglés. Fue ella quien tomó a su cargo señalarnos los caminos del bien, y vigilar el cumplimiento de nuestras oraciones cotidianas. Frecuentemente nos ponía de ejemplo a San Luis Gonzaga, que tan puro se había mostrado a todo lo largo de su corta vida, y nos prevenía, desde entonces, que al llegar a mayorcitos habríamos de tener gran cautela con las mujeres, enemigos natos del hombre. Las mujeres, nos decía, son las causantes de todos nuestros malos pensamientos. "De todos íntegros", decía ella. Así nos mostraba la línea dura de la vida. Y nosotros habríamos de llegar a pensar un día que era precisamente la mujer —no misiá Dolores desde luego— el ser que había de inspirarnos los más nobles, los más excelsos, los más bellos pensamientos que pudieran caber en nuestra mente. Por el momento esos pensamientos profanos tenían que ser antagónicos de las prácticas piadosas.
El rosario en familia, encabezado por doña Dolores, seguía cada tarde su ritmo cadencioso, interrumpido a cortos trechos por hondos suspiros y sonoros bostezos que surgían de uno a otro extremo de la sala. Terminada la oración era el momento para que nuestra severa ama de llaves, levantando sus gafas sobre la arrugada frente, y clavando los ojos sobre el inquieto chiquillo, expresara sentenciosamente: "Pensando mientras rezaba, en las obligaciones de mañana, apuesto a que el Agustincito no ha hecho sus tareas". Y sin pérdida de tiempo comenzaba el interrogatorio sobre los afluentes del Nilo, la lista completa de los presidentes de Colombia, las cien vidas de los santos de la cristiandad, y los versos de la ortografía de Marroquín. Todavía están estos versos en el fondo de la memoria, como tantas otras cosas que nunca se entendieron. Los pocos centenaristas que nos acompañan esta noche quizá los recuerden: "Llevan la j: tejemaneje, objeto, hereje, dije, ejercer, ejecutorias, apoplejías, jergón, bujía, vejiga, ujier. Con v escríbanse: válvula, vaca, vanagloria, virola, vasija, vaticinio, varar y vedija, vegetando, valor, vacilar". Y así, letra, por letra, toda la erudición ortográfica. Los de las nuevas generaciones no se dan cuenta del ritmo recóndito y melancólico de esos versillos. ¡Cómo olvidarlos nosotros, si ellos fueron los únicos poemas que aprendimos a recitar en nuestra infancia!
Otros recuerdos de cosas dolorosas surgen del fondo de la memoria. Esta que voy a relataros no es una historia trivial. Es uno de esos acontecimientos que marcan para toda la vida la conciencia de un niño. Habrá que anticipar algunos pormenores. En las casas de entonces —como todavía no existía la propiedad horizontal— se encontraban espaciosos patios y corrales. En el corralón del fondo, al amparo de brevos y papayos, se cuidaban las aves que se engordaban para el sacrificio en los días de invitados. Entre estas se regodeaba, en medio del gallinero multicolor, un bellísimo gallo blanco que era el sultán de la manada. Yo acostumbraba regalarle cada tarde las sobras del almuerzo que quedaban en la cajita de lata que llevaba al colegio. La verdad era que al sultán lo estimaba como a mi mejor amigo. Comía en mis propias manos, y no obstante su orgullosa prestancia de rey del gallinero, me permitía el irrespeto de acariciarle la cresta. Y súbitamente llegó el día del pequeño drama que yo ya no olvidaría en el resto de mis días: el sultán desapareció del corral y fue inútil buscarlo. Recuerdo muy bien que yo era el más acongojado, y ofrecía mis oraciones matutinas por la aparición de mi altivo compañero.
De pronto la de adentro, que así se denominaba la doméstica de mayor confianza, empezó a dar alaridos: había descubierto, flotando en la profundidad del aljibe al lindo animal. Y vino lo más inesperado. De seguro, dijo la primera voz, don Agustincito, que es tan travieso, fue el que zampó al inofensivo animalito al pozo. Sí, tenía que ser él, dijo la segunda voz. Fue él, dijeron los demás. Desde el fondo de mi alma infantil subieron las más vehementes protestas. "Lo que no tiene perdón, lo peor de todo, es la mentira", decía una de las maritornes. Las lágrimas del inocente no convencieron a nadie. Todo fue en vano. La tropa del servicio —entonces en las casas que se respetaban había una doméstica para cada oficio—, esa tropa, y los familiares todos, afirmaron que el inquieto chiquillo había cometido la gran fechoría. Fue la más grande tortura de mi infancia. Como nunca, sentí mi orfandad.
Pasaron los años, nos fuimos a Europa y regresamos una década después. El día de la llegaba hubo banquete de familia, y me pidieron que hablara. Alguien, recordando quizá cómo cambian los tiempos, había mencionado mis travesuras de niño, y entre ellas aparecía como era natural, la vieja historia del animal ahogado. Pronuncié entonces el más breve, el más elocuente, el que mayor satisfacción me ha dado de cuantos discursos he pronunciado: "Mis queridos familiares, dije, oigan bien lo que voy a decirles: yo no ahogué el gallo". Mi reivindicación había tardado quince años, y lo que atrás quedó dicho, explica no pocos aspectos de la vida de este fervoroso maestro, que habría de consagrar las horas todas de su existencia a buscar caminos para que la infancia de su patria no fuera amarga como la suya, sino llena de alegría, de comprensión y de justicia. Ya van viendo ustedes qué tan entrañable raíz tiene la fundación del Gimnasio Moderno.
Pero recojamos el hilo donde lo habíamos cortado. Concluyó la guerra de los Mil Días, y en obedecimiento a la última voluntad paterna que expresaba el anhelo de sustraer a sus hijos del ambiente no muy propicio para la educación en aquella época, los hermanos Nieto Caballero fuimos enviados al extranjero. Diez años de ausencia de la patria; Neuchatel, Londres, París, Nueva York. Cuánto por recordar, cuánto por decir de aquella larga temporada de estudio.
Pasemos de largo los primeros años de ese contacto con el extranjero, y lleguemos a París. Eran los días en que Henri Bergson congregaba en su cátedra del Colegio de Francia, no solo a los severos estudiantes de filosofía sino a todo el mundo elegante de la llamada por antonomasia Ciudad Luz. Puede decirse que allí, frente a sus alumnos, construyó el ilustre filósofo sus grandes libros: Materia y memoria, y La evolución creadora. Al conmemorar su centenario, cómo es de grato y de justo recordarlo. Muerto Spencer, el cetro de la filosofía europea había pasado a sus manos. Bergson era un poeta, y un artista. El éxito mundano de sus sabias disertaciones se debía a la magia de su personalidad. Hablaba con voz pausada, como si adrede expresara con difícil facilidad su pensamiento. Daba la impresión de estar creando cada vez, delante del auditorio, sus ideas. Bajo la amplia frente socrática brillaban, como dos saetas, los ojos profundos, incisivos, mientras con las manos esculpía sus palabras. Si decía "energía", las dos manos se crispaban; si hablaba de intuición se convertían en alas; tan pronto expresaban afirmación, como cautela, sorpresa, como seguridad. Prodigioso escultor de la palabra, la palabra era modelada por él a su antojo. De sus labios salía un surtidor de bellas imágenes, de inesperadas metáforas. Sus discípulos, y las damas del gran mundo que se apresuraban a buscar cada tarde sitio entre ellos, quedaban desde el primer momento cautivados, quizás aún más que por la profundidad de los conceptos, por la manera como eran expresados. Jamás los oyentes, que a lo largo de cuatro años le seguimos, dejamos de oír cosas nuevas y hermosas. Asistir a su cátedra era presenciar un soberbio espectáculo de fuegos artificiales de la inteligencia.
Calle de por medio, en la Sorbona, Emilio Durkheim, el severo maestro a quien no vimos sonreír jamás, nos explicaba con el rigor del pensamiento germano y la claridad cartesiana, las ciencias de la educación, y Alfredo Binet, el genial psicólogo cuya temprana muerte sumió en dolor a la juventud estudiosa de aquel momento, nos iniciaba en las pruebas de la inteligencia que habrían de recorrer el mundo de la sabiduría.
Unos pasos más, y estábamos en la Escuela de Derecho. Allí nos adiestraban en las duras disciplinas jurídicas y económicas, Planiol, Berthelemí, Lepradelle, May, Weiss, Leroy Bolieu, Gide. Era en esta escuela en la que anualmente había que pasar los exámenes reglamentarios.
Año tras año se le fue dando remate a cada curso. Pero no era esa la vocación; se trataba tan solo de la obligación universitaria. El magisterio era la idea-fuerza; era el pensamiento central de todos los momentos. Y tal afición, de tan amplias perspectivas, no permitía enclaustrarse en ese solo pensamiento. El medio era particularmente propicio para esta ilimitada expansión espiritual. Baste recordar que aquellos eran también los tiempos de Ribot, de Janet, de Langevin, de Boutroux, de Faguet, a quienes siempre se escuchaban con deleite. Y había más: En los grandes salones de conferencias nos hablaban Anatole France, Paul Bourget, Maurice Barrés, Richepin. En las cámaras el viejo Jaures, de tan potente voz, el elegantísimo Dechamel, el Tigre Clemenceau. En la Facultad de Ciencias, aun cuando no lo entendiéramos sino muy medianamente, Henri Poincaré congregaba a todos los que no queríamos perder una sola hora de aprovechamiento de aquella ciudad prodigiosa en donde centellaba la inteligencia en uno y otro rincón. En el Jardín de Luxemburgo nuestros propios paseos eran los de Remy de Gourmont en sus Promenades Philosophiques, como si de brazo estuviéramos con él.
Estos maestros de la filosofía, de la literatura, de la investigación, de la política, de la jurisprudencia, daban entonces grandes campanadas que se oían a través de Europa, y llegaban hasta los confines del mundo. En tal forma que al regreso, nuestros compañeros de generación habían leído los mismos libros que para nosotros constituyeron los jalones de nuestra propia formación.
En el Museo del Louvre recorríamos cada semana una de sus salas, y no fueron pocas las veces en las que tuvimos por guía al enigmático zar Péladan.
Desde París seguíamos a los españoles que entonces ejercían gran influencia en la juventud: Ángel Ganivet y Joaquín Costa, y todos los grandes viejos de fines del siglo: Valera, Pereda, Galdós, Menéndez y Pelayo, y la generación del 98. Todo esto rociado con la lectura de los clásicos.
La verdad es que jamás como entonces estudiamos, jamás como entonces nuestro espíritu estuvo lleno de nobles propósitos. Muchos son los años que han pasado, y cuando más podría tratársenos de ingenuos por el hecho de recordar lo que fue esa iniciación de nuestra vida ciudadana. Desconocíamos la holgazanería, lanzábamos gritos estridentes para reclamar nuestros derechos. Solo exigíamos la libertad para exponer nuestras ideas, y poníamos oído atento a las contrarias. Porque amábamos la libertad con equidad y justicia, y a los argumentos enfrentábamos argumentos, y no golpes.
Leíamos cuantos libros caían en nuestras manos, arrojando a la cesta de desperdicios aquellos que de...