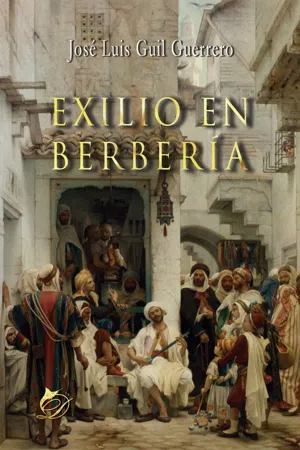![]()
INTROITO:
En el Umbral del Infierno
En aquella fría mañana de domingo, doce de Rabî Al-Awwal del año ochocientos ochenta y ocho1, las tropas nazaríes se hallaban acampadas en el lomo de una suave colina rodeada de viejos olivos, en pleno Campo de Aras, aún muy próximas a Lucena. Los soldados habían recibido instrucciones para terminar su yantar con premura; Alí-Atar, anciano alcaide de Loja y experimentado merodeador en tierras de infieles, acababa de planificar la retirada con los amires. El zorro plateado –como le llamaban sus hombres con admiración–, a pesar de sentirse bien seguro sobre aquel privilegiado promontorio, presentía que podría estar fraguándose alguna celada contra ellos; su olfato de viejo sabueso jamás le había engañado. Él sabía que nunca estarían seguros teniendo cercanas las tropas del conde de Cabra; conocía de sobra a ese terco e impetuoso noble castellano y su afán de cosechar gloria a costa de los nazaríes. Ya había advertido repetidas veces del inminente peligro a su yerno, Bu Abdal-lah, quien no parecía acabar de saciarse con el saqueo de aquellas tierras, pues se había empeñado en lanzar sus tropas una y otra vez contra las bien defendidas puertas de Lucena, aunque siempre sin éxito. Por suerte, esa misma mañana, el nazarí se había decidido a dar la orden de regreso. Ojalá lo hubiera hecho antes; el paisaje comenzaba a cambiar a su alrededor con inquietante rapidez. Tras un luminoso amanecer, una insidiosa niebla se cernía sobre el perdido olivar en el que se desarrollaba el repliegue del ejército nazarí, y aquellos solitarios campos adehesados comenzaban a cubrirse con un fino y blanquecino velo de vapor, lo que confería al entorno un aire fantasmagórico.
—No me place este silencio —dijo Alí-Atar al sultán con inquieta voz—; la mejor estrategia sería que nos cubrierais la retirada. Desplegad la caballería, yo guiaré a la tropa con los prisioneros y el botín a toda prisa rumbo a Loja.
Dando la razón a aquel avezado militar, las atalayas nazaríes, siempre vigilantes del terreno próximo, mediante un penetrante acorde de bocinas emitieron la señal convenida: un ejército cristiano de hombres a caballo se dirigía a toda velocidad hacia las tropas granadinas.
—¡Ordenad toque de timbales, rápido! —. De inmediato, el régulo musulmán instruyó a su ayudante de campo, Ahmed, de dar la alerta para afrontar la batalla. Como un solo hombre, impulsados por los redobles marciales, los jefes de la alta aristocracia militar de Granada espolearon sus caballos para situarse en torno a su emir, mientras que la caballería se ordenó en cuadros compactos, interpuestos entre la posición de los gerifaltes del sultanato y el lugar por donde se esperaba la llegada de los guerreros castellanos. Por su parte, estos no se demoraron; protegidos por la impunidad que les confería aquella espesa niebla, avanzaron decididos a afrontar el combate hasta que se hallaron a unas dos cuerdas de distancia de los musulmanes, donde detuvieron su marcha, como si procedieran a estudiar el próximo escenario de batalla. Mientras tanto, los nazaríes escudriñaban atentamente el horizonte para intentar adivinar las intenciones de los cristianos.
— ¿Conocéis esa bandera? —Bu Abdal-lah preguntó a Ahmed por una extraña insignia que emergía a través de las volutas de vapor más próximas, la cual portaba un jinete en la primera línea de la caballería enemiga. En Granada estaban familiarizados con todas las enseñas que usaban los gobernadores castellanos próximos a la frontera, pero aquel guion era inédito en aquellas tierras. El sultán miraba tal estandarte con honda aprensión, intentando reconocer la naturaleza a la que correspondería la silueta que mostraba; un animal entonado de amarillo sobre fondo verde, imagen nueva para todos ellos a juzgar por la cara de extrañeza que notaba en sus súbditos.
—Señor, no recuerdo haber visto nunca ese pendón; no es ni el del alcaide de los Donceles ni el que usa el conde de Cabra; se trata de un animal, sin duda, pero… ¿cuál? ¡Cubríos! —. Ahmed no tuvo tiempo de terminar la frase; un enjambre de afiladas líneas negras surgía a través de la bruma, endiabladamente rápidas, como si un aire traidor hubiera condensado una lluvia de muerte que súbita surcaba el aire hacia ellos. Sin darles tiempo a reaccionar, un sinnúmero de silbidos que se resolvían en golpes secos, como chasquidos de una lengua gigantesca, envolvió a las tropas nazaríes. Al unísono, por doquier se alzó un coro de exclamaciones ahogadas y desesperados lamentos. Los caballos comenzaron a emitir lastimosos relinchos, que pronto se mezclaron con los gritos de dolor de los jinetes que caían al suelo heridos. Aquella primera salva de flechas no duró más de un minuto, pero su eficacia fue endiablada: decenas de jinetes habían sido derribados de sus monturas; unos se hallaban tumbados por el suelo, mientras que otros colgaban de sus albardas cabeza abajo y con los pies aún asidos a los estribos, ensartados por venablos que traspasaban sus cuerpos de lado a lado. El olor a sangre, unido a los gritos de dolor de los moribundos, hizo que algunos caballos comenzaran a cabriolear peligrosamente. El emir haló varias veces la cincha de su montura, intentado tranquilizarla, y luego miró a ambos lados con recelo, temiendo la vuelta del enjambre de acero que había acabado con muchos de sus mejores hombres. De súbito, reparó en la ausencia de Ahmed, al notar que su caballo, aún a su lado, mostraba vacía la silla que instantes atrás le sustentara. Como un autómata, dirigió la vista al suelo para buscar a su fiel servidor, tratando de reconocer sus ropajes en las vestimentas de los desafortunados como él abatidos. Fue tan solo un instante; sumido en aquel infame baño de muerte que los anegaba, apenas pudo mantener durante unos escasos segundos la mirada que le devolvió el desencajado rostro de Ahmed. Los movimientos espasmódicos de su pecho, donde un venablo sobresalía latiendo al ritmo de los estertores de su corazón, junto a la visión de la abundante y espesa sangre que fluía de su boca, le hicieron comprender que se hallaba agonizando irremisiblemente, ya en brazos de una cercana muerte. Entonces el emir espoleó su caballo con furia, intentando huir de aquella imagen, pero sin haber meditado bien hacia dónde dirigirse; tan solo quería alejarse del umbral de un infierno en el que las flechas volvían a silbar a su alrededor, incesantes, como rayos pertinaces enviados por una impiadosa tormenta que quisiera fulminarlos a todos ellos. Poco después de haber iniciado la retirada, al notar cómo la mayoría de sus hombres lo habían seguido en aquella corta e insensata galopada, el emir detuvo su caballo en seco, volvió el rostro atrás y ordenó:
—¡Seguidme! ¡Replegaos! ¡Sin demora!
Bu Abdal-lah no sabía exactamente de dónde provenían las flechas, pero tras recordar el ángulo con el que las había visto atravesar los cuerpos de sus soldados, intuyó que el rumbo más favorable para ellos podría ser en dirección a un cenagoso arroyo cubierto de vegetación, el mismo que a su llegada a aquella ingrata tierra enlenteciera su marcha, al que los cristianos conocían como arroyo Martín. Al mismo tiempo que huía, también buscaba con desesperación la bandera de Alí-Atar, a quien había echado en falta desde el comienzo de aquel sangriento envite. De súbito, frenando su loca galopada, de entre la bruma surgió la espesa línea de sauces que señalaba el cauce del arroyo, pero por desgracia no a la altura del vado que a su llegada usaran para dirigirse a Lucena. No tenían opción.
—¡Vamos, media vuelta, formación de combate! —. Bu Abdal-lah gritó con desesperación nuevas instrucciones a sus hombres al mismo tiempo que haló de la cincha de su montura para obligarla a girar.
Los jinetes granadinos comprendieron que no tenía sentido continuar huyendo; de internarse en aquellas cenagosas aguas, los castellanos, que venían pisándoles literalmente los talones, los sorprenderían vadeándolas y darían buena cuenta de ellos en pocos minutos, por lo que no lo dudaron y se dispusieron a cumplir la orden del régulo nazarí.
—¡Cargad contra ellos sin miedo! ¡Allah lo quiere! —ordenó a gritos el emir.
El primer embate fue brutal. Al grito de Alláhu Akbar, los guerreros nazaríes, a cuyo frente se situaron aquellos abencerrajes a los que su señor gustaba llamar “la flor de la casa de Granada”, espolearon con ímpetu sus caballos, y cabalgando a la jineta, protegidos por sus adargas de cuero y ondeando en el aire sus brillante alfanjes, cargaron contra la primera línea de castellanos que ya se dibujaba a través de la espesa bruma. Por su parte, los soldados cristianos, ocultos sus cuerpos tras grandes y ovalados escudos, avanzaron con sus afiladas lanzas dirigidas al frente y bramando ¡Santiago! ¡Santiago! A los pocos minutos de iniciarse la galopada, los jinetes de ambos bandos, aunando el empuje de sus carreras enfrentadas, en medio de un pavoroso estruendo se empotraron con saña entre sí. En forma simultánea al choque, docenas de hombres cayeron al suelo, en tanto que por doquier emergió un estridente fragor de metal entrechocando, con el que se mezclaron los gritos de dolor, exclamaciones de rabia y amenazas de los guerreros de ambos bandos.
Los granadinos llevaron la peor parte en aquella batalla; tanto el conde de Cabra como el alcaide de los Donceles habían advertido repetidas veces a sus hombres: “no arrojar las lanzas a los musulmanes; usarlas para picar sin descanso a los jinetes” De esa forma, evitando el combate cuerpo a cuerpo, en el que sabían que los musulmanes podrían aventajarlos, los castellanos herían y derribaban de sus monturas uno tras otro a aquellos fieros abencerrajes.
En menos de una hora, el Campo de Aras quedó cubierto por una dantesca alfombra de guerreros muertos. Tras resistir varios embates de los cristianos, mediada una corta lucha a ropa franca, los cadáveres de los nazaríes atestaban el suelo, aunque unos pocos intentaban escapar a la desesperada. El emir, huido del escenario de batalla nada más notar la adversa suerte de sus tropas, optó por cabalgar a lo largo del curso del cauce del arroyo en busca de un vado. Él conocía la naturaleza traidora del cieno que ocultaban aquellas aguas, pero sin otra opción a la que aferrarse, se vio obligado a intentar sortear el canal. La suerte no acompañó al nazarí; de inmediato, los cascos de su caballo quedaron irremisiblemente absorbidos por el pegajoso limo del fondo. Al notar cómo la falta de impulso de su cabalgadura le impedía ascender hasta la otra orilla, el emir optó por dirigirse aguas abajo a través del cerrado cauce, confiado en que los escarpados taludes que delimitaban aquel riachuelo lo ocultaran a los ojos de los cristianos. Pero los astutos peones del alcaide ya habían reparado en aquel elegante personaje que intentaba escapar, al que ansiaban capturar. Ellos conocían la traicionera condición del fondo del arroyo y, tras comprender la naturaleza de la celada en la que había caído el nazarí, se limitaron a recorrer la rivera buscando un buen lugar para enfrentarse a su presa, para cosechar al que sería su más preciado trofeo tras la batalla.
Mediado un corto y fatigoso discurrir por aquel ingrato cauce, el emir se topó con dos guerreros castellanos que le cerraban el paso amenazándole con sendas picas. El nazarí se dispuso a enfrentarse a sus enemigos y vender cara su vida, pero tras un breve intercambio de golpes de cimitarra, mediada una corta lucha a cintarazos, Bu Abdal-lah fue derribado de su montura. Cuando sus captores se disponían a acuchillarlo, se decidió a ofrecer rescate a cambio de su vida.
— ¡Deteneos! Perdonadme la vida y obtendréis el más grande tesoro que nunca podríais imaginar —suplicó el emir con agónica voz.
El guerrero cristiano que lo mantenía preso con una cuerda que le rodeaba el cuello, al notar sus suntuosas ropas y sus muy ornadas armas, mientras apretaba el dogal que lo atenazaba, preguntó:
— ¿Quién eres? ¿Cuál es tu rango en Granada?
Con el fin de no dar ventaja a aquellos cristianos por saberse en posesión del heredero de Alhamar, este optó por identificarse como un prominente caballero de la ciudad.
—Soy un rico noble de la casa de los abencerrajes, hijo del caballero Aben Alnayar; respetad mi vida y seréis recompensado con gran generosidad.
Los victoriosos peones no lo dudaron; intuían en él un botín en ciernes, por lo que de inmediato procedieron a atarlo y conducirlo a prisión. Primero fue llevado al castillo de Cabra, como uno más de los muchos prisioneros que habían sido tomados tras la batalla. Cargado de cadenas en el patio de armas del castillo, el sultán tuvo entonces la oportunidad de ver con detalle el guion que había llevado a la victoria a los guerreros del conde, el cual ondeaba ahora sobre la torre del homenaje exhibiendo la imagen de una cabra, que al nazarí se le antojó desafiante y ufana. Extrañado, preguntó a uno de los soldados cristianos que lo vigilaba, el cual hablaba algarabía:
— ¿Qué pendón es ese? ¿Es de algún nuevo conde instalado en estas tierras?
—No; es del conde de Cabra —respondió el guerrero, muy sonriente ante la cara de estupefacción que mostraba aquel dignatario musulmán—; cuando acudió desde Baena a daros guerra, con las prisas, olvidó allí su enseña, y necesitado de una tomó esta aquí en Cabra, que tan buen fruto nos ha deparado. No me extraña que no la conozcáis; hacía casi cien años que este guion no salía al combate. Pero barrunto que ahora cambiará su suerte.
A los pocos días, Bu Abdal-lah fue trasladado junto a otros nazaríes notables al castillo de Lucena, reclamados por el alcaide de los Donceles, Diego Fernández de Córdoba, quien consideraba a algunos de aquellos guerreros como parte de su botín. Alentados por su sultán, los soldados musulmanes guardaban estricto silencio en torno a su identidad. Pero por desgracia, algunos de sus súbditos recién ingresados en el mismo calabozo y que no estaban al tanto de sus instrucciones, al verlo preso y en tan lamentable estado, comenzaron a proferir de inmediato grandes y ruidosas lamentaciones. Delatado así de su real condición, Bu Abdal-lah se vio abocado a confirmar su noble abolengo ante sus captores, los cuales no tardaron en hacer saber estas buenas nuevas al rey Fernando, quien de inmediato dio orden de trasladarlo a Porcuna, donde el emir permanecería encerrado todo el tiempo de su cautiverio.
![]()
PRIMERA PARTE
DE ANDARAX A FEZ
![]()
I. ÓBITO EN LA ALCAZABA
DE ANDARAX
Sumido en una extraña mezcla de angustia y fascinación, incapaz de asistir con serenidad a la agonía que atenazaba a su moribunda esposa, Boabdil desistió de vivir aquella fuerte tensión mucho tiempo más, y optó por abandonar la lúgubre estancia donde la larga enfermedad de la sultana parecía llegar a su final. Miró entonces a través del círculo de sombras extendidas en torno al lecho, buscando el mejor camino posible para la huida, y cuando notó que todas las miradas convergían en la enferma, se deslizó a través de la penumbra como un animal asustado, libre del acoso de la atención de sus súbditos y satisfecho de poder ocultar la perplejidad que intuía que en su rostro afloraba.
Detenido ante el estrecho corredor de salida, miró al negro vacío que parecía aguardarlo, comienzo ...