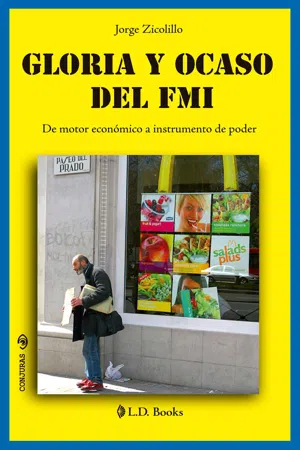
- 168 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
El Fondo Monetario Internacional demostró no haber cumplido con los propósitos que, en teoría, motivaron su fundación. Donde se propuso crear riqueza dejó sociedades más pobres; donde manifestó trabajar en pro de la libertad creó sujeción al poder financiero internacional; donde se dijo defensor de la actividad económica dejó estructuras productivas diezmadas. Pero, ¿qué es en verdad el FMI y a quiénes sirve?
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a Gloria y Ocaso del FMI de Jorge Zicolillo en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Negocios y empresa y Negocios en general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Negocios y empresaCategoría
Negocios en general Capítulo 1
De la producción a la especulación
"Al mismo tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión, aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la especulación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial estable; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte en una burbuja en medio del desorden especulativo”.
John Maynard Keynes
En 1945, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, y muchos comprendieron que la génesis del nazismo y, por supuesto, de la horrorosa guerra, había estado en la economía, creyeron que había llegado el momento de asegurar no sólo la estabilidad financiera de las naciones, sino también un cierto estado de bienestar para los pueblos; al menos, para los pueblos de las naciones que, en mayor o menor medida, habrían de regir los destinos del mundo.
Quedaba claro o al menos eso se suponía que las condiciones humillantes y humanamente insostenibles que, en Versalles y finalizada la Gran Guerra, se le habían impuesto a la Alemania derrotada, habían traído a la larga más males que bienes. Y por lo menos algunos de los hombres que se reunieron ahora también victoriosos, pero en Yalta, supieron que no era conveniente llevar a los pueblos hasta el abismo; que hundirlos en la desesperación podría ser hundirse, y que a menudo la desesperanza hace concebir salidas cruentas y desventajosas para todos.
Ahora, otra vez aparecían una Alemania derrotada y devastada y una parte de Europa triunfante. Pero aparecieron también el Plan Marshall y la idea de fundar un banco internacional que funcionase como una suerte de prestamista de última instancia. En la necesidad de generar y extender los negocios, había que evitar que una parte del sistema colapsara y arrastrara al resto. Un Fondo Monetario Internacional (idea concebida en verdad antes de que se ganara oficialmente la guerra) podría ser de suma utilidad; un amortiguador, un colchón capaz de absorber los desequilibrios financieros que pudiesen padecer los países miembros de la cadena de negocios.
Se trataba de que las naciones tuviesen que recurrir lo menos posible a prestamistas privados, y por lo general predatorios, que se alzasen con las riquezas generadas por la sociedad. Y a fines de generar reglas medianamente parejas para todo el mundo, se recurrió también a un anclaje en el sistema monetario internacional: el patrón oro.
Almacenado en la base militar de Fort Knox, en Estados Unidos (el verdadero, indiscutido y privilegiado ganador de la Segunda Guerra Mundial), el oro tendría una conversión fija, en dólares, evitando así la especulación con las cotizaciones de las divisas.
Los orígenes
Pero había algo más que hacía presumir que, desde entonces, el mundo sería un lugar mucho más amigable para vivir: el keynesianismo había ganado la batalla cultural, y el Estado de Bienestar era el modelo económico aceptado y aplicado por los países desarrollados.
En ese "clima de época” nació oficialmente, en julio de 1945, en Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos), el Fondo Monetario Internacional. Sus primeros berridos hacían suponer un avance sustancial respecto del modo en que los países centrales habían manejado la cuestión económica al finalizar la Primera Guerra Mundial. Pero, sin embargo, el bebé nacía con un veneno en sus entrañas.
Estados Unidos, que como dijimos había sido el gran beneficiario de la conflagración, rechazó de plano una propuesta de John Maynard Keynes, a la sazón representante británico, que hubiese resguardado al mundo y a la propia institución de lo que años más tarde sobrevino.
Keynes, consciente de que, si el oro era convertible a dólares Washington quedaría fuera del cepo cambiario al que eran sometidas todas las otras monedas, propuso que el FMI se convirtiese en un Banco Central Mundial y emitiese su propia moneda, el Bancor. Pero Estados Unidos dijo “no” e impuso su moneda como única referencia mundial del oro. Podría así emitir billetes verdes sin control alguno y gastar el oro sin tener que dar mayores cuentas al resto de las naciones. Y Keynes sabía que esto iba a pasar cuando la abundancia que le había dejado la guerra a Washington comenzase a declinar.
Cabe puntualizar que, a lo largo de las dos primeras décadas de su funcionamiento, el FMI logró resolver situaciones que desde antes de la Segunda Guerra Mundial habían sido como pequeñas guerras económico-financieras entre países. Las políticas que se conocieron como “empobrecer al vecino” funcionaban a partir de limitar casi indiscriminadamente las importaciones, restringir a los ciudadanos la posibilidad de la compra de divisas y devaluar la moneda. Con ello, se trataba de proteger las reservas de oro y de divisas, aunque se frenaba la producción, se disminuía el consumo y, consecuentemente, se aumentaba el desempleo, todo lo cual funcionaba como un espiral que reforzaba el círculo vicioso.
La instauración del patrón oro cortó de raíz el mecanismo devaluatorio como estrategia de competitividad aunque también llevando su cápsula de veneno, y la posibilidad con que contaban los países de poder acudir a créditos de largo plazo y con intereses perfectamente soportables fue terminando con las viejas políticas.
Las nuevas reglas de juego en la economía mundial, al menos (y en principio) entre los primeros 29 países que conformaron el FMI, sumadas a la imperiosa necesidad de productos de todo tipo que tenía Europa al terminar la guerra, eyectaron el comercio internacional hacia niveles que a las producciones nacionales les costaba abastecer. Las exportaciones manufactureras se transformaron en las grandes locomotoras de Europa y Japón (para Estados Unidos lo habían sido siempre), aún con desniveles competitivos, y un deslumbrante círculo virtuoso comenzó a crecer.
Las fábricas aumentaban sin cesar su producción, el desempleo caía, el consumo aumentaba, y los países recurrían al FMI en busca de recursos que les permitiesen ampliar y mejorar sus infraestructuras, más que resolver problemas de desequilibrios fiscales.
Entre 1948 y 1971, la producción industrial creció a una tasa promedio del 5,6%, arrastrando hacia arriba la calidad de vida de los ciudadanos. No todo habría de ser malo, después de todo. O, al menos, así lo parecía.
Dos golpes no previstos
En los primeros años de la década de los 70, el mundo y el clima de la posguerra habían desaparecido por completo. Estados Unidos y la Unión Soviética libraban la Guerra Fría, una confrontación que cada tanto amenazaba con pasar a los hechos. Y entre árabes e israelíes se había encendido un infierno en Medio Oriente. No había una guerra a gran escala declarada, pero buena parte del mundo estaba en lucha.
En los casi treinta años transcurridos desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los primeros años de la década de los 70, la falta de manufacturas que había incentivado el comercio mundial era ya parte del pasado; y la competitividad comenzaba a ser un factor determinante para mover las economías de los países. Pero en ese nuevo escenario aparecerían dos estallidos que habrían de cambiar definitivamente el cuadro económico-político de la posguerra.
El primer golpe al esquema económico diseñado en Bretton Woods llegó el 15 de agosto de 1971. Ese día, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, le anunció al mundo que su país abandonaba unilateralmente el tipo de cambio fijo. En los hechos, presentaba la partida de defunción del patrón oro. Los descomunales costos que había implicado la guerra de Vietnam, el aumento del precio del petróleo, la decisión de Francia de reclamar el oro en metálico a cambio de los dólares habían llevado a Estados Unidos a un virtual estado de bancarrota.
Dice la economista Marion Mueller:
“Desde ese momento, todo el comercio mundial se llevó a cabo usando los dólares que imprimía el tesoro de Estados Unidos, que no es más que dinero fiduciario, o simples papeles. Si hasta entonces el comercio internacional tenía validez al estar respaldado en oro, desde entonces comenzó a depender de una moneda fiduciaria, producida por la mayor imprenta del mundo. Las consecuencias de ese fatídico día fue que todos los países (que podían) comenzaron a acumular dólares, como una expansión del crédito de Estados Unidos que avanzaba sin freno y ahora sin las restricciones impuestas por Bretton Woods. El resto del mundo se vio obligado a acumular reservas en dólares, y estas reservas tenían que ser siempre crecientes, dado que, a la menor señal de que las reservas de un país hubiesen decrecido, se despertaban los especuladores monetarios que podían atacar la moneda de ese país y destruirla con una fuerte devaluación”.
Para terminar, Mueller menicona los efectos que aquella decisión unilateral produce hasta nuestros días:
“Hasta los años 70, un país pobre como China no tenía ninguna injerencia en el comercio mundial: vendía poco y compraba poco al resto del mundo. La globalización de los años 80, facilitada por esta ampliación del dinero falso, ofreció grandes posibilidades a las empresas que, en la búsqueda de mano de obra barata, instalaron sus fábricas en China. Este fue el comienzo del proceso de desindustrialización que partió de Estados Unidos y siguió por Europa. Un proceso que destruyó la mayor cantidad de empleo en los países industrializados y que se transformó en un camino sin retorno”.
El segundo estallido, que habría de sepultar para siempre las ilusiones de progreso indefinido que habían nacido al terminar la Segunda Guerra, ocurrió el 23 de agosto de 1973.
Ese día, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la Guerra de Yom Kippur. Entre ellos estaba Estados Unidos, por supuesto, pero también todos sus aliados de Europa Occidental.
La medida adoptada por la OPEP fue un mazazo a la actividad económica de los países más industrializados del mundo. El aumento del precio del crudo, que se cuadruplicó, disparó fuertes procesos inflacionarios, y la falta de este insumo básico frenó considerablemente los motores de la economía. La recesión, entonces, no se hizo esperar.
Sobre llovido…
Sin embargo, si el aumento en el precio del crudo (y su consecuente escasez) apareció como uno de los grandes responsables del marasmo económico, otro proceso, mucho más profundo y estructural, se venía gestando desde tiempo atrás. El historiador Carlos Marichal, especializado en economía, aporta algunos elementos de ese proceso estructural:
"El incremento en el precio de los energéticos tuvo un agudo impacto en las economías industriales, ya que eran las que más consumían petróleo, en especial Europa y Japón. Pero también existían otros factores que contribuyeron a la caída en la actividad económica en estos países y en Estados Unidos. De particular importancia: el agotamiento paulatino del modelo industrializador de la posguerra, que había durado casi un cuarto de siglo y que luego de 1970 comenzaba a debilitarse”.
Tal cual señala Marichal, muchos economistas, desde distintas escuelas de pensamiento, procuraron encontrar las causas por las cuales el exitoso modelo industrializador comenzó a amesetarse.
Dos de ellos, casualmente de formación marxista (Ernest Mandel y Robert Brenner; este último, historiador), fueron quienes no sólo explicaron el porqué de la desaceleración, sino quienes anunciaron el proceso de financiarización que sobrevendría. Dice Marichal:
“... La tasa de ganancia de muchos de los principales sectores industriales en Estados Unidos, Alemania y Japón fue deslizándose a lo largo de casi veinte años (desde 1973 y hasta principios de la década del 90). En tanto bajaban los beneficios corporativos, es lógico pensar que se reduciría el afán de los empresarios y ahorristas de reinvertir en los sectores manufactureros…”
Recesión, inflación, desempleo y caída del cambio fijo en el sistema monetario internacional, más una nueva crisis petrolera en 1976, llevaron a los líderes de las principales potencias industriales del mundo a pensar que tanto el keynesianismo como su Estado de Bienestar estaban agotados, y que era preciso regresar a los pensadores neoclásicos. Pero, claro, desde luego que no a todos.
Sólo había que volver a quienes representaban una de las ramas de la escuela neoclásica: los monetaristas.
Y allí, en el nuevo olimpo de la economía mundial, pasearon sus togas Robert Lucas, George Stigler, y la deidad estrella, Milton Friedman, el hombre que le aconsejara a Richard Nixon abandonar unilateralmente el patrón oro.
Los mortales miraron hacia la cima sin comprender del todo lo que podría pasar. Ya lo entenderían.
Elogio de la resignación
Volvamos a la institución estrella. Hasta aquellos primeros años de la década de los 70, el Fondo Monetario Internacional había funcionado como una gran entidad crediticia al servicio de un modelo económico que se afirmaba en la industrialización y en la producción de bienes. Crecimiento económico, ocupación y consumo eran las patas sobre las que se apoyaba el neokeynesianismo de posguerra.
Pero con los nuevos vientos, que llegaban a modo de huracán desde la Escuela de Economía de Chicago, el FMI tenía nuevos mandantes. El más absoluto libre mercado (dentro de una política monetaria y fiscal estricta) era el nuevo marco de análisis de los técnicos de la institución.
Ya no se les pediría a los países que solicitaban créditos que utilizasen el dinero en infraestructura (caminos, redes cloacales, etc.); eso ya no sería lo esencial. Deberían restringir el gasto público y adoptar medidas de austeridad.
Friedman y los monetaristas habían ganado la batalla cultural. El neokeynesianismo no había sido capaz de encontrar una fórmula para sacar de la estanflación a los países desarrollados.
En uno de sus libros más valientes y reveladores, La doctrina del shock, la periodista y escritora canadiense Naomi Klein define así el pensamiento del padre del neoliberalismo:
"Para Milton Friedman, el mismo concepto de sistema de educación pública apestaba a socialismo. Desde su punto de vista, las únicas funciones del Estado consistían en la 'protección de nuestras libertades, contra los enemigos del exterior y los del interior: defender la ley y el orden, garantizar los contratos privados y crear el marco para mercados competitivos'. En otras palabras, policía y soldados; cualquier cosa más allá, incluyendo una educación gratuita e igualitaria, era una interferencia injusta en las leyes del mercado”.
Así pensaba Friedman, y así debía pensar también ese prestamista de última instancia que Keynes imaginó como el motor y resguardo del Estado de Bienestar.
Leamos un poco más a Klein:
“Milton Friedman aprendió lo importante que era aprovechar una crisis o estado de shock a gran escala durante la década de los setenta, cuando fue asesor del dictador general Augusto Pinochet. Los ciudadanos chilenos no sólo estaban conmocionados después del violento golpe de Estado de Pinochet, sino que el país también vivía traumatizado por un proceso de hiperinflación muy agudo. Friedman le aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recorte del gasto social y una liberalización y desregulación generales [,..]. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar [,..]. Acuñó una fórmula para esta dolorosa táctica: 'tratamiento de choque' económico”.
Claro que, como bien señala la canadiense, el modelo monetarista requería y requiere que las protestas sociales sean ahogadas antes de que se generalicen más allá de lo controlable. En suma, se trata de que prevalezca la resignación por sobre la indignación.
La década de los 70, entonces, fue la bisagra a partir de la cual el mundo cambió de paradigma. Se archivó el concepto de desarrollo económico vinculado al desarrollo humano, y se abandonó en el camino al Estado de Bienestar.
Los países centrales fueron aceptando mansamente la doctrina de Friedman; también ellos estaban, como dice Naomi Klein, aterrorizados por una crisis económica que combinaba recesión con inflación (estanflación); o sea, el peor de los escenarios. Por eso no hubo allí necesidad de acciones cruentas.
En América Latina, en cambio, la doctrina del shock debió entrar aupada por dictaduras militares sangrientas. Augusto Pinochet, en Chile; Jorge Rafael Videla, en Argentina; Hugo Banzer, en Bolivia; Alfredo Stroessner, en Paraguay; Anastasio Somoza, en Nicaragua, y Manuel Noriega, en Panamá, fueron algunos de los tiranos útiles. Alineados con Estados Unidos y su guerra contra el comunismo, éstos no sólo se propusieron llevar a cabo una "limpieza” ideológica en sus países y en el subcontinente, sino que introdujeron a sangre y fuego el monetarismo económico.
Al terminar la década de los 70, y con el triunfo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña como corolario político del nuevo paradigma en la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional se convirtió en una de las más poderosas herramientas con que contaría el neoliberalismo para disciplinar y alinear a gobiernos de todo el mundo.
Dólares: escasos en un lado, rentables en otro
Al comenzar la década de los 80, la mayoría de los países latinoamericanos se hallaba en un verdadero callejón sin salida. Durante la década anterior, el aumento sideral de los precios del petróleo había generado enormes capitales disponibles en los países árabes. Éstos pusieron sus dólares en manos de bancos europeos y norteamericanos, para que se ocuparan de administrarlos y hacerlos crecer.
Libres ya del ancla que le había impuesto el patrón oro al sistema monetario internacional, estos bancos podían jugar ahora con el precio de las divisas y los tipos de intereses en una región del planeta en la que, todavía, se intentaba llevar a cabo un proceso industrializados
Industrializar exigía inversiones pero también sostener un mercado interno creciente que fuese capaz de absorber esos nuevos productos industriales. Créditos, subsidios y dem...
Índice
- Introducción
- Capítulo 1. De la producción a la especulación
- Capítulo 2. Una Dudosa Panacea
- Capítulo 3. El FMI Y Centroamérica
- Capítulo 4. De cleptócratas, financistas y un hombre honesto
- Capítulo 5. Europa ya no es una fiesta
- Capítulo 6. Buitres, jueces e inequidades
- Capítulo 7. Buen alumno, mal alumno
- Conclusiones
- Apéndice fotográfico
- Bibliografía