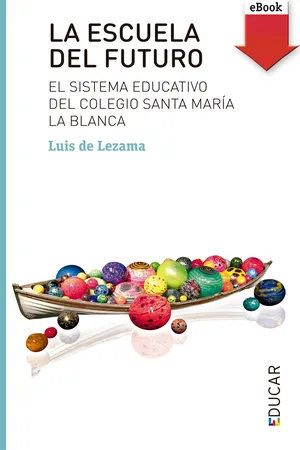![]()
1
LA ELECCIÓN DE APRENDER EN LA ESCUELA DE LA VIDA
Más de una vez me pregunto: ¿cómo es posible que la educación en España no sea un modelo para otros países?
El contenido y sedimento que han dejado el paso de tantas civilizaciones por nuestra península, las características de naciones autóctonas que han crecido en ella, estableciéndose durante siglos con sus lenguas nativas, su historia y sus tradiciones, es un hecho perfectamente perceptible. Es precisamente el hecho cultural común, que las une geopolíticamente, sin perder sus cualidades, todo un lazo trazado de culturas que permitieron la riqueza en el cultivo de lo común y el fortalecimiento de lo autóctono.
Pero no es así. En el comienzo de una nueva época y, por tanto, de una nueva forma de vivir la democracia, nadie ni nada tiene seguro en torno a la educación en España.
Desde que empecé a ser formador, hace más de cincuenta años, llevo dentro las alternativas que he conocido de oportunidades para crear capital humano, que al fin y al cabo es lo que la educación produce. No sé hacer otra cosa. Siendo un joven sacerdote en Chinchón (Madrid), con apenas 26 años, me tocó acoger a jóvenes marginados, analfabetos, y desarrollar con ellos propuestas de crecimiento aun en aquellos que ya estaban alfabetizados. En los años sesenta, las perspectivas de una zona rural de España que se despoblaba para ir a buscar trabajo a las ciudades era una oportunidad para mi inquietud innovadora y mi afán de transformar en productivo el páramo intelectual y la carencia de bienes, fruto de un país en transformación que había sufrido el devastamiento de la Guerra Civil.
La misma sociedad pedía a gritos algo que la política de rutina, de «ordeno y mando», no sabía satisfacer. En aquellos tiempos, en la enseñanza pública había mucha vocación de servir a la evolución del pueblo y de acompañar a los ciudadanos en la mejora social. Eran los maestros enciclopédicos los que llenaban de consejos y buena praxis a las familias y los niños de las escuelas suburbiales y rurales. Allí se fraguaba un futuro. El maestro era el líder, el intelectual y el promotor del progreso. Siguiendo la tradición de siglos, un maestro daba clases lo mismo de la más elemental escritura y ortografía que a los más avanzados de las reglas del álgebra y la trigonometría. Tenían un valor sin competencia.
Las academias particulares ejercían de refuerzo escolar y eran complementos específicos para poder equilibrar la preparación hacia el salto a una carrera, escuela técnica o universidad. La academia particular representaba un esfuerzo, a veces duramente trabajado por la ayuda del complejo familiar, y al mismo tiempo un modus vivendi para personas con conocimientos cualificados que, por pertenecer a otros pensamientos, no encontraban hueco docente en los estamentos públicos oficiales. Generalmente eran profesores consagrados por su bien hacer con más reconocimiento por la fama popular que acreditaciones oficiales. Yo aprendí en Chinchón a dar clases a los jóvenes más desclasados que se refugiaron en torno a mi casa parroquial. Dar «cultura general» te ayuda a ampliar tu cultura propia. Era la cultura de la vida.
A través de los estudios de Filosofía y Teología, ya en el Seminario Conciliar de Madrid, entre otras cosas más sofisticadas aprendí a memorizar los silogismos, como aquello de: Barbara, Celarent, Darii, Ferio… Cuando me enteré de que la Teología era más intuitiva que deductiva, ya no tenía remedio. Me había metido en unos estudios complicados para mi memoria. Pero me alivió mucho, porque ya ahí pude quitarme algo de la «grasa de tocino» que se me había formado en una memoria forzada, excesivamente desarrollada, donde ya no me cabía más. Era consciente de mi fracaso anterior como ingeniero del ICAI, estudios que tuve que abandonar como consecuencia de mis lagunas en matemáticas, que me hacían construir unos conocimientos dando palos de ciego.
Queridos lectores, ya me están saliendo palabras que tendremos que subrayar durante esta larga conversación de educar para la vida, como:
– memoria,
– diagnosticar,
– lagunas,
– inteligencia inductiva.
Saldrán más conceptos para tener en cuenta.
Estoy tratando de mostrar cómo he llegado hasta algunas conclusiones, puesto que las cosas se aprenden con la experiencia: la educación es un proceso que se aprende con experiencias, al menos en mi caso. Esta charla, que al fin y al cabo es un libro dicho, tiene que interiorizarse en tu problema en el aprender y enseñar. Como me ha pasado a mí, y por eso te lo cuento.
Habría sido un desdichado si hubiera seguido por el camino de querer saberlo todo por la memoria. Dar clases en un Seminario Diocesano como el de Madrid en aquella época, lleno de muchachos venidos de los pueblos y de las ciudades suburbanas para buscar una cultura gratuita difícilmente accesible de otro modo, era una dificultad seria. Era un perfil que reflejaba la compleja sociedad española de los años sesenta y setenta. No era apto para improvisaciones, ni el rigor académico te permitía muchas iniciativas. Mis clases de «medios de comunicación» tenían al menos el aliciente de situar a los futuros sacerdotes más cerca de la realidad del mundo cambiante en que vivían, mientras su «vocación» precautoriamente les «alejaba» del mundo. Mis alumnos, hoy sacerdotes, y algunos hasta obispos, no sé si aprendieron mucho, pero yo sí que aprendí a vivir en la realidad de un mundo cambiante a una velocidad insospechada. En cincuenta años se había pasado del arado romano, aún en uso en Chinchón, a la más moderna cosechadora. Además se desarrollaba la televisión: la tele cambiaba nuestra vida y nos abría ventanas al otro lado del mundo. Este fenómeno comenzaba a ser tu imaginación ampliada por otros. Era la primera vez que te podían manipular incluso sin palabras. Yo estaba fascinado por la tele.
Ello me llevó a hacer periodismo. Primero en la sencilla Escuela de la Iglesia, y luego en la Universidad Complutense de Madrid, donde me licencié en 1974. Durante años trataba de explicar todo con imágenes, enseñar con imágenes, predicar el Evangelio con imágenes. Era una obsesión. Había en Los Ángeles, Estados Unidos, un centro que los franciscanos crearon para evangelizar con imágenes. Allí me fui a aprender. No era de extrañar que todo ese emprendimiento innovador del docente lo invirtiera durante ocho años en TVE y en la Cadena de Ondas Populares recién creada, COPE. Mis programas tenían éxito y coseché premios nacionales e internacionales, como el Premio Ondas en 1972, verdadero Óscar de la comunicación.
Pero mi objetivo era educar. Formar a los jóvenes a través de los nuevos medios. Una obsesión que me hace estar aquí con vosotros muchos años después, con los bolsillos llenos de experimentos educativos.
El valor primordial del hombre es su capacidad de ser y desarrollarse en plenitud. Todo lo demás es accesorio, fluctuante, inesperado. Ayudar a ser es crear capital humano.
En un mundo tan globalizado que nos permite información y cambio muy rápido, lo único que permanece es el ser. La demanda es de un ser tremendamente capaz de mantener su capital ante la mutación, el cambio, la invasión y la devaluación del tener. ¿Cómo conseguir esto?
Cuando diariamente voy a mi trabajo actual, como presidente del colegio Santa María la Blanca, en Montecarmelo (Madrid), me enfrento al reto de poner en activo dos mil capitales humanos, los niños, que esta oportunidad de ser promotor del colegio me ofrece.
Desde hace diez años he vuelto a retomar los hábitos del docente. Recorro nuestras clases, observo lo que hacen nuestros niños y profesores, escucho a sus padres y saco la conclusión de que los programas en el sistema educativo que implementamos buscan el mejor recorrido hacia la captación del conocimiento de nuestros alumnos.
Estos misteriosos réditos que veo en el paso a paso de cada niño me producen impacto cuando observo qué distinta es esta generación virtual de aquella de las mismas imágenes mías de otro tiempo, fabricadas en la alquimia del gabinete; estas han quedado obsoletas y como si fueran vectores memorísticos de aquellos silogismos que aprendí en Filosofía: Barbara, Celarent, Darii, Ferio…
Allá se fueron los silogismos como forma del pensamiento deductivo. Ha pasado toda una época. La galaxia Gutenberg fue superada por la de Marconi (o quizá mejor Tesla). Ahora es otra galaxia: la digitalización nos invade. ¡Es la era digital!
Pretender seguir enseñando a los niños como en la escuela de Chinchón se hacía es una quimera. Hay que cambiar el sistema. No consiste en cambiar leyes, sino en cambiar el sistema. Existen academias que mejoran las retenciones memorísticas: tampoco es el procedimiento, porque la memoria natural, dotada de inteligencia y voluntad, no es capaz de retener la acumulación de datos, como sí lo es la memoria artificial, a la que el ser humano puede acceder y dominar por su inteligencia y voluntad precisamente. No es que no se necesite la memoria humana en la educación, sino que hay que reconvertirla en la gestión del conocimiento del individuo para que, a través de las nuevas herramientas tecnológicas, se haga más poderosa.
La sorpresa de que a una pareja de mi barrio le haya nacido un niño o una niña digital es morrocotuda. Los abuelos les habían regalado los patucos rosas o azules. Pero el bebé digital, ¿qué trae bajo el brazo?
Es algo imprevisto. Es un modo de entender la vida diferente. Se acordará de las cosas por intuición de imágenes. Un signo es para ellos más que mil palabras. Su literatura no tiene letras, ni vocales, ni consonantes. Tendrá que aprender literatura para conocer el pasado histórico de su familia, ...