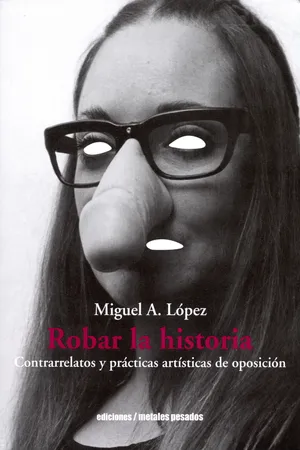![]()
¿Cómo sabemos a qué se parece el conceptualismo latinoamericano?
«A piece that is essentially the same as a piece made by any
of the first conceptual artists, dated two years earlier
than the original and signed by somebody else».
Eduardo Costa (1970)
I
El 28 de abril de 1999, la exposición «Global Conceptualism: Points of Origin 1950s-1980s» abría sus puertas en el Queens Museum of Art de Nueva York. La exhibición, organizada por Luis Camnitzer, Jane Farver y Rachel Weiss, dividida en once secciones geográficamente definidas y curada por un grupo numeroso de investigadores de todas las regiones, formulaba una de las interpretaciones más arriesgadas y polémicas del llamado «arte conceptual» a nivel internacional. La exposición era ambiciosa. Su estructura forzaba un desborde geográfico que cuestionaba el lugar derivativo o menor al cual habían sido relegadas algunas producciones críticas. Su marco de análisis era el conjunto global de transformaciones sociales y políticas desde 1950, y la emergencia de nuevas formas de acción política que introdujo un repertorio renovado de gramáticas visuales. Tal perspectiva permitió a los curadores encadenar experiencias ya no por su afinidad con una «estética de lo desmaterializado» asociada tradicionalmente al llamado «arte conceptual», sino, en cambio, definidas por su capacidad de intervención. Ello significó poner en jaque el espectro dominante de síntomas o reglas visuales con que el discurso del «arte conceptual» había sido fijado al interior de la historia del arte. Así, la exposición puso en escena una constelación deslocalizada de transformaciones en las formas de producción y en los modos de valorización del arte, a través de los cuales nuevas subjetividades confrontaron la organización tradicional del poder y su distribución consensual de lugares y roles.
Diez años después, las reverberaciones de aquel proyecto siguen repicando, e incluso con mayor intensidad que antes. De distintas maneras, «Global Conceptualism» actualizó algunos de los debates que habían interrogado las modificaciones de la subjetividad asociados a procesos de cambio social, y la manera en la cual éstos abrían nuevas vías de fricción con los órdenes geográficos y temporales de un sistema occidental moderno/colonial. No sorprende por ello que la exposición se haya inscrito rápidamente como uno de los referentes más citados (y también cuestionados) en ese retorno insistente de la producción artística de los sesenta y setenta a través de innumerables exposiciones, seminarios y publicaciones en distintos puntos del planeta durante la última década.
Si bien mucho se ha dicho sobre las virtudes descentralizadoras de «Global Conceptualism», visto a la distancia su legado más significativo no parece haber sido tan sólo la ampliación del mapa del «arte conceptual» –un gesto que ciertamente ha influido en muchos proyectos curatoriales posteriores–, sino la manera en la cual la exposición cuestionó la identidad de un «arte conceptual» con aspiraciones universalistas. La operación curatorial planteaba una distinción categórica efectuada entre «Conceptual Art» –entendido como un fenómeno esencialmente norteamericano y europeo vinculado al reduccionismo formalista próximo a la abstracción o al minimalismo– y «Conceptualism», un término que antes de fungir como «categoría estética» era un intento de volver críticamente sobre el «ordenamiento de prioridades» que había determinado la hipervisibilidad de determinados procesos estéticos a nivel transnacional en relación con varios otros, intentando reponer nuevos tramados históricos, culturales y políticos. Bajo aquella premisa teórica, la exposición proponía una provincialización del «Conceptualismo», en la cual el «tradicional centro hegemónico» euro-norteamericano existía como «una provincia más entre muchas», dibujando una multiplicidad de puntos de origen que cuestionaron el lugar de privilegio asumido por la modernidad occidental y sus políticas de representación cultural. La exposición parecía funcionar como un aparato performativo decidido a repolitizar, reconfigurar y reescribir la memoria de aquellas décadas. Como resultado el «arte conceptual», desde la perspectiva de Estados Unidos y Europa Occidental que había fungido de anteojos para leer comparativamente otras producciones críticas, aparecería fracturado.
La audacia del gesto curatorial sin duda logró remecer el marco crítico universalista desde el cual habían venido siendo observadas y validadas muchas prácticas antagonistas. Pero más significativamente aún, y quizá sin proponérselo, permitió la reconsideración del conceptualismo como el efecto de un discurso (o de una multiplicidad de discursos), cuya inscripción en ciertas memorias locales, a su vez, había servido para causar quiebres y cuestionamientos –aunque a costa de reforzar linajes y tipologías predecibles–. Se trata de maniobras complejas, cuyas implicancias políticas deben ser complejizadas. ¿Qué nos puede ofrecer hoy pensar la memoria radical del conceptualismo desde el lugar de sus historizaciones? ¿Cómo reconsiderar el impacto político de estas historias y sus legados sobre ciertas formas públicas de reconocimiento (social, político, económico…)? Y más aún, ¿cómo podemos asir estos efectos sobre la producción de ciertas formas de subjetivación y socialidad?
II
Las luchas de la historiografía latinoamericana por colocar episodios locales en las grandes narrativas globales, en un intento de contrarrestar las geografías dominantes del arte, ha sido exitosa. De un tiempo a esta parte, artistas como Hélio Oiticica, León Ferrari, Lygia Clark, Alberto Greco, Luis Camnitzer, Cildo Meireles, Óscar Bony, Artur Barrio, o experiencias colectivas como Tucumán Arde (1968) y el Arte de los Medios (1966), se han convertido en coordenadas obligatorias de prácticamente todas las narraciones recientes que han intentado trazar los llamados hitos «inaugurales» del conceptualismo a nivel transcontinental. Hoy, sin embargo, ese victorioso ascenso parece exigir un segundo momento de reflexión. Dicho de otra manera: no se trata ya de seguir alojando incansablemente sucesos en el contenedor inagotable que creemos es la historia, sino de interrogar las maneras en que éstos reaparecen y el papel que cumplen en ella. Una reflexión de este tipo nos permitiría examinar los anacronismos y discontinuidades del discurso histórico –sus fragmentos, retazos, jirones– activando su capacidad para interrumpir una vez más la lógica de los «hechos constatados».
En el reciente ensayo «Cartografías Queer» (2008), el teórico Paul B. Preciado discute la formación de modelos historiográficos desde la perspectiva de una crítica epistemológica queer que podría sernos de mucha utilidad para esta tarea. Considerando los alcances políticos del ejercicio histórico, Preciado rehúsa el tradicional trazado taxonómico de lugares, situaciones o individuos para proponer, en diálogo con las «cartografías esquizoanalíticas» de Félix Guattari,
un mapa que dé cuenta de las tecnologías de representación y los modos de producción de las subjetividades. Lo que le interesa a Preciado es hacer visible cómo ciertos diagramas dominantes de representación de las llamadas «minorías sexuales» corren el riesgo de convertirse en dispositivos de control y disciplinamiento social. ¿Es posible imaginar una forma de leer y representar que no termine siendo un ejercicio ilustrativo de descripción y que, en cambio, permita la percepción de las variaciones y desplazamientos que aparecen como formas de subjetivación, o incluso como máquinas de transformación política que desajusten las posiciones ya dadas?
Preciado pone en juego dos figuras antagonistas de producción historiográfica: el modelo convencional de una cartografía identitaria (o «cartografía del león», como lo llama), preocupada en buscar, definir y clasificar las identidades de determinados cuerpos; y una cartografía crítica (que denomina cartografía queer o «de la zorra») que deja de lado una escritura como topografía de representaciones establecidas para esbozar en cambio «un mapa de los modos de la producción de la subjetividad», observando las «tecnologías de representación, información y comunicación» como auténticas máquinas performativas. Estos dos modelos son divergentes no sólo en sus formas de producir visibilidad, sino también en sus maneras de lidiar con las tecnologías que median la construcción política del saber. Estos asuntos están impregnados por la relación entre poder y conocimiento, e incluso en mayor medida por cómo los modelos biopolíticos de producción afectan la representación y la asignación de lugares en la esfera social. Se trata de aspectos importantes de considerar en un momento donde la lógica «desmaterializada» del arte ha empezado a dialogar de forma efectiva con las dinámicas del capitalismo global de bienes inmateriales.
Siguiendo –o quizá pervirtiendo– la reflexión de Preciado, no parece difícil reconocer que hasta hace no mucho la mayoría de las historiografías del arte moderno y contemporáneo no eran sino «cartografías identitarias». En ellas, el «arte conceptual» emerge como una identidad sancionable y la tarea historiográfica se asemeja a la de un detective rastreando los restos perdidos del conceptualismo con la intención de introducirlos a una topografía de lo visible; su tarea consiste en ofrecer una genealogía y una geografía de aquello que es totalmente representable –sacar a la luz e inscribir aquellas experiencias en el relato histórico, alejar la bruma que las envolvía e iluminar ese lugar aparentemente recobrado.
Pero hagamos también el ejercicio inverso. Imaginemos una cartografía que no esté interesada en buscar los fragmentos del arte conceptual, una que incluso descrea que existan tales pedazos. Imaginemos un map...