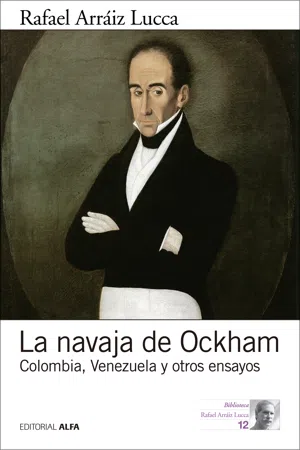![]()
Colombia
Después de todo, ¿qué puede hacer un latinoamericanista con un país donde los dictadores militares son prácticamente desconocidos, donde la izquierda ha sido congénitamente débil y donde fenómenos como la urbanización y la industrialización no desencadenaron movimientos «populistas» de consecuencias duraderas?
David Bushnell
![]()
Colombia y Venezuela: un ensayo impresionista
Viví tres años en Bogotá. Entre septiembre de 2010 y julio de 2013 avancé por sus calles con una botella de agua en la mano, buscando contrarrestar los estragos que causaban los 2600 metros de altura en mi sistema circulatorio hipertenso y mis incipientes problemas con el azúcar. A veces había que detener la marcha y buscar oxígeno en el respirar pausado que facilitaba un banco de una plaza; otras, había que ingerir corriendo un litro de agua para licuar la sangre y ayudar su paso por sus caminos naturales, dificultados por la espesura que provoca la falta de oxígeno. Entonces, experimenté algo que jamás me había ocurrido antes: mi cuerpo se hizo presente y ocupó todo el espacio diciendo: «Ocúpate de mí, ponme cuidado». Eso hice, inevitablemente. Con todo y el terror que le tengo a los médicos y los exámenes de laboratorio tuve que acudir a ellos buscando nivelarme, recuperar un mínimo equilibrio.
Ahora que escribo estas líneas desde los 800 metros de altura de Caracas advierto que no lo logré plenamente. Mis años de Bogotá estuvieron signados por mi cuerpo diciéndome a horas variables del día, pero sobre todo en las mañanas: «aquí estoy, vengo a someterte otra vez, ocúpate de mí». No obstante y lo anterior, no tenía ninguna posibilidad de vivir en Bogotá sin trabajar, de modo que presenté mis títulos en la Universidad del Rosario y me aceptaron como profesor-investigador. Di entre uno y tres cursos por semestre, pero me quedaba tiempo para investigar, leer y escribir, y eso hice, siempre con la botella de agua al lado.
Leí mucho sobre Colombia, pregunté todo lo que pude a mis colegas profesores, participé en la formidable tertulia histórico-literaria de Alfonso Ricaurte. Conversé mucho con colombianos entrañables: Camilo Gutiérrez Jaramillo, Mauricio Acero, Álvaro Pablo Ortiz, Enrique Serrano, Eduardo Barajas Sandoval, Juan Londoño, Diana Plata Alarcón, Juan Carlos Guerrero, Juan Estéban Constaín, Darío Jaramillo Agudelo, Juan Gustavo Cobo Borda, Paula Quiñones, Enver Torregrosa, Guillermo Martínez, Mauricio Lleras, entre otros. Tuve, además, la fortuna de conversar muchas veces con mis amigos los expresidentes Belisario Betancur Cuartas y Andrés Pastrana Arango, a quienes no perdía oportunidad de interrogar sobre historia política colombiana y siempre fui correspondido con el mayor afecto y simpatía colombo-venezolana; lo mismo hice con Carlos Lleras de la Fuente, hijo de Carlos Lleras Restrepo, y abrevé en un manantial de información valiosísima sobre su país. Lo mismo hice con Alfonso López Caballero, hijo de Alfonso López Michelsen, y un buen amigo conocedor de los vericuetos del alma colombiana.
De modo que tomé en tres años un curso de inmersión colombiana intensivo, apuntalado por un conjunto significativo de libros que ahora conservo y consulto en mi biblioteca caraqueña. Buena parte de las amistades bogotanas que cultivé eran amigos previos de Guadalupe Burelli, mi esposa, quien pasó parte de su infancia allá, cuando su padre era embajador de Venezuela en Colombia.
Dicho todo lo anterior como aperitivo, pasemos ahora a los platos fuertes y al postre y, sobre todo, a la sobremesa, cuando suelen ocurrir las confesiones valiosas. Antes, les recuerdo el adjetivo de este ensayo: «impresionista». No puedo sino consignar impresiones que pudieran abrir puertas de investigación, siempre en juego de comparaciones entre nuestros hermanos vecinos y nosotros.
Lo primero que salta a la vista como una enorme diferencia entre un país y otro es que en Colombia prácticamente no ha habido inmigrantes, en comparación con Venezuela. Resulta extraño ir a una panadería en Bogotá y que no la atienda un portugués; sorprende constatar que la oferta gastronómica china es ínfima, casi inexistente; lo mismo ocurre con la italiana, minúscula en comparación con la de cualquier ciudad venezolana. ¿Qué ocurre? Colombia no recibió oleadas migratorias gigantescas, sí, gigantescas, como Venezuela. A partir de la guerra civil española y con motivo de la Segunda Guerra Mundial a las costas venezolanas llegaron millones de inmigrantes portugueses, italianos de los pueblos del sur, canarios y gallegos, pero también asturianos, extremeños, vascos y catalanes, judíos, libaneses, sirios y una larga y variadísima nómina de forasteros. Nada similar ocurrió en Colombia, salvo los inmigrantes libaneses en Barranquilla, en una escala notablemente menor a la venezolana. ¿El motivo? Nada de que enorgullecernos los venezolanos: el petróleo, por una parte, y por otra, un Instituto Técnico de Inmigración y Colonización fundado, durante la presidencia de Eleazar López Contreras (1936-1941), que buscaba inmigración selectiva para un país despoblado. De modo que dos factores se suman: el viejo problema de la despoblación en Venezuela y la súbita presencia del maná petrolero. Ya para la década de los años 50, Venezuela cuenta con uno de los ingresos per cápita más altos del planeta. Saquen sus cuentas: menos de 7 millones de habitantes y una explotación petrolera diaria de 2 millones de barriles. Una barbaridad. ¡Ni tontos que fueran los europeos que huían de la guerra y la post-guerra en irse a un país pobre teniendo al lado uno rico, cuando huían precisamente de la pobreza!
Por las causas que fueren, los venezolanos se vieron obligados a recibir a millones de inmigrantes y, según testimonios de ellos mismos, no siempre fue «miel sobre hojuelas» el recibimiento, pero la verdad es que se fueron aclimatando ambos factores: el extranjero que llegaba y el criollo que los recibía. Gústenos o no, lo cierto es que la tolerancia con el forastero, con el extraño, se hizo práctica avenida o forzosa. Cuando comienzo un curso en la Universidad Metropolitana en Caracas suelo pedirles a los alumnos que levanten la mano quienes tengan abuelos extranjeros: casi el 90 % del salón lo hace; hice lo mismo en la Universidad del Rosario en Bogotá en los años en que enseñé allá: apenas el 10 % la levantaba y, en algunos casos, nadie la levantó. Son dos combinatorias sociales radicalmente diferentes. Este es un hecho precioso para quien quiera adelantar una investigación sobre el tema. Lo consigno en estas líneas y tan solo apunto que el conmovedor nacionalismo colombiano guarda relación con esto y, también, el dolorosísimo desamor y desdén del venezolano por su país está vinculado con esto que señalo.
Todo tiene su vuelta: es cierto que el sentido cosmopolita y tolerante del venezolano es celebrable, pero también lo es que la maleta está lista para irse y echar pestes del país como si dejaran atrás una epidemia sin remedio conocido. No es menos cierto que el amor por su país que viví en Colombia debe tener que ver con este sentido de pertenencia de decenas de generaciones de nacionales, que se casan unos con otros y no tienen en la memoria afectiva otra patria que la colombiana.
Lo anterior engendra otro hecho que advertí en Colombia en todos los estratos sociales. Me refiero a la pasión genealógica. La gran mayoría sabe de dónde viene su familia, a cuál oficio se dedicaron, con quiénes están emparentados. Insisto en aclarar que esto no es un interés exclusivo de las élites colombianas; es un fervor genealógico extendido. Esta curiosidad se vive en Venezuela en algunas viejas familias de distintas ciudades del país, pero no es interés común ni cultivado por todos los miembros de estas familias. ¿Las causas? Muchas, pero sin duda hay un escollo insalvable para estas aficiones: los extranjeros que llegaron, en su mayoría, quemaron sus naves con sus países de origen y sus hijos o nietos venezolanos saben poco o nada de sus antepasados. Esto me recuerda una pregunta que alguna vez le formularon a Borges sobre los argentinos. Le preguntaron: «Maestro: ¿de dónde descienden los argentinos?». Afirmó: «De los barcos».
En todo caso, salvo en casa de unos parientes míos que son asiduos al crucigrama genealogista, y no me excluyo de esta afición memorística, no me había visto envuelto en tantas disquisiciones donde se intentaba desenredar el origen familiar de otro. Por supuesto, en estos temas como en otros se erigían voces insufladas de autoridad y, con lamentable frecuencia, se escuchaba un susurro racista. Tomemos en cuenta un dato: en la combinatoria social colombiana la presencia africana es menor que en la venezolana, así como es notablemente mayor la indígena en Colombia que en Venezuela. No es de extrañar que para las élites urbanas –en cada ciudad colombiana hay una élite distinta con sus propios resortes y tradiciones– el tema colonial de la «limpieza de sangre» no quedara completamente sepultado en el siglo XVIII y, por lo contrario, no faltan quienes lo ventilen todavía a estas alturas, cuando la democracia colombiana lleva años de andadura.
Imposible no señalar en estos momentos que la democracia política colombiana cuenta con instituciones más sólidas que la venezolana, pero también es imposible dejar de apuntar que la democracia social venezolana es más profunda, si tomamos como medida la existencia residual de una sociedad estamental colonial. No exagera quien afirme que la inercia de la sociedad estamental colombiana, virreinal, está más presente allá que acá, en la tardía Capitanía General de Venezuela. En consecuencia, la movilidad social, el ascenso social en Venezuela ha estado más determinado por la tenencia de dinero que por la observancia de pautas de abolengo o por las tradiciones, que es lo mismo. En otras palabras: perviven restos de la sociedad estamental virreinal bogotana, en algunos casos hasta con buena salud, mientras de la sociedad estamental colonial venezolana no. Entre otras razones porque la vigencia de la Cédula real de Gracias al Sacar en Venezuela fue profunda, y muchos pardos adquirieron «derechos de ciudadanía» como si fueran blancos, para molestia honda de los mantuanos caraqueños, mientras en Colombia no eran muchos los pardos, y muchos menos los capaces de contar con los recursos para materializar la famosa cédula real y lograr que sus hijos morenos fueran tenidos por blancos. No olvidemos que esto era crucial: si no eran tenidos por blancos no podían asistir a la escuela, porque para entrar a ella se exigía «limpieza de sangre».
Cómo no ver una diferencia sustancial entre Colombia y Venezuela en el papel que la Iglesia católica tuvo en uno y otro país. Los jesuitas estaban fundando un Colegio Mayor en Bogotá en 1603, el de San Bartolomé, mientras la Universidad Católica Andrés Bello se funda en 1953. Naturalmente, el énfasis de la Corona española en América en cuanto a su obligación evangelizadora estuvo puesto en los lugares donde había gente para evangelizar; de allí que los virreinatos de Nueva España, Perú y Bogotá –este último tardío (1723)–, se erigieron donde las culturas originarias eran fuertes, en algunos casos multitudinarias y, por supuesto, obligantes en cuanto al apostolado requerido para la conversión de los paganos politeístas en fieles monoteístas.
Pero la influencia de la Iglesia católica imantó todo el modelaje cultural colombiano porque no solo tuvo en sus manos la educación sino porque las relaciones entre los hombres, las relaciones sociales, estuvieron signadas por sus valores y costumbres. ¿Pasó algo distinto en Venezuela? Sí, ya que la presencia de esta institución fue menor, menos omnipresente. De allí que sus principios pedagógicos de entonces, basados en la obediencia como valor máximo, en Venezuela entraran con menos potencia en el sistema circulatorio de las creencias y de las costumbres, mientras en Colombia forman parte casi del ADN. Innecesario señalar que la Iglesia católica del período colonial, lejos de propender a la tolerancia y la convivencia, aupaba lo contrario. Era fundamentalista y, además, sustentaba el «Derecho Divino de los Reyes» y se lo entregaba en bandeja de plata a la monarquía. De modo que no exagera quien afirme que la presencia de la Iglesia entonces traía consigo principios monárquicos y absolutistas en proporción a la densidad de su ocupación. Su ausencia, por lo contrario, traía cierta laxitud que era vista desde las atalayas del autoritarismo como expresión de la anarquía y esta, naturalmente, era motivo para su más enérgica condena y reparo, cosa que la Iglesia hacía de mil amores.
Catar cuánto de la violencia que ha padecido Colombia durante décadas es consecuencia, en alguna medida, del autoritarismo y la intolerancia reinante en la sociedad es harina de un costal distinto a estas impresiones. No obstante, algo nos dice que no está descaminado quien penetre en esta selva advirtiendo este talante fundamentalista e inquisidor de su Iglesia católica colonial. Por otra parte, los problemas venezolanos no tienen fuente en los excesos que ha podido producir la Iglesia en el modelaje cultural de la sociedad. Nuestros problemas, quizás, partan precisamente de la falta de un orden político y jurídico coercitivo, de la visión desinstitucionalizada del mundo. Pero toda moneda tiene dos caras: en Venezuela disentir ha sido práctica común que se tolera fácilmente, mientras en Colombia disentir es un agravio, como alguna vez me explicó mi amigo el narrador Enrique Serrano. Esto conduce a que las palabras pesen más allá que aquí. Es natural: si lo que digo puede ser fuente de una ofensa grave, cuido mi lenguaje; si lo que digo puede recogerse o tolerarse, pues mi lenguaje es tan dúctil como impreciso. Lo que digo pesa menos. Allá hay gravedad, aquí liviandad. No sabría optar por uno u otro extremo; solo sé que un punto más cercano al equilibrio sería mejor, más llevadero.
¿Será por este respeto por el significado de las palabras por lo que los modales son tan importantes en Colombia? Pienso que sí, porque respetar la carga que llevan las palabras en su poder ofensivo es también valorar lo que llevan de amabilidad. ¿También será por esto mismo que los agravios, los daños, los perjuicios van acompañados de un «me muero de la pena» o «qué pena con usted»? Es posible que sea así, que la violencia esté enmascarada en las formas, en los modales, en la urbanidad. En Venezuela es exactamente lo contrario: se espeta lo que se piensa sin ningún cuidado, sin ninguna consideración por las formas. Por otra parte, la valoración que suele hacerse de ambas actitudes es inexacta: los venezolanos suelen ver hipocresía y nada más en los modales colombianos; mientras estos ven en la rudeza venezolana una expresión de la barbarie costeña, caribeña. Ambas apreciaciones son incompletas: hay hipocresía en los modales bogotanos, pero no solo hipocresía; también hay respeto por las formas porque estas son esenciales a la cultura cundiboyacense. La ausencia de formas en los venezolanos no es solo barbarie; también es rechazo por todo aquello que esconda la crudeza de la verdad. Se prefiere el insulto desconsiderado porque se cree que así se apunta más cerca a la diana de la verdad. En Colombia pareciera que la verdad es secundaria frente al imperio de las formas, de la contención, de la prudencia. De un lado contención y prudencia, del otro espontaneidad y «sinceridad».
Siempre me llamó mucho la atención en Bogotá lo que respondía una madre cuando le preguntaban por sus hijos. Todas, indefectiblemente, decían que eran muy «juiciosos». Cuando a las madres venezolanas se les hace la misma pregunta dicen, para apuntar algo muy bueno, que los niños están tremendísimos, divertidos o graciosos; jamás dirán que «juiciosos», porque el juicio no es un valor en Venezuela. El valor es lo contrario: no tenerlo, ser divertidos. Esto guarda relación con otro valor que señalamos antes como cardinal de la cultura colombiana: la obediencia; mientras en Venezuela se estima más al respondón, al retrechero, a ese que también puede tenerse como alguien que ejerce el pensamiento crítico, una vez pasado por la criba de la educación.
Otra diferencia notable es la velocidad. En Caracas la rapidez es sinónimo de eficiencia. Cuando algo sale rápido es que se hizo bien. En Bogotá es al revés: si salió velozmente fue porque se hizo mal; la lentitud es garantía de eficacia. Mil veces se escucha un refrán colonial que aún está vibrante de actualidad: «La prisa es plebeya». Y todavía más se escucha otro contemporáneo: «No hay afán». En otras palabras: el afán es lo peor. Correr es lo peor. Sin embargo, la experiencia de ir en un taxi por las calles de Bogotá puede ser terrorífica. La velocidad que alcanzan es vertiginosa. Uno se hunde en el asiento esperando lo peor, pero esto no llega. Conducen como diablos con una destreza inimaginable, con mucho afán, ahora sí. Embistiéndose unos a otros, impidiéndose el paso.
Veía a los señores en la barbería hacerse las uñas; miles de hombres en Bogotá se hacen las uñas, de todos los estratos sociales, ...