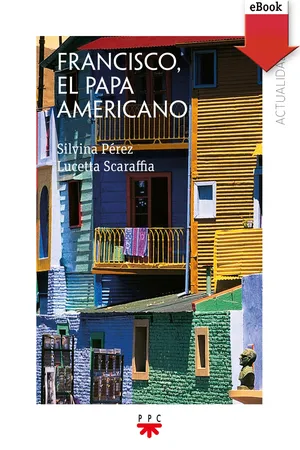![]()
LUCETTA SCARAFFIA
Un papa que sorprende
Ha «dado un campanazo» desde el primer momento, el día de su elección como pontífice, el 13 de marzo de 2013: era un papa inesperado, venía, por decirlo con sus mismas palabras, «casi del fin del mundo», y nos ha traído de repente muchas novedades, comenzando por el nombre que ha elegido. El nombre de Francisco significaba romper con las genealogías del pasado, significaba innovación en vez de continuidad. Además, el modo en que el arzobispo de Buenos Aires lo había elegido –el mismo Bergoglio contó la sugerencia de un gran amigo suyo, el cardenal brasileño Hummes: «Acuérdate de los pobres»– ponía en el centro del pontificado un término caído en desuso: los pobres.
Hacía mucho tiempo que no se oía hablar de los «pobres», sino de «masas desheredadas», de tantos por ciento de población con bajos ingresos o en el umbral de la subsistencia, incluso de un problema de desigualdad económico-social. Usar el término «pobres» quería llamar la atención sobre personas de carne y hueso que sufren aquí y ahora, no masas sin rostro, como si fueran cuestiones abstractas de la economía.
También significa recuperar un término que aparece continuamente en las palabras de Jesús, un término antiguo que recuerda, por asociación, otros conceptos también olvidados, como «caridad», «misericordia». Conceptos de los cuales la Iglesia misma se había liberado, prefiriendo hablar de humanitarismo, ayudas humanitarias, socorro a los menos pudientes. El nombre de los organismos en gran medida responsables de estas ayudas –Cáritas– por fortuna estaba en latín, por tanto poco comprensible, como una sigla más, como si fueran una ONG como otras.
Produjo un cierto efecto en la plaza de San Pedro, abarrotada para el anuncio, oír de nuevo hablar de los «pobres». Parecía una cosa antigua, y todos pensaron en las grandes periferias de las ciudades de América Latina, donde el papa les había visto cara a cara y con frecuencia.
No éramos aún conscientes de que primero la crisis económica, más tarde la llegada de oleadas migratorias cada vez más numerosas, nos iban a traer de nuevo este término, en auge también entre nosotros. En las grandes y ricas ciudades europeas han aumentado los mendigos, y los centros de acogida de los emigrantes se han convertido en albergues de pobres, que, con sus rostros y con sus historias, irrumpen en nuestras vidas.
Bergoglio sorprendió también a todos cuando se declaró «obispo de Roma», expresión privilegiada respecto al término «papa», como si quisiera redimensionar el papel al que había sido llamado, advirtieron muchos. Ha habido también quien ha querido leer, en esta forma atenuada de toma del poder, una mirada hacia Benedicto XVI, dimisionario, pero todavía vestido de blanco, aún llamado «Santidad». Los acontecimientos sucesivos han puesto en claro que esta no era su intención: Francisco ha asumido la responsabilidad de su carga sin echar marcha atrás. Es más, si es necesario, como ha sucedido durante el Sínodo de la familia, se ha revelado capaz de rebatir con dureza poco usual el primado papal.
Sorprendió mucho a la gente que llenaba la plaza y a los millones que lo veían por televisión escuchar al recién electo pedir «la oración del pueblo por su obispo», antes de impartir su primera bendición urbi et orbi. A la mañana siguiente, alrededor de las ocho, el pontífice recién elegido se acercó en un coche de la gendarmería vaticana a la basílica de Santa María la Mayor para dejar un ramo de flores ante el antiguo icono de María conocida como Salus populi romani. Cuando volvió al Vaticano, pasó a la residencia eclesiástica de Via della Scrofa, donde se había alojado antes del cónclave, para pagar la cuenta y despedirse personalmente.
En estos primeros momentos, tan informales como intensos, en la devoción mariana y en la sencillez de su comportamiento anticipaba las claves de su pontificado.
Pero las rupturas con la costumbre no habían acabado: Bergoglio rechazó ir a vivir al piso pontificio, eligiendo quedarse en la residencia de Santa Marta, donde había vivido durante el cónclave. Los motivos aducidos por el mismo Francisco fueron de orden «psiquiátrico»: el aislamiento del apartamento papal le habría llevado a la depresión. Él estaba habituado a los encuentros, a la vida con otros, y no se sentía capaz de estar solo, separado de la gente. La perspectiva de vivir confinado en el Vaticano no le gustaba a un hombre habituado a andar por la ciudad, a mirar a su alrededor y sentir el pulso de la situación. Vivir en Santa Marta quería decir abrirse a la posibilidad de encuentros imprevistos más allá de las reglas del protocolo: en los días sucesivos se multiplicaron las anécdotas de los que se encontraban con él en el ascensor, en la máquina del café, en los pasillos. Unos encuentros cordiales, a veces divertidos. De repente, el restaurante de Santa Marta, donde, como era sabido, se comía muy mal y que todos evitaban, se convirtió en un punto solicitado y frecuentado por quien quería acercarse al nuevo papa. Ahora todo pasaba por Santa Marta y ya no, como decían los habitués de la Curia, por el apartamento.
En la geografía del poder se comprendió pronto que esta elección significaba el final del papel dominante de los secretarios y del prefecto de la Casa Pontificia, a la vez que se abrían caminos inesperados para aquellos a quienes, comiendo alguna vez con el papa, les había causado buena impresión. La posibilidad de comer con el pontífice, como ya les había sucedido en los primeros meses del pontificado al papa copto Teodoro II y al patriarca de Constantinopla, Bartolomé, ambos residentes en Santa Marta durante su estancia romana, significaba la posibilidad de encuentros informales, además de los oficiales entre las delegaciones. Una nueva forma de gestionar los encuentros diplomáticos nunca experimentada anteriormente.
Otra novedad de los primeros días fue la misa matutina en la capilla de Santa Marta, que el papa comenzó a celebrar a las siete de la mañana, iluminada por una homilía improvisada, con el comentario de las lecturas litúrgicas del día. Palabras indispensables que seguir para quien quiera comprender su estilo y su pensamiento, palabras sencillas que llegan directamente a la gente, sin necesidad de la explicación de los vaticanistas. El papa Francisco no es un experto en comunicación, es un sacerdote que habla con el corazón, y por eso sus mensajes llegan.
Al pontífice lo comprenden las gentes sencillas, aquellos que están lejanos de la Iglesia, mientras que gusta menos a los más cercanos, a quienes están habituados a un lenguaje estereotipado, privado de la frescura de la fe. Quienes lo habían conocido antes como arzobispo de Buenos Aires ya no reconocían en este papa sonriente, afectuoso, al hombre autoritario, inflexible, oscuro, nunca sonriente, que había sido antes.
Después de algunos meses, el propio Bergoglio se dio cuenta de que esta apertura era excesiva, y fue espaciando las celebraciones de la misa, a la vez que comenzó a comer en un espacio separado del restaurante de Santa Marta. El contacto continuo con los otros, a quienes se había sometido voluntariamente, estaba llegando a ser insostenible incluso para un hombre amante de las relaciones humanas como él.
El jesuita
Se llama Francisco, pero es fundamentalmente un jesuita: poco después de su elección, el día del aniversario de la muerte de Ignacio –31 de julio– se acercó a la iglesia del Gesù, donde se celebra la obra de los jesuitas. Allí homenajeó no solo la tumba del fundador, sino también la de Pedro Arrupe, superior general cuando él fue provincial en Argentina; también ha canonizado con una premura excepcional al jesuita Pedro Fabre, cofundador de la Compañía, figura mística que siempre ha sentido muy cercana.
Explica que eligió a los jesuitas por la vida en común, por la disciplina y, como responde en la entrevista –19 de agosto de 2013– al padre Spadaro, director de La Civiltà Cattolica, por el discernimiento. Este es el aspecto de la tradición espiritual jesuita que más le ayuda en su misión de pontífice, si bien esto –lo dice claramente– exige su tiempo. El tiempo de escuchar muchos pareceres, porque la consulta es esencial, y también el tiempo de hacer madurar las decisiones dentro de uno mismo. Un modo colegial de trabajar, pero también la fuerza de tomar uno solo una decisión: y aquí el modo jesuita de gobernar, aprendida también, como ha confesado el mismo, de los errores cometidos cuando, aún muy joven, fue nombrado provincial.
Quizá la señal más evidente del éxito mediático del papa Francisco es la fortuna, casi excesiva, de los términos que él ha puesto de moda, como «periferia» y «misericordia». El término «periferia» recoge el sentido de su elección y explica el punto de vista desde el que mira al mundo y guía a la Iglesia, tal como mostró claramente en 2013, en un encuentro con los superiores generales:
Estoy convencido de una cosa: los grandes cambios de la historia se han realizado cuando la realidad se ha mirado no desde el centro, sino desde la periferia. Es una cuestión hermenéutica: se comprende la realidad solo si se mira desde la periferia y no si nuestra mirada procede de un centro equidistante de todo.
Otra expresión clave para comprender su pensamiento, que ha llegado a todo el mundo y que se repite hasta la saciedad, es una frase dirigida a los sacerdotes, a los que les dice que «deben ser “pastores con olor a oveja”».
Son innumerables los artículos, los libros, las obras de arte que se remiten a estos conceptos. Aunque casi todos se cuidan de practicar verdaderamente lo que él pide.
Ciertamente, este modo suyo de comunicarse es diametralmente opuesto al de Benedicto XVI, muy reservado, conservador en los ritos y en las costumbres, profundo teólogo y acostumbrado a hablar con un lenguaje refinado, comprendido por pocos. Un estilo, el de Bergoglio, que podría interpretarse como una crítica implícita a su predecesor. Pero, por fortuna, este peligro fue desmentido pronto por el sincero afecto demostrado hacia el papa emérito, solidario en todo con su sucesor.
Inmediatamente después de la elección, Francisco se acercó a Castel Gandolfo, donde se encontraba Benedicto XVI: el encuentro, muy afectuoso, se desarrolló a los ojos del mundo. Ante las cámaras vaticanas, el papa que había renunciado entregó al nuevo papa elegido las carpetas de la investigación del Vatileaks –nombre con el cual se conoce comúnmente el «caso» de la divulgación impropia de informaciones reservadas del ámbito Vaticano–, que contenían noticias indispensables para quien quería hacer limpieza en la Curia. La entrega tuvo un profundo valor simbólico: algo así com...