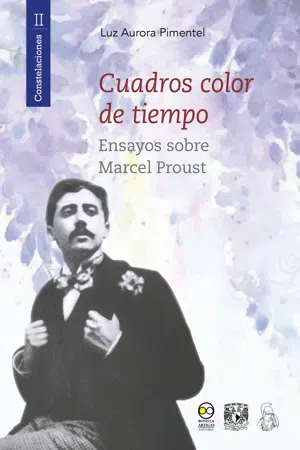![]()
I
Mosaicos
En busca del tiempo perdido: del mosaico y la pedacería a la catedral
Y en esos grandes libros hay partes que sólo han tenido tiempo de ser esbozadas, y que sin duda no serán
jamás concluidas a causa de la misma
amplitud del plano del arquitecto ¡Cuántas
grandes catedrales permanecen inacabadas!
El tiempo recobrado
Al inicio de La consagración de la primavera, de Alejo Carpentier, una tía de ficción ataca por enésima vez aquel episodio fundador de la obra proustiana que es el de la petite madelaine; por enésima vez ese mundo le cierra el paso y ella, en un arranque de furia, bota el libro dándose por vencida y exclama: “¡Joder este hombre con la magdalena!”.
No es, sin embargo, una excepción, esta claridosa tía de novela; de hecho, más de un lector de carne y hueso querría hacer suyo tan lapidario juicio. Cuentan que un tal Humboldt, director de la editorial francesa Ollendorf, rechazó el manuscrito de Por el camino de Swann con el alegato de que él no podía entender que “un cuate necesitara treinta páginas para describir cómo cada noche se revuelve en la cama antes de poderse dormir”; por su parte, el dictamen emitido por la Nouvelle Revue Française, si bien más serio y formal, no resultó ser menos tajante: “imposible publicar un texto tan largo y tan diferente de lo que el público está acostumbrado a leer”.
Tan largo y tan diferente de lo que el público está acostumbrado a leer: he ahí la clave. Desde antes de abrir el libro (¿los libros?), Proust nos enfrenta a un problema de lectura: ¿cómo leerlo?, ¿por dónde abordarlo?, ¿se trata acaso de otra gran Comedia humana, a la Balzac, siete “novelas” por las que circulan libremente los más variados personajes, y, por lo tanto, podría uno empezar a leer cualquiera de ellas?, ¿o estaremos frente a un extraño texto híbrido, con una duración monstruosa de siete libros, cuya identidad genérica no se deja definir fácilmente? Una vez comenzada la lectura, el lector procederá, entusiasmado o hastiado, por el camino de la ambivalencia y la indecisión: ¿se tratará de una novela con larguísimas digresiones ensayísticas?, o bien, ¿será éste un interminable ensayo filosófico, psicológico y sociológico con ilustraciones narrativas? ¿A quién habríamos de situar en el horizonte de nuestras expectativas de lectura, a Balzac y a Flaubert, al Duque de Saint-Simon y a Montaigne, o incluso al Rousseau de las Confesiones? ¿O tal vez a todos? ¿Por qué a veces tenemos la sensación de que pasa mucho tiempo sin que “pase” nada en esta monumental “novela”? Y no sabemos qué hacer con tantas y tan largas descripciones, considerando que el lector de novelas está más o menos acostumbrado a leerlas rápidamente, incluso a saltárselas, para poder seguir, precipitadamente, por la pendiente de la acción en la que se ha ido involucrando. No sabemos qué hacer, entonces, con estas interminables páginas, considerando, asimismo, que una gran parte de lo que “ocurre” en este mundo es justamente del orden de lo descriptivo, de una convocatoria incesante a nuestros sentidos, nuestro intelecto y nuestras emociones; considerando, finalmente, que se trata de un mundo de seres, objetos y paisajes, frente a los cuales estamos obligados a detenernos, a sumergirnos en ellos hasta que se dé el milagro de la revelación, no sólo del otro sino de nosotros mismos. Porque tal y como nos lo advierte el narrador en El tiempo recobrado, en realidad cada lector es, al leer, lector de sí mismo: “Pues no serían, según yo mis lectores, sino los propios lectores de sí mismos” (El tiempo recobrado. Alianza, 7, 404) [“Car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d’eux-mêmes” (Le temps retrouvé. Pléiade, IV, 610)]. ¿No será entonces un gran libro de poemas en prosa?, ¿un espejo, incluso una suerte de “autorretrato del lector en espejo convexo” –para deformar, parafraseándolos, a John Ashbery y al Parmigianino mismo?
Estamos, en efecto, frente a una suerte de “espejeo” genérico. Algunos rasgos, como el de la búsqueda de la vocación, nos sugieren la novela de formación (Bildungsroman), cuyos grandes paradigmas son, desde luego, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de Goethe, y el Retrato del artista adolescente, de Joyce. En Proust, sin embargo, esta línea narrativa es intermitente, constantemente interrumpida por la gran proyección de una crítica social aguda. Por otra parte, durante mucho tiempo se consideró esta obra como un roman fleuve (novelón), debido a su extensión desmesurada: siete libros. No obstante, lo que define al roman fleuve no es solamente la extensión sino que la serie de novelas constituya la saga de una familia o de una comunidad, novelas que, en su conjunto, propongan una cierta visión de la sociedad de una época dada, pero cada novela de un roman fleuve tiene su autonomía y puede ser leída con independencia de las demás. Evidentemente los antecesores de este género son Balzac con su Comedia humana y Zola con el ciclo de los Rougeon-Macquart. El género del roman fleuve, que florece en el siglo XX, entre las dos guerras, tiene sus grandes exponentes en Roger Martin du Gard con Les Thibauts, en el Jean Christophe, de Romain Rolland o, en Inglaterra, con The Forsyte Saga, de John Gallsworthy. Nada más lejos de En busca del tiempo perdido. Los siete libros no son independientes entre sí, ni se pueden leer como “novelas” autónomas; se trata de una sola concepción novelística, unificada no sólo por la sensibilidad del “buscador”, sino por el gran cronista de la sociedad francesa de su tiempo. Se trata pues de una monumental obra “tornasolada” que no se puede fijar en género, escuela o corriente alguna, obra literalmente única. Desde un principio, a los grandes críticos contemporáneos de Proust les fue muy difícil ubicarla genéricamente, sobre todo porque en ese momento era todavía un proyecto inconcluso; tres de los libros aún no habían sido publicados. La reacción de Curtius es ilustrativa: “¿Cuál fue nuestra experiencia en nuestro primer contacto con los libros de Proust? La sorpresa de tratar con algo desconocido, de tocar una sustancia nueva cuya estructura nos eludía. Nos sentimos desorientados, obligados a aplicar un método de expresión para el cual ninguno de nuestros hábitos mentales estaba preparado” (Curtius, 1923, 262).
Empero, en la indefinición genérica de esta gran obra se lee, como en un palimpsesto, la ambición megalómana de construir un mundo que lo contenga todo; se percibe, además, una indecisión de escritura, una fragmentariedad y una heterogeneidad que aspiran, no sólo a lo contradictorio, sino a lo imposible: una totalidad incompleta. Como diría Proust, “¡Cuántas catedrales quedan inconclusas!”.
En busca del tiempo perdido es entonces un abigarrado universo que se extiende y complica a lo largo de siete libros, lo cual hace de esta novela (¿novela? ¿ensayo? ¿lírica?, o ¿filosofía encarnada?) una de las más extensas, si no es que la más extensa, del repertorio narrativo occidental. La monumental obra narra, entre muchas otras cosas, la historia de la búsqueda y del descubrimiento de una vocación; aunque ya desde la primera palabra del título –recherche– se opera una bifurcación de sentido pues el término francés significa, a un tiempo, búsqueda e investigación.
En tanto que búsqueda, la obra de Proust da cuenta –como lo hace el Bildungsroman, y, específicamente, el Künstlerroman– de la gradual evolución del artista, desde su niñez hasta su encuentro con la vocación, encuentro figurado como una compleja recuperación del tiempo, aunque, como lo hemos visto, de una manera tan fragmentaria e intermitente que no se le podría afiliar a este género tradicional. Mas en Proust el mismo “tiempo perdido” es polivalente.
Muchas son las pérdidas de tiempo en el tiempo y por el tiempo. En primer lugar, el inexorable devenir hace que el tiempo se fugue, se pierda en el pasado, pero no de manera irremediable, pues se recobra por el milagro de la memoria involuntaria, la cual, al abolir el intervalo que separa dos o más momentos de nuestra vida, opera la fusión de todos los tiempos y, aunque sea por un instante, nos permite concebirnos fuera del tiempo; nos da, por así decirlo, una probadita de eternidad. La experiencia raya en el orden de lo místico: el tiempo es literalmente recobrado... y algo más, pues justamente por ser una recuperación que se da en el presente, tiene toda la materialidad del presente con la que se encarna la inmaterialidad del pasado. El tiempo recobrado, para Proust, no es una metáfora, es una realidad palpable, incluso “paladeable”.
El tiempo también se pierde por derroche: tiempo perdido en la banalidad de la vida mundana, en las “Artes de la Nada” que practican con maestría la aristocracia y la alta burguesía francesas. La única forma de recobrarlo es convirtiendo ese tiempo malgastado en materia prima para la obra proyectada. Finalmente, el tiempo se pierde en la inadvertencia, en la abulia y la falta de atención en el presente; no obstante, el artista es capaz de recuperarlo gracias a que el mundo nos interpela por medio de una impresión, de una resonancia especial en los objetos, a los que hay que aprender a descifrar, a leer, para poder recobrar ese tiempo perdido, dándole así a esta búsqueda espiritual, como diría Proust, “el basamento, la consistencia de una rica orquestación”.
La otra vertiente de la Recherche, en su sentido de investigación, constituye el relato más o menos continuo –a pesar de los cortes convencionales que operan los distintos libros– del mundo que circunda al artista, una investigación social y psicológica en forma de relato y análisis que nos deslumbra con el oropel de los salones mundanos, que nos lleva por los tortuosos laberintos de los celos obsesivos, y, cual si fuéramos cómplices de una especie de voyeurismo narrativo, nos hace incursionar en las simas de la perversión sexual. Paso a paso, libro tras libro, Proust explora todas las formas de interrelación social, dejando al desnudo lo que él considera las leyes psicológicas y sociales que rigen la conducta humana, las motivaciones secretas de la acción de sus personajes, pero también los cambios graduales o violentos que destruyen y recomponen, como en un caleidoscopio, la intrincada red de relaciones sociales.
Así, a lo largo de toda la obra, la búsqueda y la exploración acusan un doble movimiento: centrífugo y centrípeto. Centrípeto, porque para recobrar el tiempo perdido hay que buscarlo dentro, en ese paraje informe de nuestra interioridad al que habría que darle una forma, “un equivalente espiritual”; centrífugo, porque para hacer una investigación de la sociedad en el tiempo, hay que fugarse, dispersarse en la banalidad de las reuniones sociales, hay que perder, en suma, el tiempo para poderlo recobrar. Así, la “novela” de Proust se nos presenta, de manera estereoscópica, como un viaje interior, inagotable, a través de la percepción y la sensibilidad del artista-narrador, pero también como un inmenso vitral de la sociedad de su época, construido con los más variados pedacitos de vidrio coloreado.
Desde un punto de vista formal, búsqueda e investigación proceden por todas las formas discursivas imaginables: pastiche, ensayo, narración, comentario e interpretación; prosa poética, chistes y retruécanos; sátira política y social... pedacería y vitral: todo entra en el ambicioso plan. Los escritos previos –Contre Sainte-Beuve, Pastiches et mélanges y otros ensayos, sin excluir la novela, finalmente abandonada...