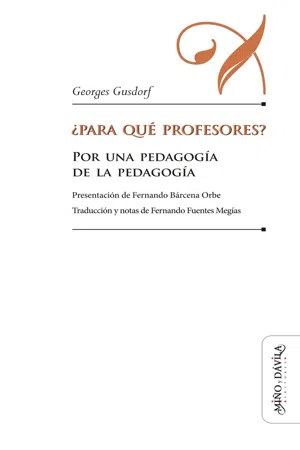![]()
Capítulo 1
La enseñanza, el saber y el reconocimiento
El Sócrates platónico del Menón resume así la paradoja de toda enseñanza: “Es imposible para un hombre buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe. Ni, por una parte, buscará lo que sabe porque, en efecto, lo sabe y, en tal ocasión, no tiene en absoluto necesidad de buscarlo; ni, por otra, lo que no sabe, pues no sabe de antemano lo que deberá buscar”. Nadie puede, pues, aprender nada ni enseñar nada, según el parecer del patriarca de toda pedagogía en Occidente, y la civilización escolar aparece, en toda su amplitud, como un gigantesco trampantojo.
Sócrates, maestro de ironía, no se detiene ahí. Para confirmar su tesis, se entrega a un célebre ejercicio de alta escuela educativa ofreciendo una lección de geometría a un joven esclavo sin formación matemática. Este, enfrentado a algunas figuras trazadas sobre la arena, y metódicamente interrogado, define un cierto número de verdades emparentadas con el teorema de Pitágoras. La maestría* del examinador es tal que, de pregunta a respuesta, el joven esclavo parece extraer de su propio interior todo lo que Sócrates le hace decir. La conclusión se impone: nada viene a enriquecer nuestra inteligencia desde el exterior; ella ha descubierto en sí misma las relaciones constitutivas del mundo matemático; esas relaciones estaban ahí ya. Esperaban, para hacerse conscientes, la llamada del encantador.
Por supuesto, hace falta ser un pedagogo excepcional para negar de esta forma toda pedagogía. Y, sin duda, hay ahí una primera lección: el mejor maestro no es aquel que se impone, que se afirma como dominador del espacio mental. El mejor maestro, muy al contrario, se hace alumno de su alumno; se esfuerza por despertar una conciencia todavía ignorante de sí misma, y por guiar su desarrollo en el sentido que mejor le conviene. En lugar de captar la buena voluntad inocente, se da por tarea respetar la espontaneidad natural del joven espíritu al que tiene como misión liberar. Sócrates, que se desdibuja ante su alumno, no es menos maestro que el maestro que se impone y reina mediante una reputación demasiado fácil.
Sin embargo, la paradoja socrática aparece, también ella, como otro artificio. La experiencia más habitual certifica, en efecto, que se puede buscar aprender lo que no se sabe: yo no sé chino, soy ignorante en materia de botánica, y puedo a partir de hoy disponerme a colmar esta laguna, o esta otra, en mi cultura. Cada ser humano reúne en sí mismo un cierto número de desconocimientos, a los que le corresponde dar remedio si lo desea. Y lo más sencillo en tal caso es recurrir al buen hacer de un maestro competente. El propósito de Sócrates es, por tanto, absurdo: basta para convencerse de ello con pensar en la propia aventura del joven esclavo objeto de la experiencia. Sócrates lo pone en condiciones de formular –completamente solo– diversas verdades que podrían resumirse con el teorema de Pitágoras. “Ves claramente, dice Sócrates, que yo no le he enseñado nada…”. Solo que, sin el encuentro con el maestro de la ironía, el muchacho jamás habría conocido el teorema de Pitágoras, que, por otra parte, continúa siendo letra muerta para la mayor parte de la humanidad.
Por otra parte, no se ve por qué la demostración socrática se limita al teorema de Pitágoras. Debería, en justicia, extenderse poco a poco a todas las verdades de la geometría, cuyas largas cadenas de razonamientos se reenvían unas a otras. A fin de cuentas, nada impedía a Sócrates, si hubiera sido un jugador limpio, obtener de su alumno ocasional una confesión más completa, y hacerle admitir la geometría de Euclides en su totalidad. O mejor dicho, Sócrates no podía llevar a buen puerto esta actuación por una razón más importante: Euclides no había nacido todavía, y sus Elementos de geometría son posteriores en más de un siglo a la escena relatada en el Menón.
Si Sócrates tiene razón, la historia del saber y la lentitud de su progreso, sus ensayos y errores, se vuelven incomprensibles. ¿Por qué la geometría de Euclides esperó a Euclides? Y, por otra parte, ¿por qué el teorema de Pitágoras lleva el nombre de Pitágoras, si pertenece a la dotación intelectual inicial de todo ser humano? ¿Por qué la humanidad occidental, tras haber vivido veinte siglos según los esquemas de Euclides, ha denunciado el carácter arbitrario de esos esquemas, y pulido las geometrías no euclidianas, que serán codificadas en 1899 en los Grundlagen der Geometrie, de Hilbert? El escenario pedagógico del Menón habría sido mucho más concluyente si, en lugar de extraer de su alumno verdades ya establecidas en el saber de la época, el maestro le hubiera hecho anunciar verdades por descubrir, no ya la verdad de Pitágoras, sino la de Lobatschevski o la de Riemann…
Con mayor razón, Sócrates no engaña a nadie al tratar de volverse invisible, de negar su presencia en el diálogo que le enfrenta a su alumno. Si no estuviera allí, si no dirigiera las operaciones intelectuales, su interlocutor jamás habría descubierto por sí mismo lo que el director de conciencia llega a extraer de él. Si el alumno no tenía más que desvelar una verdad preestablecida en él, ¿por qué la necesidad de un intercesor? ¿Cómo es que ninguna cultura ha conseguido jamás prescindir de la función docente? El mismo Sócrates tenía costumbre de llamarse “partero” de almas; por modesta que pueda parecer esta función en un primer análisis, no parece menos indispensable para la supervivencia de la especie humana. Igualmente, en el campo de la cultura no ha habido nunca autodidactas porque nadie ha aprendido nunca nada completamente solo; incluso el más aislado se beneficia de las investigaciones y conquistas anteriores de la cultura humana. Giraudoux decía con acierto que toda literatura es pastiche, excepto la primera que, por desgracia, ha desaparecido.
Por otra parte, el mito pedagógico del Menón se topa con su contraprueba en una famosa historia relativa a otro aprendiz de brujo de la geometría, el joven Blaise Pascal. De creer a su hermana, el genial niño habría llevado a cabo una actuación superior a la del pequeño esclavo, puesto que habría logrado en la clandestinidad, y sin la intercesión de Sócrates, inventar por su propia cuenta una parte de los Elementos de Euclides. Su padre le habría dado una definición de la geometría, con la prohibición de ocuparse más de ella; “pero este ingenio, que no podía permanecer dentro de los límites, […] se puso él mismo a soñar sobre ello”. A fuerza de dibujar figuras y de razonar sobre sus propiedades “se creó axiomas y, al final, hizo demostraciones perfectas; y como en estas cosas se va de lo uno a lo otro, impulsó las demostraciones tan adelante, que llegó a la proposición treinta y dos del primer libro de Euclides…”.
Desgraciadamente, esta célebre página depende de la leyenda dorada del jansenismo. Pertenece a esa inmensa literatura de combate y de edificación de la que se acompañan las luchas religiosas del siglo. Madame Périer predica por su santo, por el santo del clan y de la familia que, por otra parte, no puede desmentirlo pues ha muerto en 1662, antes de que su hermana lleve a cabo su labor hagiográfica. Ahora bien, ya en 1657 Tallemant des Réaux había ofrecido, en sus Historiettes, una versión diferente de este episodio epistemológico: “Este niño, desde los doce o trece años, leyó a Euclides a escondidas, y formuló ya proposiciones…”. El relato del analista, por lo demás muy pormenorizado, parece aquí más digno de crédito que la piedad de una hermana desconsolada. El pequeño Pascal, con todo lo genial que fue, seguía un manual… Como tampoco hizo el esclavo del Menón, Pascal no había descubierto la geometría por sí solo.
Es sabido que el Sócrates platónico no intentaba demostrar la inutilidad del maestro más que para confirmar la doctrina de la reminiscencia. La enseñanza no introduce nada nuevo en el alma; únicamente despierta conocimientos que ya se encuentran en ella, depositados desde el tiempo inmemorial de los comienzos míticos en los que el alma, antes de venir al mundo contempló las ideas en las que se resumen todas las verdades esenciales. La ignorancia no es más que una apariencia, o más bien un olvido y una infidelidad. La mayoría de los seres humanos se dejan engañar por ellos mismos a causa de una inercia que interpone una pantalla a la vigilancia, a la presencia del pensamiento. La conversión filosófica, apartando al pensamiento del dominio de las apariencias engañosas, la reconducirá a sus orígenes, y le restituirá el patrimonio de certezas, sepultadas por un tiempo, pero en absoluto perdidas. Es así como el joven esclavo, sometido al examen de Sócrates, recuerda; recupera un saber preexistente, en lo más profundo de su interior, porque está ligado de alguna manera a su vocación de ser humano.
De este modo, la lección de geometría del Menón es, en realidad, una lección de metafísica y de teología. Se propone sacar a la luz la predestinación del ser humano al conocimiento, debiendo entenderse ese conocimiento en un sentido que desborda ampliamente el campo de las matemáticas, al menos tal como las entendemos hoy. El solo nombre de Pitágoras, fundador de una de las más longevas tradiciones de la sabiduría antigua, y que habría dado también a la filosofía el nombre que ha conservado siempre, debe ponernos aquí en guardia. La iniciación a algunos teoremas modestos se ofrece como una parábola de la iniciación a las verdades espirituales más elevadas.
Dicho de otro modo, la enseñanza es siempre más que enseñanza. La meta pedagógica, en cada situación particular, sobrepasa con mucho en alcance los límites de esa situación; pone en juego, poco a poco, la existencia personal en su conjunto. Y, por ejemplo, aquellos que pretendían introducir en un país la enseñanza primaria obligatoria no se proponían únicamente dotar a cada niño de un modesto bagaje de lectura, escritura y cálculo. El mínimo vital del certificado de estudios era el medio y el símbolo de una especie de liberación intelectual que correspondía a una promoción general de la humanidad en el ser humano. Tal era la fe que animaba a los defensores de la enseñanza universal en los siglos XVIII y XIX. Todavía hoy la insuficiencia de las instituciones escolares continúa siendo uno de los signos más evidentes de subdesarrollo en las regiones del mundo menos favorecidas. Por supuesto, en el mundo de hoy, no se es un privilegiado de la cultura por saber leer y escribir, pero el iletrado sufre una inferioridad radical que hace de él una especie de sordomudo del conocimiento, como un ilota entre hombres libres.
La lección de geometría aparece así como una lección de humanidad. Desde ese momento, Sócrates tiene razón al defender que la humanidad no es, en el ser humano, un producto importado desde fuera. La intervención del maestro no puede ser más que el desvelamiento del ser humano tal que la propia humanidad en él lo transforma. La visitación socrática no opera como una gracia soberana, elevando de la nada algo que no existía. La llamada de Sócrates es una vocación, pero esa voz venida de fuera debe alcanzar, debe liberar la voz interior de una vocación en espera. Como la Bella Durmiente, la razón del joven esclavo se despierta con la llamada de Sócrates, el príncipe encantador del conocimiento. Y, desde luego, no puede decirse que no haya ocurrido nada, como afirma Sócrates con fingida modestia; algo ha ocurrido, que consagra uno de los más elevados momentos de la existencia humana: ha tenido lugar un encuentro, de capital importancia para aquellos que se han enfrentado, de capital importancia para la cultura de Occidente, que no ha cesado desde entonces de conmemorar la escena, real o ficticia, de la que el diálogo platónico nos ha conservado el inolvidable testimonio. La palabra del maestro es un encantamiento: una mente se yergue a la llamada de otra mente; a causa de la eficacia del encuentro, ha cambiado una vida, no porque deba en adelante consagrarse a imitar esa existencia elevada que, en un momento dado, ha cruzado e iluminado la suya. Una vida ha cambiado, no a semejanza de la otra vida que la ha visitado, sino a su propia y singular semejanza. Una vida dormitaba en la ignorancia, y ahora se conoce y se pertenece; es su propia meta y se sabe responsable de su realización.
Todo nacimiento es un misterio. El misterio pedagógico aureola el nacimiento de una mente, la llegada de una mente al mundo y a sí misma. Ahora bien, el misterio, en el orden de la lógica, se proyecta en forma de contradicción, esta contradicción misma que subraya la parábola del Menón. Si cada vida se pertenece a sí misma, ¿cómo transferir algo de una existencia a otra? Un pensamiento no es un objeto material y anónimo, un trozo de madera o una moneda que va de uno a otro sin perder nada de su realidad. Un pensamiento lleva la marca de quien lo piensa; su sentido se establece por su inserción en el conjunto de un paisaje mental, él mismo indisolublemente ligado a la totalidad de una vida.
Esta es la razón por la que un saber es siempre el secreto de quien lo conoce; una palabra esconde su autor tanto como lo expresa. Como mínimo, su sentido no se ha dado jamás; es preciso buscarlo, de equívoco en equívoco, sin estar seguro de lograr adivinarlo. Hubo un tiempo en el que el maestro se guardaba para sí sus pensamientos decisivos, tal era el caso del alquimista medieval que reservaba hasta su lecho de muerte sus procedimientos de fabricación, para confiarlos con su último aliento solo al más fiel de sus discípulos. Y en la sabiduría antigua, la verdadera doctrina del filósofo reviste el aspecto confidencial de los secretos de taller, de las recetas de fabricación celosamente preservadas. En las escuelas antiguas, el sabio no enseña cualquier cosa a cualquier persona; el propio platonismo distinguía la enseñanza abierta a todos de una enseñanza más exclusiva, que versaba sobre las refutaciones últimas, jamás formulada por escrito, y comunicada solamente a los escasos iniciados que se mostraban dignos de tal revelación después de largos y difíciles estudios, jalonados de pruebas más y más difíciles. De Platón, del que han llegado hasta nosotros tantas obras, no conocemos más que las doctrinas anteriores en importancia; las afirmaciones capitales siguen siendo desconocidas para nosotros. Los que recibieron la confidencia se llevaron con ellos tan precioso depósito.
La escuela filosófica conserva así ciertos caracteres de la secta religiosa, seleccionando a los elegidos a los cuales estará reservada la confidencia de las tradiciones. La verdad filosófica, tal como se la entiende hoy, parece caracterizarse al contrario por su universalidad y su publicidad. Escrita en negro sobre blanco, se supone que se debe imponer sin esfuerzo a todos los seres humanos, siempre y cuando estos pongan de su parte un mínimo de buena voluntad. Sin embargo, la experiencia enseña que la sabiduría no puede adquirirse con tan poco esfuerzo. La verdad no se reduce a una lección que uno recita; supone una dedicación de toda la personalidad, una orientación obtenida por una lenta formación que consagra, recompensa suprema, la revelación de las más elevadas certezas.
La lección de Sócrates viene a confirmar aquí estas perspectivas. El bueno de Sócrates, filósofo a cielo abierto, filósofo de las calles y de los bosques, se dirige familiarmente a unos y otros, en el estilo más simple, sin el menor hermetismo. Ahora bien, de este hombre, que se había dado como tarea ser el instructor universal de los atenienses, hay que preguntarse aún qué quería enseñar de verdad. No faltan documentos, más bien sobreabundan, y algunos de ellos se nos ofrecen con una precisión casi estenográfica. Sin embargo, la literatura socrática esconde el pensamiento de Sócrates más de lo que lo muestra. Maestro de la ironía, Sócrates pregunta, refuta, argumenta; empuja a su interlocutor a su atrincheramiento, pero se guarda mucho de proporcionar una solución prefabricada a las dudas que provoca. Desvela enigmas; jamás ofrece la clave del enigma.
Nada podría iluminar mejor el misterio de la enseñanza. Sócrates no se anuncia a sí mismo, precisamente porque la verdad no puede ser el regalo de un ser humano a otro. Esta verdad aparece como el fruto de una búsqueda y de una conquista que debe llevar a cabo cada uno por cuenta propia. Tal es, por otra parte, el sentido del mandato délfico aducido por Sócrates: “Conócete a ti mismo…”. El camino de la verdad no conduce a un acuerdo con tal o cual individuo exterior; pasa por el examen de conciencia en el que cada uno debe reconocer sus propias razones de ser.
La conversión socrática se resumiría así en reclamar una especie de pedagogía de sí a través de sí. Para Sócrates el iniciador, la enseñanza de una doctrina cualquiera sería la invitación a un nuevo sueño dogmático. Más aun considerando que una certeza válida no puede fundarse más que sobre la certeza de una exigencia interior. El poeta romántico Novalis lo afirma con toda nitidez: “¿Cómo podría un hombre comprender una cosa si...