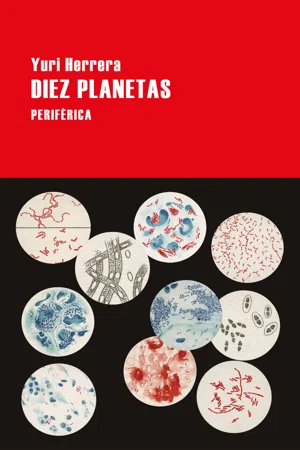LOS CONSPIRADORES
Pel se puso las gafas oscuras sin pensarlo, en respuesta inconsciente a la información que le había interesado el cerebro cual relampaguito: que las necesitaría, y salió a la calle. Apenas había salido un rayo de sol le pegó de lleno como colado entre dos edificios y porque traía las gafas no se deslumbró y pudo advertir a tiempo que se le venía encima una de esas bestias silenciosas que tiraban de un carro y se apartó. Había habido buti de accidentes con esas bestias. Eran mansas y fortísimas, tardígrados sobrealimentados que no hacían ningún ruido y por eso era común que atropellaran transeúntes lelos. Pel podía prever cositas pequeñas, no grandes cataclismos ni movimientos de tierra, pero sí esa clase de eventos humildes. Ésta había sido la manera en que su cuerpo se adaptaba al planeta. Hasta donde sabía, eso no les pasaba a los demás, ni a los Unos ni a los Otros, que habían llegado muchísimo tiempo antes que ella, aunque hubieran salido sin tanta diferencia. Lo común era que el estado de ánimo se manifestara fugazmente, como en que se puntiagudiaban las orejas de un ansioso, o que alguien con miedo se achaparraba temporalmente.
Caminó aprensiva. Desde el día de la reunión secreta había comenzado a mirar por encima de su hombro. Dio varias vueltas sin propósito en un parque y cuando estuvo segura de que nadie la seguía se dirigió a la fonda donde la había citado el profesor Cradoq.
Lo encontró sentado a la mesa de un rincón oscuro desde el cual veía quién entraba y quién salía. Tenía al frente una vasija llena de un caldo estimulante al que se le añadían unos guijarros rojos para quitarle amargor. Al verla, Cradoq inclinó un poquito la cabeza en vez de alzarla, para indicar que ya la había visto y a la vez que no debían llamar la atención. Pel se acercó a la mesa y se sentó frente a él casi sin mover la silla.
–Gracias por venir –dijo Cradoq.
–¿Cómo no iba a hacerlo? –dijo Pel–. Si ese día me pidió que callara es porque me va a contar todo.
Se habían conocido unos días antes, en una de esas reuniones de conspiradores sin demasiados recursos pero harta necesidad de verbalizar su conciencia, tan sólo para verificar con los demás que tienen la razón. Pel había ido porque iba a donde fuera que la invitaran, y uno de los conspiradores la invitó tras reconocerla en otra fiesta a la que había ido también porque iba a donde la invitaran. Los conspiradores eran jóvenes, salvo Cradoq, quien, a juzgar por su cara de aburrimiento, quizá había esperado otro tipo de reunión. Los asistentes se turnaban para revelar lo evidente: que una gran mayoría era oprimida por una minoría rapaz y violenta. Se daban la razón, complementaban sus argumentos, asentían.
–Actúan como si no hubiera pasado nada en todas estas generaciones –dijo una conspiradora cuyo pelo se le enchinaba y alaciaba al hablar.
–Son unos criminales –dijo un conspirador fornido a quien las cejas se le tupían con el énfasis de cada palabra.
–¿Cuándo vamos a hacer algo respecto a la vacuna? –dijo un tercero, el sudor le había creado una pequeña pátina fosforescente en la línea del cabello.
Pel había dejado de prestar atención a la quejadumbre pero la frase la hizo regresar.
–¿Cuál vacuna?
La observaron con un dejo de lástima, o algo como ternura comprensiva.
–Ellos –el conspirador de las cejas tupigentes dijo– han estado inoculándonos con una vacuna.
–¿Qué clase de vacuna?
–Contra la insurrección.
Pel no hizo ningún gesto. Los conspiradores lo interpretaron como incredulidad. Uno de ellos, cuya pigmentación de piel cambiaba lentamente mientras escuchaba pero que ahora, al hablar, se le había estabilizado, dijo:
–Entiendo su escepticismo, pero es que justo ése es su poder; que es indetectable. La inoculan a todos y eso es lo que nos vuelve apáticos, o indecisos.
–Pero cómo lo hacen.
–Nadie sabe.
–Por el agua –dijo la conspiradora del cabello ondulante.
–La ponen en la comida –dijo el conspirador ceji-tupigente.
–En los hospitales –dijo el conspirador que fosforecía–. Es lo más lógico, es cuando nos agarran descuidados, y pueden asegurarse de inocularla en todos, menos en los suyos.
–Nadie sabe –repitió el conspirador de piel mutable.
–Pero ¿cuándo comenzaron a hacer esto?
–Desde el principio –dijo el hombre fornido, y al decirlo las cejas se le poblaron aún más, de la rabia–. Desde que nos topamos hace diez generaciones.
Pel sabía parte de la historia, o una parte de esa parte de la historia. Los Unos y los Otros habían llegado probablemente al mismo tiempo a este planeta, pero desde distintas épocas de aquel otro, desde radicalmente distintas mentalidades y distintos niveles de desarrollo tecnológico; pero como habían llegado en cueros, sin sus aparatos, debieron arreglárselas con las habilidades que traían. La historia decía que los Unos eran agricultores, pacíficos, sedentarios, hasta poetas. Y que los Otros eran toscos pero ingeniosos, que no sabían arar la tierra pero sabían arar gente porque habían podido reconstruir sus armas, y que eran cazadores. Los Otros habían arrasado con los Unos, con sus voluntades, pero no eliminaron a las personas porque si no quién les sembraba y quién les servía, pero sí les habían impuesto su lengua y los habían dominado a sangre y pedernal. Los Unos no se habían rebelado nunca, y poco a poco su sumisión había sido premiada hasta que, en este día, formalmente los Unos y los Otros eran ciudadanos con igualdad de derechos, aunque Unos los ejercieran desde el pantano y los Otros desde los rascacielos.
–Pero no lo somos –dijo el conspirador diver-pigmentado–, basta ver quién gobierna, quién castiga.
–Quién reparte –añadió la conspiradora ahora de cabello lacio.
–Lo poco que se reparte –dijo el de la ceja.
A continuación hubo una secuencia de intervenciones para tratar de explicar cómo sabían lo que sabían, pero como nadie tenía datos precisos nada más encimaban especulación sobre especulación. Que alguien en los altos mandos había desertado y colaboraba con la oposición, que uno de los Unos trabajaba cerca del alto mando de los Otros y los había escuchado regodearse en su arma infalible. Que había unas plantas industriales del otro lado del planeta donde se preparaban las vacunas y por las noches las transportaban a este lado.
En el poco tiempo que Pel llevaba en el planeta había podido advertir algunos de los gestos, hábitos y reflejos de Unos y Otros. La manera de bisbisear la rabia de Unos, la arrogancia de los Otros, que creían que merecían todos los privilegios con los que habían nacido.
Pel había coincidido fugazmente con los Otros antes de salir de la Tierra, y había algo en toda esta historia que no le cuadraba, algo que sentía que debía estar ahí si todo esto era cierto, y no estaba.
–Disculpen, pero hay algo que no me cuadra.
Todos los ojos, cejas, cabellos y pieles se centraron en ella y todas las orejas se pabellonaron un poquito en su dirección, pero entonces Pel reparó en que no todos los conspiradores le prestaban la misma atención, que había dos que le prestaban aún más atención, pero diferente. Sólo reparó en uno de ellos, porque más que atención era como un grito tácito: el profesor Cradoq, que no había abierto la boca ni mutado el pelo ni la piel ni nada así, estaba soltando una pequeña pulsación por la punta de sus manos, una pulsación vaporosa que no se atrevía a salir, pero Pel intuyó lo que significaba.
–Olvidé lo que iba a decir. –Y se rió bobamente.
Entonces percibió que se relajaban todos y que a la vez alguien más en la mesa se alertaba pero ya no supo detectar quién.
Al terminar la reunión Pel se despidió de todos y todos se despidieron de Pel salvo Cradoq, que casi la atropelló al salir. Lo que para otro habría sido evidencia de zafiedad, para Pel fue sólo un momento de desconcierto, pues casi de inmediato entendió que el desaire sólo era parte de una señal. En cuanto se alejó del lugar de la reunión se palpó los múltiples bolsillos de su overol y sí, en uno de ellos encontró un pedazo de papel con unos jeroglíficos elegantemente trazados que decían:
No hable de eso todavía.
Encontrémonos mañana a Tal hora en Tal Fonda.
Pel señaló con un gesto hacia el caldo con guijarros de Cradoq para indicar al mesero que también quería uno, pero especificó con índice y pulgar que el suyo lo quería chiquito, en taza. El mesero se fue y Cradoq y Pel se concentraron en ellos mismos: una burbuja de atención podía sentirse esferándolos invisiblemente de dorso a dorso.
–Había escuchado hablar de ti, la recién llegada, por fin pude conocerte.
–Yo en cambio no sabía nada de usted, pero ya averigüé. Estudia la vida de las lenguas.
–Y sus vidas posteriores, cuando puedo.
–¿Qué hacía en esa reunión? No parecía muy interesado.
–Estaba interesado, pero no tanto en lo que decían, eso ya me lo sé. Me invitan no para que hable, sino para escucharse a sí mismos con un testigo que los avale. Son buenas personas, algunos de ellos fueron mis estudiantes, son inteligentes pero no saben bien hacia dónde enfilar, salvo señalar lo obvio.
–¿Y es obvio lo que pasa?
–Oh, sí, estamos gobernados por sátrapas, eso es obvio. Pero a veces lo único que se puede hacer es señalarlo porque no hay mucho por hacer. Así al menos es como nos hemos aco...