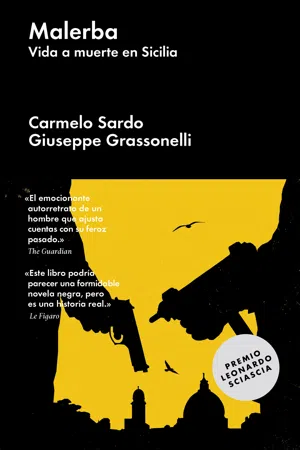EL SERVICIO MILITAR
«Antonio Brasso, nacido el 18 de marzo de 1956 en Casamarina, hijo de Totò y de Reale Francesca. Altura: un metro setenta y dos; ojos marrones, pelo negro, visado en regla, sin marcas particulares. Apto.»
Aseguré que padecía dolores de todo tipo para escaquearme del servicio militar, pero fue en vano. Los médicos, acostumbrados a las excusas que todos inventábamos, ignoraron totalmente mis dolencias. Lo intenté también por otras vías, traté de sobornar a un médico, pero mi padre me descubrió y me dijo, lacónico: «Harás el servicio militar, cueste lo que cueste. Tienes que aprender algo de disciplina».
Habría querido rebatirle que él nunca había sido militar, pero no quise ganarme una paliza inútilmente. Me sentía «mayor», pero para mi padre seguía siendo un chiquillo consentido. Habría querido gritarle que ya era mayor de edad, pero de nada habría valido en mi casa. Mi abuelo todavía les soltaba algún que otro bofetón a sus hijos y mi padre no había osado jamás contradecir una decisión suya; aunque mi abuelo siempre había sido conmigo muy cariñoso.
El día del examen médico pasé un test de inteligencia junto con otros cinco chicos. Me sorprendió la sencillez de las preguntas: cuántas caras tiene un dado; cuál es la capital de Italia; en qué región vives; cuánto es nueve por nueve; cómo puede hallarse el área de un cuadrado.
Pensaba que nos estaban tomando el pelo y en cambio noté que más de la mitad entregó el papel en blanco, mientras el resto respondía sólo alguna de las preguntas. Únicamente cinco de nosotros superamos el test con éxito. De esta forma, descubrí que había chicos mucho, pero mucho más ignorantes que yo. Obviamente, si respondí correctamente a todas aquellas preguntas fue gracias a mi padre, quien no dejó nunca de repasar conmigo las lecciones durante la comida y la cena; un método decididamente discutible pero que, he de admitir, surtió efecto.
Llegué al Centro de Formación de Tropa de Roma un día antes de la fecha de la convocatoria. Era un cuartel enorme, es más, era una enorme ciudad cuartel. Vista desde fuera parecía una prisión gigantesca. No me apetecía entrar en absoluto, pero tenía que hacerlo. Sí o sí.
Alquilé durante un mes (lo que duraba la formación) una pequeña habitación en una pensión a unos cien metros del cuartel. En realidad, tenía que pasar las noches en el cuartel, pero no habría podido colocar todo mi equipaje en una pequeña taquilla; además, así quizá podría tener la compañía de alguna chica para relajarme cuando estuviera de permiso. Dinero no me faltaba: llevaba un par de millones de liras en el bolsillo, en una época en que un soldado regular recibía una paga de apenas un par de miles de liras al día.
Al día siguiente, muy a mi pesar pero decidido, me presenté en el puesto de guardia, vestido como un petimetre: ropa y zapatos de marca y una bolsa con algo de ropa interior y mis herramientas de afeitado, provocando inmediatamente la hilaridad de los soldados de la entrada. «Empezamos bien», pensé.
Entré en el cuartel y me sentí como Dante al principio de su viaje al Infierno. Superado el vestíbulo y tras haber recorrido unos metros me encontré de frente un amplio grupo de soldados en perfecta formación y marchando sincronizados. Me acompañaron a una habitación de siete que compartiría con dos sardos, dos pulleses y dos campanos. Aparte de los sardos, quienes mostraron enseguida cierta confianza, mis otros compañeros de habitación estaban totalmente desorientados, aun siendo de mi misma edad. Me asaltó un arrebato de rabia y frustración; ¿qué demonios estaba haciendo yo en aquella habitación con gente que no dejaba de lloriquear por haber tenido que abandonar su pueblo, su novia, su familia?
Marchábamos a diario, y yo, que estaba acostumbrado a calzar zapatos hechos a mano, aprendí a convivir con las ampollas que provocaban las botas. Pero me dije que si todos podían llevarlas, yo no iba a ser menos.
Montábamos y desmontábamos las armas continuamente. Todos los días hacíamos lo mismo. Al final del curso de adiestramiento marchábamos perfectamente alineados y sabíamos montar y desmontar un arma con los ojos cerrados.
Cada noche salíamos y cada noche invitaba a mis compañeros de habitación a cenar en la pensión donde me alojaba. Allí, como en botica, había de todo. Los pulleses en particular devoraban los manjares como si no hubieran probado bocado en toda su vida. Empecé a cogerles cariño. Al acabar la cena, subía a mi habitación, me cambiaba, me ponía ropa elegante y limpia y salíamos. Mis colegas pensaban que era un millonario de vacaciones. Cargué también con los gastos del cine y de las putas; con ellas hice un pacto: mucho dinero a cambio de muchos polvos por noche. Me convertí en el líder del grupo.
Pocos días antes de partir hacia el cuartel que nos habían asignado, y después de todo lo que habíamos oído sobre los «abuelos» (los soldados próximos al licenciamiento), convenimos la forma en que nos comportaríamos; una de las cosas que nos preocupaba era que te obligaban a hacerles la cama. A mí el asunto me repateaba, pero dejé que mis compañeros me convencieran de que era mejor no buscarse problemas; además, se trataba de una tradición que todos debían respetar.
Una fría pero soleada mañana de marzo mis compañeros y yo llegamos a Poggiano, un pequeño pueblecito de montaña en la provincia de Bari. No tuvimos tiempo ni de entrar en el cuartel: los «abuelos» nos recibieron a grito pelado, ordenándonos que bajáramos de los camiones y nos pusiéramos en fila.
El ambiente que se respiraba ya no era el del Centro de Formación que, en comparación, había sido de lo más plácido.
Los «abuelos» se carcajeaban al contemplar nuestros movimientos torpes; nos hicieron subir a otros camiones y nos llevaron al cuartel; una vez allí, sólo oímos gritos y más gritos. Entre empujones y bromas de mal gusto nos acompañaron a cada uno a nuestro destacamento asignado. Dejamos las mochilas en las respectivas habitaciones y nos convocaron a formar. Estuvimos en posición de firmes durante una hora hasta que llegó un oficial que nos explicó nuestra situación:
—Habéis sido asignados en este cuartel punitivo porque todos tenéis antecedentes penales; no merecéis estar entre la sociedad civil porque sois unos maleantes y mi trabajo es educaros como es debido. Sabed —prosiguió— que si alguno de vosotros intenta huir, una vez cazado, será conducido a Gaeta y condenado a seis meses de prisión; una vez haya cumplido condena volverá aquí. Sacad vosotros mismos las conclusiones sobre si os conviene o no escapar.
El oficial fue de lo más convincente, tanto que ninguno de nosotros intentó darse a la fuga.
Durante unos días nos dejaron en paz: teníamos que organizar nuestras habitaciones, hacer las camas y limpiar a conciencia nuestras taquillas, puesto que a cada inspección nos decían que estaban sucias.
El estrés de los primeros días fue intenso. A todos nos tocó al menos en una ocasión hacer la cama de éste o aquél.
Un «viceabuelo», soldado de rango inferior, vino a ordenarme que fuera a hacer la cama del mandamás, es decir, el jefe de los abuelos, quien al parecer consideraba que mi actitud era demasiado presuntuosa.
Le respondí que lo haría con gusto si antes él v...