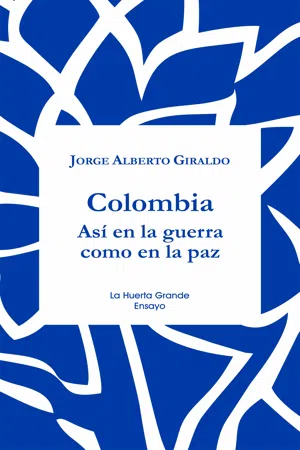
- 96 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Más conocida por su guerra civil, Colombia es un país diestro en buscar negociaciones con guerrillas, paramilitares y narcos; pero ha sido mucho menos diestra en la construcción de unas instituciones políticas eficaces, de un territorio integrado y de una sociedad decente.Este ensayo recorre la historia de esos múltiples intentos de paz "tan antiguos como el conflicto armado". Está escrito por quien ha sido testigo del último gran intento por lograr esa "paz inestable" en un país cuya tarea, ahora, es esa construcción que afiance la tan anhelada paz.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a Colombia de Jorge Alberto Giraldo en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Política y relaciones internacionales y Control de armas. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
LAS PACES POLÉMICAS
La paz con los paramilitares
Cuando el presidente Andrés Pastrana declaró terminadas las negociaciones con las farc el 20 de febrero de 2002 la situación en Colombia era la siguiente: el número de efectivos de las farc había superado los veintidós mil, el eln tenía más de cuatro mil hombres y a los miembros de grupos paramilitares se les estimaba cerca de veinte mil hombres. La presencia de las guerrillas superaba la mitad del número total de municipios y los paramilitares se acercaban a ese guarismo, aunque sus geografías eran diferentes: las farc tenían más peso en el occidente y sur del país; los paramilitares, en el norte y oriente; el eln estaba en la franja que se convirtió en línea de fuego. El narcotráfico posibilitó el aumento en los niveles de reclutamiento y el armamento de los grupos armados ilegales. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) el 60 % de la financiación de las farc provenía del narcotráfico. Fue una fuente de recursos más decisiva aún para los grupos paramilitares. Cuando terminó la zona de distensión, el gasto militar colombiano —en dólares por habitante— se había recuperado, alcanzando los niveles centroamericanos (incluyendo México) y suramericanos.
Desde el punto de vista cualitativo, las cosas eran un poco diferentes: El eln perdió la ofensiva estratégica por su escasa habilidad política y fuerza militar, porque se constituyeron en el blanco de los demás contrincantes: Estado, farc y paramilitares, y debido que su débil mando central se resintió con la muerte de su comandante, el sacerdote aragonés Manuel Pérez Martínez (1943-1998). Los grupos paramilitares estaban divididos en tres federaciones (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Bloque Central Bolívar y Autodefensas de los Llanos Orientales), estaban desgastados por sus guerras intestinas y las sucesivas derrotas militares a manos de las farc. Por su parte, las farc mantenían intactas sus fuerzas, pero el mal manejo de las negociaciones les supuso una derrota política, tanto a nivel nacional como internacional, y sus planes estratégicos de llevar la guerra a las ciudades y sostener posiciones no se cumplieron. Los indicadores de capacidades nacionales se habían incrementado gracias a la creciente urbanización del país, el crecimiento económico y, finalmente, se veían avances en la reestructuración y el fortalecimiento de la fuerza pública.
En el plano internacional, las cosas cambiaron significativamente. Cinco meses antes de la ruptura de las negociaciones, Al Qaeda había derribado el World Trade Center en Nueva York y el Gobierno de George W. Bush se había lanzado a una guerra de represalia en Afganistán, ampliamente apoyada en Europa. Estos acontecimientos no solo implicaron un giro mundial en la política internacional contra el terrorismo, que puso contra la pared toda actividad armada extraestatal, sino que tuvo implicaciones directas en Colombia. Es así que el 12 de junio de 2002, la Unión Europea decidió incluir a los grupos guerrilleros colombianos en su lista de terroristas.
En este contexto, emergió la figura de Álvaro Uribe Vélez, un político profesional criado en el Partido Liberal que buscó la presidencia en contra de los partidos organizados y logró ser elegido en primera vuelta con la promesa de instaurar una seguridad democrática, basada en la idea de una presencia activa del Estado en todo el territorio nacional, iniciativa militar contra los grupos armados ilegales y protección de la ciudadanía sin distinción ideológica ni de otro tipo (según sus palabras). Uribe aprovechó el Plan Colombia —que tenía una cobertura de lucha contra las drogas— para aumentar el gasto militar y de seguridad, incrementar el pie de fuerza, crear de inmediato cinco batallones «de Alta Montaña» y once brigadas móviles dirigidos a atacar las retaguardias guerrilleras. Con el cambio de paradigma de seguridad en Occidente, Uribe enmarcó el caso colombiano dentro de la lucha global contra el terrorismo y limitó cualquier política estatal de acercamiento a las guerrillas a actos de desmovilización o sometimiento a la justicia. A pesar de esto, el Gobierno aplazó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, aprobó la prórroga de una ley (418 de 1998) que daba facultades al Ejecutivo para adelantar conversaciones con los grupos alzados en armas y propuso libertad condicional para que los responsables de haber cometido delitos atroces se reincorporaran a la vida civil, lo que estimuló agresivamente la deserción individual de guerrilleros. De esta manera, el Gobierno de Uribe convirtió rápidamente la ruptura de los diálogos que se venían desarrollando entre el Estado y las farc en la oportunidad para construir una iniciativa estratégica del Estado.
La Administración de Uribe elaboró nuevas iniciativas de paz bajo estas premisas. El eln fue el primer objetivo de los coqueteos gubernamentales, pero antes de que terminara 2002 este grupo notificó la suspensión de los contactos. La respuesta de las farc oscilaba entre lo estrafalario y lo pragmático, pues, de un lado exigían un diálogo directo con la alta comandancia del Ejército, la conformación de una junta de gobierno clandestino y una cumbre con el Grupo de Río (integrado por Argentina, Brasil, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela) y, del otro, intentaban un acuerdo para el canje de prisioneros, habida cuenta de que tenían en su poder a centenares de miembros de la fuerza pública, a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt —que tenía pasaporte francés— y a tres contratistas estadounidenses.
La inestable federación de paramilitares recibió la propuesta gubernamental con un afán que no carecía de desesperación. Inmediatamente, declararon un cese unilateral de hostilidades sin normas claras y su vocero, Carlos Castaño, trató de precipitar la apertura formal de negociaciones. Este paso tenía como antecedente la propuesta del Gobierno de Pastrana (7 de enero de 1999) de abrir una mesa paralela de negociaciones con esos grupos, abortada una semana después por las presiones de las farc.
Contra las visiones más simplistas, el trabajo del Gobierno no fue fácil. En lugar de una organización nacional se encontró con tres federaciones de grupos con profundas divisiones internas y en medio del contexto inédito de lucha contra el terrorismo, alta presencia del narcotráfico en las filas irregulares, gran número de crímenes de guerra y de lesa humanidad, vigencia de la Corte Penal Internacional y endurecimiento de la sociedad frente a las actividades criminales. Una vez emprendidos los acercamientos, el organismo no gubernamental Human Rights Watch declaró: «Human Rights Watch respalda las iniciativas para la desmovilización de combatientes y el trabajo para poner fin al conflicto por medios pacíficos, siempre y cuando se respeten los principios fundamentales de la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes contra la humanidad, las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra, y la desmovilización se demuestre con los hechos y no solo sobre el papel» (20 de junio de 2003).
Después de una fase exploratoria, el 15 de julio de 2003, se firmó un acuerdo que tenía como objetivo «el logro de la paz nacional a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado». Fue firmado en una localidad de las sabanas del noroccidente del país, cerca del Darién, con el apoyo sustantivo de la Iglesia católica, en cabeza de obispos de la región. El compromiso de las Autodefensas Unidas de Colombia fue «desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005». El Gobierno, en contrapartida, debería «adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil». Seis meses después, en diciembre, se produjo la desmovilización de ochocientos sesenta y ocho miembros del Bloque Cacique Nutibara, en Medellín. Pasadas las festividades navideñas, la Organización de Estados Americanos —regida entonces por el expresidente colombiano César Gaviria— acordó con el Gobierno la creación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, conocida por el acrónimo mapp-oea.
A partir de entonces, el Gobierno se concentró en alcanzar la desmovilización de todos los bloques de autodefensas y paramilitares comprometidos, y a diseñar y empezar a operar un nuevo sistema de transición a la paz. El primero se completó en 2006, es decir, consumió el mandato constitucional de cuatro años de Uribe. Estos grupos terminaron desmovilizando treinta un mil seiscientos setenta y un miembros, una cantidad asombrosa que excedía el contingente de todas las guerrillas sumadas y sextuplicaba el número de reinsertados logrado en los acuerdos de paz del periodo 1989-1994. Esta cifra sembró dudas sobre la posibilidad de que los grupos paramilitares hubieran infiltrado un número importante de delincuentes comunes en el proceso y, aunque no era tarea sencilla, no fue evidente la diligencia gubernamental para depurar las listas de nombres que recibió. Se prolongaba así una tradición por la cual los eventos de perdón después de casos de guerra civil favorecían «tanto a delincuentes políticos como a delincuentes comunes» (Aguilera).
Más complejas y polémicas resultaron las definiciones sobre los términos en los que debería darse la transición a la paz o, el término más usado desde 1989, el proceso de reincorporación de los grupos irregulares y sus miembros a la sociedad. Por qué fueron complejas y polémicas exige una explicación.
Los acuerdos de paz acontecidos entre 1989 y 1994 siguieron un patrón. Las líneas maestras de ese modelo consistían en amnistía e indulto para los miembros de las guerrillas, apoyos económicos temporales, capacitación para el trabajo y vinculación al sistema nacional de protección social. Para los comandantes, garantías de seguridad y escaños transitorios en cuerpos colegiados. Para los colectivos, asignación de personería a los movimientos políticos y fundaciones sin ánimo de lucro, con una financiación inicial. Puede decirse que los vocablos de este modelo eran amnistía, indulto y reinserción. Este modelo, mal que bien, se ajustaba a la trayectoria bicentenaria del país en la materia.
Bajo los imperativos de la nueva «conciencia humanitaria» (Orozco) que cuajó en el mundo, especialmente a raíz de los casos sudafricano y yugoslavo, y a la sombra de la lucha contra el terrorismo global, la Administración de Uribe diseñó un programa más ambicioso. La amnistía y el indulto se limitaban a la base guerrillera, a la cual se le dedicaba un trabajo más integral para propiciar su reintegración a la sociedad. A las comandancias se les exigían procesos de verdad conectados directamente con un sistema de penalidad alternativo o transicional. Aparecía un nuevo sujeto, las víctimas, para las cuales se estableció un programa de reparación y otro de recuperación de la memoria histórica. Así surgieron la Alta Consejería para la Reintegración, luego convertida en Agencia Colombiana para la Reintegración, los tribunales de Justicia y Paz, la Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación, y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los vocablos del nuevo modelo fueron, son, verdad, justicia y reparación.
En menos de una década, los cambios procuraban ajustarse a las demandas internacionales —especialmente a las punitivas, derivadas del Estatuto de Roma (1998)— del nuevo paradigma de la justicia transicional, pero, incluso así, fueron controvertidas. Primero que todo por el destinatario. Muchos sectores se aferraron a la idea del guerrero altruista para impugnar que los paramilitares fueran tratados como agentes de una guerra y no como simples criminales; algunos...
Índice
- Mitos sobre la guerra colombiana
- Los diálogos del desorden
- Las paces consentidas
- Las paces polémicas
- La paz inestable
- Bibliografía