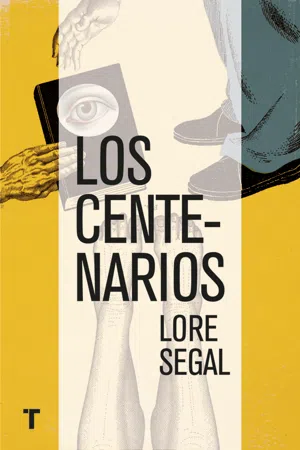
- 300 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Los centenarios
Descripción del libro
Que todas las personas mayores que pisan cierto hospital "pierdan la chaveta" –y he allí el diagnóstico más preciso con el que han conseguido dar los médicos–, podría ser el resultado de una conspiración, un plan terrorista para mantener a los ancianos occidentales con vida hasta el final de los tiempos, pero sin que puedan valerse. Mal de la chaveta. Al menos eso opina uno de los personajes de esta sátira, el experto en textos apocalípticos y teorías de conspiración. Y ya se sabe que un paranoico es el que acaba de darse cuenta de lo que en teorías de conspiración está pasando.
Información
Las urgencias
La sala de espera era un tercer mundo conocido para Lucy –o Lucy y Benedict–, que habían estado allí con Bernie. A la decena y pico de pacientes no les quedaba más remedio que esperar sentados, releer el cartel de FUERA DE SERVICIO pegado a la máquina expendedora y desear ser los siguientes. Ese día, ni que decir tiene, Lucy estaba allí en calidad de observadora. Pero ¿cómo se le había ocurrido salir de casa sin un libro?
La puerta se abrió y aparecieron dos nuevas personas en las que fijar la atención: una mujer con una blusa azul de botoncitos que guiaba por el codo a un cuerpo viejo y encorvado. La persona mayor era todo nariz y barbilla; la mujer de la blusa, ni vieja ni gorda, había abandonado la búsqueda de una forma concreta; tenía las piernas desnudas cartografiadas con varices. Llevó a la persona mayor hasta la banca al lado de Lucy y le dijo:
–Siéntese. Ande, quédese aquí.
Y luego se fue a hacer cola tras un anciano de altura inusual y cara machacada que tenía que agachar la cabeza para hablar por la ventanilla de triaje con la enfermera. Cuando el hombre hubo terminado y volvió a su sitio, la mujer de la blusa habló con la enfermera:
–Es mi vecina. Se llama Ida Farkasz, pero ella no se acuerda. No se acuerda de cuál es su piso ni nada, pero yo tengo que irme a casa porque tengo cosas que hacer. ¿Que cómo me llamo? Sophie Bauer.
Y Sophie Bauer dijo que ella tampoco estaba ya para muchos trotes.
–Así estamos todos –dijo la enfermera del triaje.
IDA FARKASZ
Pobre Sophie Bauer. Hemos de suponer que el buen samaritano, una vez realizada su célebre obra de compasión, regresó a Samaria, pero Sophie Bauer vivía en la misma escalera que la anciana señora Farkasz.
–No entiendo cómo la dejan vivir sola –cometió el error de decirle a su hija, Sally (que había ido a verla desde Queens, donde vivía con su marido), porque ésta se enfadó y le echó la bronca a su madre.
–¡Pues yo no entiendo por qué tienes tú que meterte! –le gritó Sally–. ¿Qué es, además, polaca o algo así? ¿Quieres ser responsable si le pasa algo?
–¿Qué quieres, que la deje dando vueltas por el portal?
Se había encontrado a la anciana mascullando, bufando, emitiendo notas sueltas de una especie de aullido. Sophie Bauer comprendía que ella, Sophie, no era el objeto del arrebato de rencor de la vieja; que Ida Farkasz no había reconocido –tal vez ni siquiera estaba consciente en ese momento– a su vecina en la persona que la llevó escaleras arriba hasta su piso. «Si quiere, puedo abrírsela», le había dicho Sophie, e Ida Farkasz había entrado sin volverse y había cerrado la puerta.
–¿Por qué no la cuida su familia? –siguió chillando Sally.
–Marta, la hija, viene a verla, y tiene también una hermana, Poldi, aunque ya hace tiempo que no se la ve por aquí.
Sophie, que vivía justo debajo de la anciana, no podía evitar escuchar –si abría mínimamente la puerta de la entrada– el jaleo que montaban a veces. Miraba por la rendija y veía a Poldi bajar las escaleras. Era todo lo opuesto a Ida. El ala del sombrero le cortaba el ojo izquierdo, tal y como debía de llevarse, en la imaginación de Sophie, en la Viena de entreguerras. Le habría gustado probarse el sombrero de Poldi.
–No entiendo por qué tienes que cuidar de todo el mundo –le dijo Sally a su madre–. Vamos, porque ¡tú tampoco estás para muchos trotes! ¿No te basta con lo tuyo?
Después, aquella mañana, cuando Sophie llegó de hacer la compra, Ida Farkasz estaba intentando abrir la puerta del piso de la del segundo, la señora Finley.
–¡Señora Farkasz! –la llamó Sophie–. Señora Farkasz, ¡le falta un piso! Usted vive en el tercero A, ¿es que no se acuerda?
–Acuerda –dijo Ida Farkasz, que seguía empujando la llave en la cerradura en la que jamás entraría.
Sophie necesitaba dejar las bolsas en el suelo y quitarse los zapatos, así que llevó a la anciana a su propia cocina.
–Una taza de café y se pondrá usted como nueva. Siéntese, venga. Siéntese, ¿quiere?
Ida Farkasz daba la impresión de no recordar cómo se sienta uno hasta que su vecina retiró la silla de la mesa y le presionó el hombro hacia abajo. La verdad, no se la veía bien. Se llevó el índice al labio, a la barbilla, y de vuelta al labio mientras la otra mano dejaba caer la llave al suelo. Sophie la recogió y se la puso a la mujer en la palma abierta, pero ésta no cerró el puño y la llave acabó otra vez en el suelo. Sophie la había mirado en ese momento a los ojos y había visto el terror puro y duro. No recordaba ni cómo había conseguido meterla en el taxi para llevarla a las urgencias del Cedars of Lebanon.
Sophie Bauer regresó a la banca donde estaba Ida y le dijo:
–Espere aquí. No va a pasarle nada, ya verá. Aquí cuidarán de usted. ¿Vale? –Y se fue a casa con la intención de no decirle nada a su hija.
Lucy le sonrió a la viejecita encorvada, quien la miró por encima de unas gafas que debían de quedarle bien cuando tenía la cara menos chupada, porque en esos momentos iban cuesta abajo y sin frenos por la nariz, como si tuvieran una cita con la barbilla velluda.
La enfermera hizo pasar al anciano alto con la cara destrozada a la pequeña oficina de triaje. Se llamaba Francis Rhinelander y había alcanzado su altura máxima antes de los veinte, cuando era un muchacho apacible que le sonreía a la gente que le preguntaba qué tiempo hacía allí arriba. El hábito precoz de agachar la cabeza se convirtió con el tiempo en una reverencia de cortesía permanente, ¿o era de disculpa? Tenía mirada paciente y una sonrisa que era toda dulzura. La enfermera le dijo que se sentara y le preguntó si sabía dónde estaba, pero levantó la mano para que no respondiera porque estaba tomándole el pulso. Le tomó también la presión y la temperatura.
–Esta mañana me han tomado el pulso en el Godford Memorial de Connecticut –explicó el anciano–. Tengo el número.
–Aquí hacemos nuestras propias pruebas. ¿Qué le trae por aquí?
–Me he desmayado en el vestíbulo del hotel. No había desayunado.
La enfermera de triaje le puso una pulsera con su nombre y le señaló la puerta de las urgencias.
Después de la paciencia forzada de las bancas y la luz parduzca de la sala de espera, las urgencias parecían iluminadas por lámparas klieg, sin rincones ni puntos en sombra. Bernie le había dicho: «Renuncia a toda esperanza de esconderte de lo que va a pasar. ¿Qué van a hacerme?».
La joven guapa de la camilla que estaba junto a la puerta llevaba un rato llorando y tenía la nariz y los ojos hinchados y enrojecidos. Una enfermera de estructura facial maya o asiática le dijo a Lucy que fuera a sentarse donde esperaban varios pacientes en dos hileras de sillas. Allí estaba el hombre de altura inusual con la cara amoratada. Otro anciano que tenía una servilleta llena de sangre presionada contra un lado de la cabeza le preguntó a la enfermera:
–¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar?
–Hasta que le toque.
Lucy se sentó en una silla. En la fila de atrás una chica obesa vomitó en una escudilla con forma de riñón que su obesa madre le sujetaba por debajo de la barbilla. Un adolescente –¿su hermano?– puso cara de asco.
–¡Dile que pare ya! ¡No se encuentra tan mal!
–Se encuentra mal –contestó la madre.
«Por favor –le dijo Lucy al agujero del mundo en el que habría estado bien tener un dios en aquella situación–, no dejes que vomite.» En su último día Bernie no había parado de vomitar.
Un mundo en movimiento: médicos en bata blanca con estetoscopios al cuello, enfermeras y auxiliares en un perpetuo cambio de lugar. Un celador con unos brazos desnudos muy musculados empujaba una camilla de la que debía de haber bajado o haber sido bajado alguien. Una acción sin trama ni argumento y sin protagonista, salvo que lo fuese la joven que lloraba. Podría haber sido la hija de una amiga suya. ¿Tendría ganas de hablar con alguien o preferiría que la dejaran en paz? Aunque, en cualquier caso, ¿qué podía ella decirle? Tiempo, querida… deja que pase un año y, sea lo que sea, se convertirá en aquello que pasó. Eres joven, bonita y de clase media.
Buscó en el bolso el libro que sabía que no llevaba. Encontró el bolígrafo y las gafas de leer en su funda, pero ningún papel suelto, de modo que abrió la agenda de teléfonos por la página vacía de la Z y escribió:
Querido Maurie: Si un día de lluvia te dejara mi paraguas, te sentirías en la obligación de devolvérmelo. ¿Por qué no tienes problema entonces en quedarte indefinidamente con un relato mío, hasta el punto de que tal vez nunca llegues a devolvérmelo?
Había un paraguas gris perla –Lucy sabía quién se lo había dejado en su casa– que pensaba devolver un año de éstos.
¿Por qué no te sientes en la obligación de responderme con un sí, un no, o un simple acuse de recibo?
A todo esto el anciano con la servilleta ensangrentada dijo:
–A tomar viento.
Y se levantó y se puso detrás de dos batas blancas, esperando a que terminaran de hablar. ¿Le estaba permitido a Lucy (o incluso se esperaba de ella) que paseara para observar y oírlo todo? Decidió levantarse, y no se le ocurrió otra cosa que ponerse a su vez detrás del anciano de la cabeza ensangrentada. ¿Y si los dos médicos estaban hablando justo de lo que tenía que averiguar, fuera lo que fuese? Se esquinó para escuchar qué decían pero estaban hablando a la manera de los nuevos actores realistas, que se miran entre sí y no al público, de modo que solo ellos oyen lo que dicen.
–¡Me está sangrando la cabeza! –chilló el anciano, lo que hizo que los dos médicos se volvieran a mirarlo.
Uno tenía una prodigiosa mata de pelo joven y pinta de hacer ejercicio.
–Si hace el favor de sentarse, alguien lo atenderá –le dijo.
–¿Me sangra la cabeza y no es urgente?
–Para usted es una urgencia –contestó el mismo médico–. Para nosotros, un caso más.
El anciano maldijo para sus adentros y volvió a su asiento. Lucy esbozó la sonrisa que habría puesto si la hubieran sentado al lado de uno de esos médicos en una cena.
–Creo que está asustado –les dijo–. Y a todo el mundo le gusta hacerse una idea de cuánto van a tardar.
–Pues me temo que todo el mundo va a tener que esperar –le respondió el médico mayor. Le recordaba a su contable, el que llevaba un cuarto de siglo haciéndole la declaración de la renta–. ¿Por qué no se sienta?
«No saben quién soy», pensó Lucy, ofendida.
–Tengo que hablar con la doctora Miriam Haddad –dijo, pero los médicos ya habían vuelto a su conversación.
Fue a sentarse, abrió el bolso y allí, en el compartimento destinado a tal efecto, ¡estaba su móvil! Sacó de la funda las gafas de leer y ya había identificado el botón de llamada del teléfono cuando una enfermera que se parecía a Betsy Trotwood se le echó encima al grito de:
–Nada de móviles en urgencias.
–Es que se supone que tengo que contactar con la doctora Miriam Haddad.
–¡Nada de móviles! –insistió la enfermera Trotwood.
La joven llorosa estaba inmóvil. La niña gorda tuvo otro acceso de vómito. El hermano dijo que iba a por una coca-cola y la madre buscó unas monedas en la cartera.
–Espero que la máquina funcione –le dijo Lucy al chico, que echó la cabeza hacia atrás para apartarse de la vieja que estaba hablándole.
Una joven fue a sentarse al lado de Lucy. Su cara cansada era estrecha y estaba roturada de angustia. Llevaba un jersey rojo del revés y no se le había ocurrido ponérselo bien. Se llamaba Maggie y parecía con ganas de hablar.
–Están viendo qué hacer con mi madre. La última vez la trasladaron de urgencias a la planta de cardiología, a rehabilitación. Las enfermeras creyeron que iba a quedarse internada, en la planta once, pero yo pensé que podría sola con ella. Fui a la oficina de servicios sociales de la calle Kastel –le contó Maggie a Lucy.
–¿Y descubrió que Kafka era un escritor realista?
ILKA WEISS
–Tengo cita en servicios sociales con una tal Rosa –le había contado Maggie a su marido, Jeff–. ¿Puedes quedarte con los niños y echarle un ojo a mi madre?
–Yo tengo una cita en el centro –le había respondido Jeff.
Maggie le preguntó entonces a qué hora salía y él le preguntó a su vez cuándo calculaba que volvería.
–Cualquiera sabe… ¿Recoges tú a los niños?
–Si vuelvo con tiempo… –respondió el marido.
Pero no tiene sentido seguir relatando una discusión sobre logística diaria en la que ambas partes...
Índice
- Cubierta
- Portadilla
- Créditos
- Índice
- El repertorio
- Las urgencias
- La cafetería
- La séptima planta
- La reunión
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Los centenarios de Lore Segal en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.