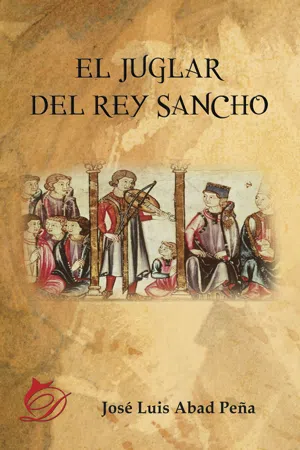![]()
Dedicado a mi esposa Marian,
mi hijo Rodrigo
y mis nietos Nagore y Mikel
![]()
Maravillado estoy Conde de cómo sois tan osado
de no venir a mis cortes para besarme la mano
que el Condado de Castilla es de León tributario
porque León es el Reino y Castilla es un Condado.
Entonces respondió el Conde: Mucho vais andando en vano.
Vos estáis en buena mula y yo sobre un buen caballo.
(Romance del Infante don García)
Los hijos del conde Vela
Que de Castilla hobo echado
Su padre de don García
Por maldad que habían obrado
Por vengar la su deshonra
La gran traición han trazado
De matar a don García
Aunque eran sus vasallos
![]()
Prólogo
–Tengo miedo.
Los ojos glaucos del viejo se vuelven hacia mí, con la mirada fija en el infinito, más allá de mis ojos. Está tan agotado que no es capaz de poner énfasis en la voz.
Se advierte que ha de haber sido un hombre vigoroso. De estatura alta, muy superior a la normal, aunque el peso de los años y del cansancio hacen que su espalda se doble sobre sí misma. Su mano derecha, temblorosa, se aferra a la manga de mi saya, tira de ella sin fuerza, haciendo esfuerzos por atraerme hacia sí, procurando que mi oído quede muy cerca de su boca para que pueda escuchar sus palabras. Habla con una fatiga grande. La voz es grave, quejumbrosa. Cada palabra es un ronquido desgarrado, es un esfuerzo salido desde lo más profundo de su pecho. Es un hombre muy viejo, de cuerpo grande y destartalado que debió ser hermoso y fornido en su lejana juventud, de barba muy poblada y con un extraño color de pelo. Tiene el pelo rojo, encendido como el fuego, entremezclado con abundantes canas que en muy pocas personas yo había visto. La cabeza es grande, la cara angulosa, muy marcados los huesos de la frente y de los pómulos, en la que resalta una barbilla cuadrada, poderosa. Sus ojos son de un color azul grisáceo, cual si estuvieran cubiertos por la niebla de una vida demasiado densa. La nariz ancha y carnosa, la boca tensa, de labios finos en la que se marca un rictus mezcla de tristeza y de ansiedad.
–Tengo miedo a la muerte, niña –la respiración del viejo le da a su voz una apariencia convulsa.
–Le temo a esa maldita vieja descarnada. Le temo por que la conozco muy bien. Porque yo he convivido muchos años con ella. La he llevado siempre a mi lado, ha sido muchas veces mi acompañante en el largo viaje de mi vida. Mucho he corrido con ella y también he sido su mensajero en ocasiones. Ella fue quien marcó mi vida desde mi nacimiento. Fue quien me hizo hombre y me dio y me quitó todo lo que he sido.
Hace un alto en la palabra en tanto que trata de recuperar el aliento
–Porque yo he visto morir a demasiados hombres, he ordenado matar a alguno y por varias veces he sido su brazo ejecutor. He visto morir a nobles y plebeyos, a hombres y mujeres, a jóvenes, a viejos y algún niño. A moros y cristianos. Y jamás he sentido la menor emoción. He pasado casi toda mi vida en guerra, sufriendo las derrotas y escapando de ellas. Como cuando el Gran Caudillo moro, el Califa de Córdoba Abderramán envió a sus tropas de feroces mamelucos que incursionaran por el Reino de Pamplona destruyendo todo aquello que fueron encontrando a su paso, y que arrasaran villas y poblados, dando fuego a casas y cosechas hasta terminar por no dejar piedra sobre piedra a su paso. Y así obraron desde Leyre hasta Pamplona. Y tanta muerte y destrucción dejaban a su paso que llegamos a pensar que nos encontrábamos en el final de los tiempos.
La voz del viejo se va apagando a medida que se le van escapando las pocas fuerzas que aún conserva.
–Y más tarde hemos entablado guerras contra el Miramamolín y sus feroces guerreros y le he perseguido junto a mi señor el Rey hasta darle alcance en las tierras de Calatañazor y Medinaceli, allá donde los ejércitos de los Reyes creyentes lograron derrotarle y recluir sus ambiciones mucho más allá de sus fronteras. Y he luchado más encarnizadamente si cabe contra otros cristianos, buscando ampliar los límites de nuestros Reinos. Pero ahora que esa vieja pelona y desdentada está llamando a las puertas de mi existencia siento un gran temor. No porque tenga que abandonar esta vida, que nunca la he tenido en demasiado, sino porque se va a llevar conmigo al único testigo de unos hechos que resultaron ser determinantes en la historia de nuestro pueblo.
En cada palabra se advierte una mayor fatiga en su voz. Necesita detenerse en cada una de las frases para recuperar las fuerzas que parece le abandonaran por momentos. Pero se esfuerza para que pueda entender todas y cada una de sus razones.
–No es miedo al dolor que pueda conllevar el morir. Ni siquiera miedo al muy cierto castigo que espera a mi alma en el más allá como justa pena por todos mis pecados, que han sido infinitos y con poco arrepentimiento por mi parte. Es miedo al no ser, a no poder comprender que mi vida hubiera servido para algo, que haya tenido algún sentido.
Se detiene como si no supiera cómo seguir con su monólogo, cómo expresar adecuadamente sus pensamientos.
–Es miedo a la ausencia, niña. A no poder volver a sentir. Es miedo a no saber. A no estar en la seguridad de que después de la muerte pueda existir algo más allá de la vida. Yo, niña, quiero creer. Quiero creer que hay otra vida más allá y que hay un Dios misericordioso que premia y castiga nuestras acciones. Y quiero creer que Él va a saber valorar más las razones que las acciones de mi vida que, siendo justo como es, va a darme mis merecimientos por mis actos y por el arrepentimiento de mis pecados. Pero no sé si se me alcanza la fe para creerlo.
En los ojos del viejo se hace más intensa la niebla y su voz quebrada se rompe en un sollozo. Su mano sigue aferrada a mi manga. Tira más fuertemente de ella haciendo que me incline hacia él para que pueda escuchar sus palabras. Su respiración es cada vez más débil. Cuando se remueve hace crujir la paja en el jergón. El aliento doloroso, jadeante se estrella contra mi oído.
–Tengo miedo, niña. Tengo miedo a desaparecer por completo. Y que conmigo desaparezcan cosas que solamente yo conozco y que afectan a la gente de este Reino. Cosas que son mi propia vida y una parte determinante de la vida, del ayer y del mañana de estos Reinos. Hechos y ambiciones que llevaron a la muerte y a la ruina a muchas personas, unas malas y otras buenas. Y no quiero que esas cosas se olviden y que no lleguen a conocimiento de las personas que deban conocerlas. Y que la historia pueda colocar a cada uno de los que las protagonizaron en el lugar que por sus actos es preciso que ocupen. Por eso he compendiado mi vida en esa bolsa que me acompaña. Quiero que tú la guardes. En ella está toda mi vida. En ella está mi alma. Todo lo que he sido y todo lo que he hecho –su voz se quiebra en un gemido y tiene que esperar un largo momento que, a mí, agachada sobre el camastro, se me hace eterno mientras intenta recuperar las fuerzas que le abandonan con cada bocanada de aliento.
–Tengo miedo a que me alcancen los esbirros que me persiguen desde hace ya muchos años para hacer callar mi lengua y para hacer desaparecer cualquier rastro de las maquinaciones que se urdieron en contra de personas y en contra de estos Reinos y solamente en propio beneficio. Y de muchas de las cuales yo mismo fui testigo en unas ocasiones y actor en otras muchas. Por eso es que escapé hace más de cinco años del refugio que me daban los techos de la abadía de Leyre. Y por eso he pasado estos cinco años escondido, tanto en tierra de moros como de cristianos, huyendo cada vez que suponía que pudieran estar dándome alcance. Y ahora, cuando ya siento como se me va escapando la vida por todos los poros de la piel, he buscado un lugar donde a esos sicarios les sea más difícil encontrar mi rastro y destruir todo aquello que, con el paso del tiempo, sea necesario que se conozca.
La voz del viejo se apaga por momentos y en sus ojos se va acentuando más la sombra de la muerte.
–Quizá, si es que han sido capaces de dar con mi sombra, cuando yo ya haya muerto lleguen gentes que quieran saber de mí y del contenido de esta bolsa. Y querrán que se la entregues para destruirla y, con ella, destruir mi vida y una parte importante de la historia de este pueblo. No pueden consentir que se conozca la verdad.
Apenas si un hilo de su voz atraviesa su garganta. Cada vez me es más difícil entenderle. Y ya no es preciso que sujete mi manga para que siga manteniendo toda mi atención en sus palabras.
–Por eso te pido que guardes la bolsa durante unos años, que la mantengas escondida hasta que ella y yo vayamos cayendo en el olvido. Y no hables a nadie de su existencia. Y después, cuando tú misma consideres que mi vida no pueda hacer daño a nadie, o entiendas que puede ser beneficiosa para nuestros señores y para el buen gobierno de los hombres, debes hacer público lo que en ella se contiene. Deja que se conozca la verdad. Deja que mi alma sobrevuele por encima de estas tierras de Castilla y de Pamplona que tanto he conocido y por las que tanto he batallado. Que se sepa que he vivido por ellas y que también he matado por ellas. Y las razones que me han llevado a hacerlo.
Intento retirar mi cabeza de junto a su boca, pero su mano aún me retiene. Se diría que tiene concentradas las escasas fuerzas que le restan en sus dedos y en su voz. Tiene una respiración fétida y con cada una de sus bocanadas de aliento pone en mis sentidos una desagradable sensación de profundo asco. Y quisiera escapar de su lado, abandonarle para que se encuentre a solas con su propia muerte y con su propio Dios. Pero su mano me mantiene quieta, arrodillada a su lado, la cabeza junto a su boca, el miedo y el asco atenazando con sus puños de hierro la boca de mi estómago. He de poner todo por mi parte para sofocar las náuseas que me invaden.
Su pecho hace esfuerzos para hacer llegar un soplo de aire a los pulmones. Cada inspiración es más esforzada. El aire silba al atravesar los delgados labios. Sabe que con cada bocanada se está marchando una parte de su vitalidad, que por instantes la muerte se va apoderando de su organismo. Y el pánico se refleja en su mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Y la niebla se hace más densa y apagada en sus ojos.
–Niña, tengo mucho miedo. No te separes de mí hasta que la maldita descarnada haya cumplido con su cometido. Ya he intentado poner mi alma a bien con ese Dios a quien tanto he ofendido y me he arrepentido de toda mi vida y estoy dispuesto a asumir el destino que Él le tiene asignado a mi eternidad. Y cada vez veo más cercana su mano a mi garganta. Una mano que sé justiciera y misericordiosa. Pero sigo teniendo miedo. Ayúdame tú a sobrellevar este pánico, que no sé si seré capaz de resistir en soledad. Y después de mi muerte, cierra mis ojos, da mi cuerpo a la tierra y guarda la bolsa. Con ella estarás conservando toda mi existencia y un retazo de la historia de estos Reinos.
Solamente entonces aparta los ojos de mis ojos y los clava en un punto indefinido del techo. La mirada está perdida mucho más allá de donde se han quedado fijos los ojos. La respiración se hace más ronca y más intensa. Su mano derecha sigue agarrada a la manga de mi saya y la izquierda se alza temblorosa señalando con el dedo índice hacia lo alto, hacia un punto que únicamente él es capaz de ver.
–¡Júramelo, niña!, ¡júramelo por ese Dios eterno que guiará tu vida! ¡Jura, para que mi alma pueda descansar tranquila!
Entonces, sin esperar que salga el juramento de mis labios, el viejo alarga su mano sarmentosa hacia lo alto y, reuniendo sus postreras energías, grita:
–¡Dios, si es que estás ahí, si me estás esperando, aguarda que ya llego!
Un ronquido grave, intenso, profundo, resuena en el interior de su pecho y escapa a través de su boca, negra como la noche, mezclado con la hediondez de su aliento. Un estremecimiento recorre su cuerpo. Y se queda quieto, inmóvil sobre el sucio jergón de paja. Los ojos fríos, inmensamente abiertos como si quisieran salirse de las órbitas, fijos en un punto inconcreto de la eternidad. De pronto dos estertores apenas perceptibles vuelven a sacudir su cuerpo muerto. Ya no respira, pero sus palabras siguen revoloteando por mi imaginación y la mano sin vida sigue aferrada fuertemente a mi manga. Me cuesta abrir sus dedos engarfiados en la tela, para liberarme de ella. Siento un intenso asco, pero me obligo a estirar la mano y cerrar los ojos glaucos, desvaídos.
De debajo del camastro saco la bolsa que el viejo había traído consigo cuando llegó hasta la casa, arrastrando su decrépito cuerpo. Es esta misma bolsa, Señor, que ahora me acompaña y que ves junto a mis pies.
Como ya te han dicho, mi Señor, mi nombre es Miriam y vengo de tu ciudad de Oña, allí donde mi padre Isaac ha ejercido hasta el pasado año, en que le sobrevino la muerte, como físico de animales y bodeq de la aljama de nuestra comunidad. Mi madre Saray, que fue hija de un importante mercader, y yo nos hemos dedicado a confeccionar ropas para las mujeres de las familias judías de la ciudad. Yo soy judía y pertenezco a una familia judía. Somos fieles a nuestra antigua religión, a nuestras viejas costumbres y tradiciones y también hemos sido siempre fieles siervos de nuestro Señor y de vuestro Reino. Y sabes que un buen judío siempre hace honor a su palabra y no es capaz de decir mentira cuando habla en nombre de los que murieron y pusieron su confianza en él. Y esto que acabo de referir es lo que me aconteció hace ya muchos años, cuando yo aún era demasiado joven y cuyo recuerdo y la promesa que hice a aquel viejo desconocido de cabello rojo que vino a morir entre mis brazos, han marcado mi vida desde entonces.
–Quiero que creas en la verdad de todo cuanto te he contado, y por eso quiero poner ante ti, AL QUE NO TIENE NOMBRE por testigo de todas mis palabras.
El día que apareció aquel hombre en Oña, a la puerta de mi casa, era un día especial para nuestra fe, era la tarde del séptimo día del Sukkot, en el mes de tishri y mis padres estaban en la sinagoga celebrando la Hoshanah rabbah, recitando piadosamente las oraciones de hoshanot, alabando las glorias de Adonay tal y como mandan nuestras antiguas leyes y escritas están en nuestros libros.
Aquel año el mes de tishri estaba siendo muy benévolo en cuanto a las temperaturas, como una lenta despedida del cálido verano y mientras ellos oraban, yo me había quedado en la casa recogiendo la ropa de la colada, cuando escuché los golpes en la puerta. Me sobresalté ya que no es costumbre que nuestras puertas estén cerradas y todo el mundo sabe que todos los visitantes de buena voluntad tienen paso franco a la casa de un judío.
Y allí, en el umbral fue como lo encontré, vestido todo con andrajos y cargando a la espalda una bolsa de cuero, agotado y con aspecto de estar muy enfermo, con la cabeza apoyada sobre el umbral y la mano posada sobre el mezuzah. Y el hombre, con voz débil me pidió acogida en nuestra casa, un lugar donde poder descansar su maltratado cuerpo. Como pude lo ayudé a llegar hasta la sukkah, una pobre cabaña a la espalda de la casa en la que mi padre había habilitado una pequeña habitación con un camastro, donde acoger por una noche a todo viajero que careciera de medios para poder parar en la posada y que se acercara hasta nosotros a reclamar hospitalidad. Es la forma en que las familias judías acostumbramos a practicar la limosna con los viajeros, los peregrinos y los menesterosos que llaman a nuestra puerta. Así cumplimos con la costumbre de zedakah que nos impone la ley de nuestros antepasados.
Cuando mi padre volvió de la sinagoga se quedó plantado ante el camastro observando el cadáver del anciano, me envió a buscar una vieja manta con la que solía abrigar la mula en las frías noches del invierno y cubrió el cuerpo con ella.
–Mañana, después de la celebración, le haremos un somero rehisah, lo envolveré en la manta, lo cargaré sobre la mula y subiré su cadáver hasta el convento para hacer entrega de su cuerpo a los monjes. Puesto que se ve claramente que se trata de un cristiano, ellos sabrán cómo deben disponer de él. Nosotros nos limitaremos a prepararle su halbashah y es justo que los de su propia fe se encarguen de hacerle un aninut adecuado a sus creencias, que le allane su camino hacia la eternidad. No debemos ser nosotros quienes nos ocupemos del hesped de un hombre que no participa de nuestras tradiciones.
La bolsa de cuero me quemaba en la lengua, pero nada dije a mi padre acerca de su existencia ni de las palabras y las recomendaciones que el viejo de pelo rojo me había hecho en su agonía. La bolsa de cuero había quedado escondida en el fondo del arcón de mi habitación, oculta por mis ropas y calzados y sus palabras guardadas, junto a mi promesa, en lo más profundo de mi memoria. Y en el arcón permaneció la bolsa durante muchos días y semanas sin que me atreviera a comprobar su contenido. Todas las noches, al momento de acostarme, me hacía el firme propósito de olvidar la existencia de la bolsa, pero cada día era más fuerte la tentación por conocer su contenido. Recordaba las palabras del viejo «en esa bolsa está contenida toda mi vida» y mi curiosidad se iba acrecentando. Hasta que llegó el día en que no pude resistir.
Fue uno de los días más señalados en la liturgia de los cristianos, el que vosotros llamáis de la pasah de la Navidad. Para nosotros era sola...