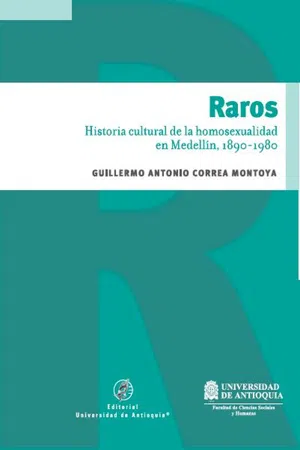![]()
Capítulo 1.
El sexo y sus incomodidades
¿Biología o cultura?, ¿degenerativo o recreativo?, ¿estrategia biopolítica o naturaleza humana?, ¿sin placer o con destierro? Estas y otras preguntas derivadas enmarcan este capítulo a modo introductorio, para presentar un contexto mínimo sobre las formas de tratamiento de la sexualidad a lo largo del siglo XX en Antioquia, ubicando, inicialmente, un esbozo conceptual y algunas consideraciones de orden teórico e interpretativo.
Consideraciones frente a la noción del sexo y la sexualidad
Thomas Laqueur, en La construcción del sexo, en su recorrido desde los griegos hasta Freud, presenta argumentos de carácter histórico, político y epistemológico para señalar que lo que se ha dicho sobre el sexo, en Occidente, ha obedecido siempre a una forma de interpretación y construcción social que requiere situarse contextualmente, y analizarse a la luz de las tensiones y hegemonías políticas y epistemológicas. En este sentido, no solo busca rebatir las ideas de su naturalización como un asunto propio de la biología a finales del siglo XVIII, o como una invención meramente cultural, sino identificar los hechos histórico-políticos que dieron lugar a dichas afirmaciones y que hicieron posible sus transformaciones y desplazamientos.
Desde la tríada sexo cuerpo género, Laqueur presenta una historia interpretada en clave político-cultural, partiendo de un acercamiento a la lógica del sexo único donde, de acuerdo con Filón, “nada mortal llega a existir sin el placer”, para ubicar los tránsitos epistemológicos y políticos que permitieron hablar del orgasmo como indicador de la diferencia sexual: “El nuevo concepto del orgasmo femenino, sin embargo, no fue sino la formulación más radical de la reinterpretación del siglo XVIII acerca del cuerpo femenino en relación con el masculino. Durante miles de años había sido un lugar común que las mujeres tenían los mismos genitales que los hombres a excepción de que, como decía Nemesius, obispo de Emesa, en el siglo IV: ‘los suyos están en el interior del cuerpo y no en el exterior’”.
La clásica representación griega de que las mujeres eran hombres imperfectos por falta de calor prevaleció por más de 2 mil años, instaurando la noción sociocultural de un isomorfismo sexual sobre la idea de un sexo único, con Galeno como principal exponente, noción que solo sería problematizada con el desarrollo de la anatomía a finales del siglo XVIII.
El análisis de Laqueur permite situar y replantear las discusiones de los siglos XVIII y XIX frente al sexo, impuesto en los discursos científicos como un elemento constitutivamente biológico y transhistórico; en este sentido, la entronización del sexo como un dato natural, que vincula órganos y anatomía en un horizonte específico y una función clara: la reproducción de la sociedad y la garantía social de un nuevo modelo político-económico se discute a la luz de los cambios políticos y epistemológicos que la implantación del sistema capitalista, en medio de las revoluciones industriales, científicas y sociales, demandó: “De este modo, el viejo modelo, en el que hombres y mujeres se ordenaban según su grado de perfección metafísica, su calor vital, a lo largo de un eje de carácter masculino, dio paso a finales del siglo XVIII a un nuevo modelo de dimorfismo radical, de divergencia biológica. Una anatomía y fisiología de lo inconmensurable sustituyó a una metafísica de la jerarquía en la representación de la mujer en relación con el hombre”.
Este nuevo modelo ubicó, además, en la diferencia sexual anatómica un correlato en el ordenamiento social que hace del cuerpo de la mujer y sus placeres un lugar de pasividad, mientras diseña un dispositivo sexual desligado del placer, vinculado con cierta exclusividad en la reproducción y la economía del deseo: “La opinión dominante, aunque de ningún modo unánime, desde el siglo XVIII, había sido que había dos sexos opuestos, estables, no sujetos a medida, y que la vida política, económica y cultural de hombres y mujeres, sus roles de género, están de algún modo basados en esos ‘hechos’. Queda extendido que la biología –el cuerpo estable, ahistórico, sexuado– es el fundamento epistemológico de las afirmaciones normativas sobre el orden social”.
A diferencia de esta mirada ilustrada y anatómica del sexo, Laqueur, al analizar los textos antiguos y medievales, propone entender el sexo y el cuerpo como un epifenómeno, pues, antes del siglo XVIII, el sexo era una categoría sociológica y no ontológica, lo cual supone que las categorías modernas, al intentar buscar correspondencias entre el sexo clásico o medieval, no hacen más que producir errores interpretativos.
Esta discusión, a la vez que aporta nuevos referentes críticos a las inconveniencias interpretativas de un pensamiento que asimila una historia de los placeres sexuales entre hombres con una historia de la homosexualidad, interroga también la legitimidad de desplazar las categorías de la sexualidad, para releerlas y hacerlas corresponder con el modelo erastés erómeno, o con la confusa trama de la sodomía. Si bien el texto de Laqueur no inspecciona en específico estas prácticas sexuales, permite identificar, en negativo, lógicas explicativas frente a la tensión que subyace en la relación entre hombres en el modelo penetrador/penetrado, y en el despliegue cultural asignado a la lógica de lo activo y lo pasivo. También, permite acercarse a la construcción sociocultural del lugar del hombre y su correlato en el rol sexual: “El género –hombre y mujer– interesaba mucho y formaba parte del orden de las cosas; el sexo era convencional […] al comienzo lo que llamamos sexo y género estaban explícitamente vinculados en el modelo de sexo único dentro del círculo de significados desde el que era imposible escapar a un supuesto sustrato biológico […] ser hombre o mujer significaba tener un rango social, un lugar en la sociedad, asumir un rol cultural, no ser orgánicamente de uno u otro de dos sexos inconmensurables”.
El rango social y el rol cultural correlacionan las formas de interpretación del cuerpo y el sexo, con un desarrollo epistemológico y político a la vez. Desde la apuesta epistemológica de la Ilustración, la biología reificó el sexo en los cuerpos, hundiendo en ellos una aparente verdad científica: “La ciencia ya no generaba jerarquías de analogías, semejanzas que implicaban al mundo entero en cada empresa científica, sino que ahora creaba un cuerpo de conocimientos que, como dice Foucault, era al mismo tiempo finito y mísero. El sexo, tal como ha sido considerado desde la ilustración –como fundamento biológico de lo que es ser macho o hembra– fue posible por este cambio epistemológico”.
Sin embargo, como afirma Laqueur, en paralelo con los cambios epistemológicos será la política la que generará nuevas formas de constituir sujetos y realidades sociales, lo que para Foucault constituye el biopoder, que responde a esta forma de producción del cuerpo, regulación de sus placeres y orientación del sexo.
Ahora bien, la disputa cultural frente a la biologización del sexo supuso una lectura opuesta, cuyas consideraciones históricas frente a las prácticas sexuales y sus referencias discursivas o formas de representación, parecen recorrer o inscribirse en un formato ampliamente generalizado y poco problematizado. Este formato sugiere una mirada que toma como referencia fundacional la mítica ficción de la estética corporal de la Grecia clásica, que hace tránsito hacia la Roma lujuriosa del siglo I al IV, recorre los pecados de la carne en la Edad Media, pasa por la exploración anatómica del siglo XIX, reposa en el diván de principios del siglo XX, para luego liberarse y multiplicarse en los años 60, y volverse plástica y polimorfa en el siglo XXI.
Foucault propone, desde una perspectiva construccionista, una revisión sobre los discursos y formas de representación. Para ello sitúa tres escenarios que le permiten ir definiendo los tránsitos, las sedimentaciones, las discontinuidades y las permanencias de la experiencia de la sexualidad en Occidente, entendiendo por experiencia “la correlación, dentro de una cultura, entre campos de saber, tipos de normatividad y forma de subjetividad”.
De este modo, retoma la Grecia del siglo IV para explorar los discursos prescriptivos, mediante los cuales se reglamentó y discutió la conducta moral, e interrogaron el comportamiento sexual como postura moral, buscando definir su moderación. En este sentido, señala que es necesario desprenderse de la asociación de las formas de austeridad sexual con la tradición cristiana: “Desde el siglo IV encontramos muy claramente formulada la idea de que la actividad sexual es en sí misma bastante peligrosa y costosa, ligada con bastante fuerza a la pérdida de la sustancia vital, para que una economía meticulosa deba limitarla por lo mismo que no es necesaria; encontramos también el modelo de una relación conyugal que exigía por parte de los dos cónyuges una igual abstención de todo placer ‘extraconyugal’, finalmente encontramos el tema de una renuncia del hombre a toda relación física con un adolescente”.
Sin embargo, afirma Foucault, estas prescripciones evidencian el dominio moral del comportamiento sexual griego, pese a que ellos se escapaban de tal dominio permanentemente.
En su lectura, el autor ofrece también un acercamiento al modelo estetizado de la relación hombre adulto y hombre adolescente, erastés erómeno. Lejos de las suposiciones que lo han interpretado como expresión de permisividad o exaltación de la homosexualidad, muestra que esta relación no tiene reflejo en las técnicas de aphrodisia griega y no permiten ser interpretadas desde categorías modernas: “Los hombres podían distinguirse por el placer al que se sentían más inclinados, asunto de gustos que podía prestarse a bromas, pero no de tipología que comprometiera la naturaleza misma del individuo, la verdad de su deseo o la legitimidad natural de su propensión. No se concebían dos apetitos distintos distribuidos en individuos distintos o enfrentados […] más bien se veían dos maneras de tomar placer, de las que convenía mejor a determinados individuos o determinados momentos de la vida”.
Ahora bien, estas prácticas estaban ordenadas por una serie de disposiciones estéticas que es necesario releer como epifenómenos, en el sentido que propone Laqueur y, aunque se haya querido interpretar en sus formas y regulaciones expresiones de homofobia o de exaltación de la homosexualidad, habría que reinscribir el sentido de las mismas para no borrar o forzar sus contenidos.
En la exploración acerca de la reflexión moral sobre la actividad sexual, en los dos primeros siglos de nuestra era, observa que la moral refuerza la austeridad, acompaña a las sanciones que empiezan a producirse con relación a las prácticas extraconyugales, a la desmesura y al desgaste, al tránsito y a la opacidad construidas alrededor de las prácticas entre hombre adulto y adolescente, lo que Foucault llama el amor por los muchachos.
Sitúa la emergencia del dispositivo de la sexualidad en la era victoriana como un contraefecto de una apuesta de represión a todo nivel, a partir de las proliferaciones discursivas frente al sexo y los placeres carnales. En este sentido, el surgimiento de la sexualidad está asociado a un dominio del saber y el poder sobre el sexo y el cuerpo. Desde acá, la sexualidad será entendida como un dispositivo construido en los siglos XVIII y XIX, que emerge de la tríada saber, poder y placer: “En todo caso, desde hace casi ciento cincuenta años, está montado un dispositivo complejo para producir sobre el sexo discursos verdaderos, un dispositivo que atraviesa ampliamente la historia puesto que conecta la vieja orden de confesar con los métodos de la escucha clínica y fue a través de este dispositivo cómo, a modo de verdad del sexo y sus placeres, pudo aparecer algo como la ‘sexualidad’”.
Para Foucault, las interdicciones y prohibiciones frente al sexo, desde el siglo XVIII, permitieron la implantación y la solidificación de toda una disparidad sexual que, lejos de rarificarlo, lo multiplicaron en los discursos y, si bien a modo de policía de los enunciados se crearon estrategias para depurarlo en la palabra, “el solo hecho de que se haya pretendido hablar desde el punto de vista purifi...