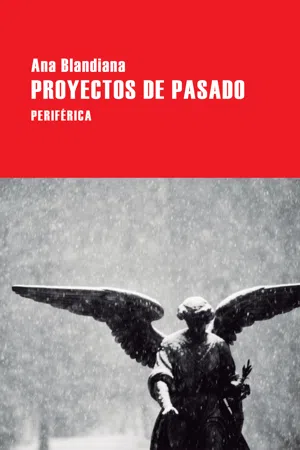PROYECTOS DE PASADO
Lo que voy a contar no me pasó a mí. Por aquel entonces yo era todavía una niña y solamente oía, de vez en cuando y sin comprender muy bien de qué se trataba, que aquello les había pasado a otros. Y si algo permaneció en mi memoria fue la palabra «Baragan»,8 envuelta por todas aquellas cosas que despertaban terror en la mente de una niña, que dejaba de asustarse de dragones y ogros, fantasmas y brujas para empezar a asustarse, de manera mucho más misteriosa y, por tanto, infinitamente más terrible, de las palabras corrientes, palabras que los demás pronunciaban con un espanto que, incomprensible y amplificado, se le transmitía también a ella. «Baragan» era una de esas palabras. Otra era «llevar». «Creo que esta noche me van a llevar a mí también», oí decir a mi padre, y sin necesidad de que me lo explicaran, comprendí que era el anuncio de la mayor desgracia que podía pasarle. Después, mi padre desapareció, y el verbo «llevar» representó para mí el vocablo, pero no el significado, de aquella desaparición, el signo mágico, grabado como un estigma identificador en la cara ensombrecida de mi madre, en la voz alterada de la maestra cuando me hablaba en la escuela o en la mirada esquiva de los vecinos cuando llamaban a sus hijos para que dejaran de jugar conmigo. Por el contrario, «Baragan» no era un signo, sino una representación. Decían «los llevaron al Baragan», o «este ya no volverá del Baragan»; yo me lo imaginaba como un círculo del infierno, un foso muy grande a donde, sin orden ni concierto, eran arrojados, por fuerzas oscuras pero infinitamente poderosas, toda clase de hombres y mujeres cuya culpa no acababa de comprender y a quienes todos lloraban como a difuntos. Cuando, más tarde, en las clases de geografía, descubrí con sorpresa que el Baragan era un territorio fértil y extenso, no me quedó más remedio que admitir que se trataba de dos palabras inconexas entre sí, y cuyo parecido era completamente accidental, lo cual no me libraba de sentir escalofríos, ante cualquier encuentro con el inocente homónimo de mis representaciones.
Experimenté la misma admiración, dudosa y desconfiada, cuando leí por primera vez en un diccionario el significado de una palabra que parecía expresar protección, defensa o custodia.9 Sin embargo, aunque eran transparentes y tenían apariencia de objetividad, las definiciones del diccionario me parecían sospechosas, como si, quién sabe con qué motivo, hubieran pretendido una tergiversación del significado auténtico y conocido desde hacía tiempo.
Para mí, aquella palabra era un edificio de un solo piso, largo, extraordinariamente largo para lo que era habitual en nuestra ciudad, formada por sólidas casas unifamiliares, con no más de tres o cuatro habitaciones grandes y altas dispuestas a un lado y a otro de la puerta maciza, por la que se accedía a una especie de corredor con techo de madera desde el que unos escalones de cemento llevaban al interior, y que conducía al patio con fuente, flores y avenidas de piedras de río. El edificio bautizado con aquel nombre, que los diccionarios habrían de presentarme después como tranquilizador, era distinto de estas casas habituales, y aunque tenía al menos cien años de antigüedad (había sido construido para quién sabe qué institución habsbúrgica, probablemente), estaba tan bien adaptado al terror actual que parecía hecho a su medida. Veinte o incluso veinticinco ventanas alargadas, con los cristales pintados con óleo blanco, se alineaban a lo largo de la acera, aproximadamente a dos metros de altura. Debajo de cada ventana se abría un ventanuco enrejado, colocado a un palmo del suelo y de unas dimensiones no mayores que las de un cuaderno normal apaisado. Los cristales de estas ventanas no estaban pintados, pero estaban tan sucios que por la noche, cuando se daba el caso de que se encendieran las luces, no se podía ver nada a través de ellos. Pero, por otro lado, incluso aunque absurdamente se hubiera podido ver algo, ¿quién se habría atrevido a mirar? Los habitantes de la ciudad tenían cuidado de cruzar a la otra acera algunas decenas de metros antes y de caminar más rápido y con los ojos fijos en el suelo cuando pasaban por delante del edificio; aunque —o quizás precisamente porque— todo el edificio parecía deshabitado, y no se veía a nadie entrando o saliendo, ni se oían ruidos, e incluso la luz que conseguía atravesar la pintura opaca era tan carente de intensidad que podías dudar de su existencia. Y así como sentíamos todos, sin que nos lo hubiera dicho nadie, que era mejor no mirar, también sabíamos que era mejor no pronunciar su nombre. Así pues, lo mismo que con «Baragan», nos acostumbramos a que aquella palabra tuviera dos significados, uno de los cuales reinaba en el diccionario y era indiferente a todos, mientras que el otro, pronunciado sólo en el pensamiento, pero omnipresente, soplaba como un viento —más débil unas veces, otras más agitado, pero capaz siempre de derribarlo todo— por encima de mi infancia.
Por lo tanto, los hechos que voy a contar no los viví yo misma, por la sencilla razón de que en aquel entonces, cuando transcurrieron, yo era todavía una niña. Pero sucedieron en mi entorno y a personas que conocía de antes, a las que seguí tratando después del final de la aventura. Aunque me relataron lo ocurrido años después, cuando ya era adulta, no he podido impedir que ese relato se fundiera con mis representaciones y con el terror en que me había criado, de tal manera que se ha incorporado de forma retroactiva, e incluso abusiva, a los acontecimientos de mi infancia.
La historia comenzó con una boda. Más exactamente, con el viaje de varios invitados —uno de los primeros domingos de octubre de 195...— a la fiesta que se celebraba en el pueblo de la novia, a unas decenas de kilómetros de nuestra ciudad. Lo que es acabar, acabó once años más tarde, con el regreso a casa de los invitados o, mejor dicho, de aquellos invitados que sobrevivieron, y el tiempo inscrito en este absurdo paréntesis representa no solamente la duración del acontecimiento, sino también su propio significado. El hecho mismo de ir a la boda era, en realidad, disparatado. Incluso antes de salir hubo una discusión muy acalorada, discusión a la cual, casualmente, asistí también yo, medio dormida en brazos de mi madre, que intervenía en la conversación contra el tío Emil, furioso porque lo querían llevar a su pesar «en estos tiempos que vivimos, en los que sólo a unos locos se les puede ocurrir pensar en una boda». Además, fue el tío Emil el primero que, años más tarde, me lo contó todo, incluso aquella discusión antes de salir, discusión que yo, evidentemente, ya no recordaba, pero a la que él recordaba que yo había asistido. Al final, las mujeres se salieron con la suya, con sus argumentos frívolos («nos hacemos viejas, ¡diablos!, y no nos hemos divertido ni siquiera un poco») y, al mismo tiempo, profundos («ninguna política en este mundo ha podido impedir jamás que la gente se case, que los niños nazcan y que los viejos se mueran. A ver si os enteráis de que una boda es mucho más importante que toda vuestra política»).
Y se fueron todos a la boda: las mujeres, con vestidos pasados de moda, de antes de la guerra («¿cómo ir a una boda con un vestido hecho de paño estampado, comprado con cartilla de racionamiento?»), y los hombres, malhumorados, con los cuellos de las camisas por fuera, encima de unos trajes algo dados de sí y con brillo de tanto uso, llevando consigo para cualquier eventualidad sus abrigos y los de las mujeres, y animados sólo por la posibilidad de beber vino joven, que no podía faltar y que iba a atenuar un poco el absurdo de aquella escapada. De hecho, la boda tuvo el mejor comienzo posible. Habían matado un cerdo, un ternero, no se sabe cuántos pavos y un montón de gallinas; acababan de vendimiar y la gente de la ciudad, alimentada sobre todo con mermelada de 5,20 lei el kilo y pan negro, ya no podía creer que en el campo se pudiera vivir así, aun cuando no fuera más que en contadas ocasiones. Al año siguiente y, aunque ya de manera menos intensa, también muchos años después, aquella mesa repleta de manjares, que quedó igual de llena y a la que apenas les había dado tiempo de acercarse, se convirtió en la pesadilla predilecta de sus noches. Pero en aquel momento no tenían motivo para pensar en las futuras pesadillas, y la mesa a la que se dirigían sin prisa (no sólo su prestigio de ser gente de ciudad o de ser intelectuales los obligaba a andar con cierta lentitud, sino también una cierta satisfacción en el aplazamiento casi sensual de los placeres que les aguardaban), mientras las jóvenes esposas, hermosas como hacía mucho tiempo que no las veían, obligaban a los hombres con sonrisas a que se disculparan por no haber querido ir al banquete; aquella mesa era una auténtica mesa, y representaba la ganancia de un año de un campesino orgulloso de casar a su hija con un señor; una mesa que sólo esperaba que ellos, los amigos y compañeros del novio, se sentaran y dieran comienzo a la fiesta. Abría el cortejo el pregonero de la boda, con una vasija de madera pintada con flores rojas y atada con cintas blancas y tricolores,10 aunque de las cintas tricolores sólo quedaba un nudo, porque en el último momento alguien, parece que el novio, había considerado más prudente quitarlas, y como estaban casi trenzadas entre lazos y flores, sencillamente las habían cortado con unas tijeras. Iba seguido de la novia, ataviada con el traje típico de la región, sayas superpuestas, chaleco y corona de flores de azahar en vez del pañuelo negro con flequitos que usaban las otras mujeres. Y tras ella iban el novio, los padrinos y los invitados. Todos avanzaban ya entre la hilera de mesas y bancos cuando, por encima del acordeón del maestro de escuela y de los violines de los gitanos, resonó el chirrido violento de un frenazo súbito y los estridentes golpes de unos portazos.
Ya desde el primer minuto nadie dudó de la catástrofe que se avecinaba, pero tampoco hubo nadie que se atreviera, ni por asomo, a adivinar el auténtico mal de los minutos siguientes. «Lo que mejor recuerdo de aquellos momentos, antes de marcharnos —me decía el tío Emil—, es lo petrificados que se quedaron todos cuando los recién llegados entraron por la puerta: el pregonero, el novio, la novia, los invitados, hombres y mujeres, todos a medio volverse, con la alegría todavía en las caras pero con el espanto penetrando en sus miradas, comprendiendo, aun antes de haber tenido tiempo para hacerlo, que se había detenido el transcurso de sus distintas existencias, reunidos allí por mera casualidad, sólo por una noche, en un mismo lugar, grotescos e inmóviles, como en un lienzo vagamente alegórico, con las mesas cargadas de manjares triunfales que los encuadraban a todos de manera simétrica en dos líneas de perspectiva.»
En menos de dos horas, sin pedirles la documentación ni preguntarles para qué estaban allí, los subieron a todos a los camiones que habían parado delante de la puerta con aquel chirrido espectacular, y durante la misma noche los llevaron cerca de una estación que no pudieron reconocer; allí los introdujeron en vagones de mercancía, que, durante varios días (por entre las rendijas de las tablas se podía apreciar fácilmente el color del aire, el día y la noche) se deslizaron y se detuvieron, volvieron a deslizarse y a pararse, sin que los de dentro supieran hacia dónde iban ni por qué se paraban. Cuando se detuvieron finalmente fue sólo para trasladarlos de los vagones a unos camiones, pero esta vez la lona del toldo ya no tenía agujeros y no sabían si era de día o de noche.
Lo que es llegar, llegaron una mañana espléndida, una de esas límpidas y frescas mañanas de otoño cuyo frescor no impide el bochorno del mediodía, sino que lo anticipa y evidencia. Bajaron lentamente del camión, parándose cada uno un instante antes de saltar, tambaleándose bajo el golpe de luz y dejándose caer como en un agua que no esperaban tan poco profunda. Tras bajar el último y sin que nadie pronunciara palabra alguna, el camión arrancó. Intentaron mirar a su alrededor para orientarse. Como si hubiera olvidado algo, el camión se detuvo a una distancia de varios cientos de metros, alguien tiró al suelo palas, azadones, rastrillos —sólo se vio cómo los mangos daban vueltas por el aire antes de caer— y una voz áspera, ahogada por la distancia y por el ruido del motor, les gritó con sarcasmo que se les brindaba la posibilidad de ganarse el pan por sí mismos y que no se les permitía alejarse de aquel lugar ni acercarse a las poblaciones vecinas.
Cuando se quedaron solos, volvieron a contarse: eran nueve. Y a su alrededor estaba el Baragan. Las poblaciones a las que no debían acercarse no se divisaban. Todo lo que se veía era una arboleda (no más de algunos cientos de árboles), un pozo con cigoñal y el rastrojo, que se extendía hasta perderse de vista de horizonte a horizonte, como un hecho definitivo. Lo primero que hicieron fue recoger las herramientas del lugar donde las habían tirado. Lo segundo fue acercarse al pozo. Eran acciones que efectuaban casi instintivamente, sin cruzar palabra alguna. De hecho, después de las primeras horas de caos hablaron poco o casi nada, porque a la estupefacción del primer instante, que recordaba el tío Emil, le siguió una agitación llena de espanto, histérica, indescriptible, durante la cual se amontonaron los equipajes, se rezó, se lloró y se desempaquetó con gritos, sollozos, llantos, intentos de resistir, desmayos. Los días y las noches del viaje habían sido de un letargo nunca experimentado y casi indiferente. Necesitaron aquellos días y aquellas noches en los que no pasó nada para que sus costumbres y representaciones del mundo, violentadas y súbitamente trastornadas, se reasentaran y volvieran a funcionar de otra manera, como unos aparatos de piezas intercambiadas a los que se les hubiera ordenado funcionar con otros resultados en el nuevo ensamblaje. De hecho, resultaba extraña la insospechada rapidez con que su espíritu aceptó los cambios. Sólo habían pasado unos cuantos días desde la interrupción de la boda, la subida a los camiones y el empujón al interior del tren cuando todo lo que existía antes de aquel momento (la mesa rebosante de la fiesta aún sin empezar, el trigo que habían tirado a los novios a la salida de la iglesia, la larga misa de boda, ralentizada por el viejo cura con acento de Bucovina,11 las discusiones de antes de partir para la boda y la, aún más lejana, vida diaria anterior a este episodio que de insignificante pasó a ser crucial) parecía perdido en un pasado no sólo inmemorial sino incluso irreal, inverosímil. Como auténticamente real quedó sólo el traquetear y rechinar del suelo del vagón de mercancías, en el que yacían sumidos en un letargo mediante el cual los cuerpos se defendían del hambre, la sed y el frío, mientras que las almas se protegían de preguntas y respuestas. Únicamente ahora, en el momento de bajar del camión, en aquel impacto violento con el cielo y la luz de la mañana fresca y límpida de octubre, la modorra desapareció y se despertaron bruscamente para entrar en un mundo nuevo. Un mundo asombrosamente sencillo: un cielo, una tierra, algunos árboles, un pozo y ellos. Volvieron a contarse. Eran nueve: seis hombres y tres mujeres.
Dedicaron el primer día a hacer inventario. Primero, examinaron los equipajes. Algunos tenían maletas, otros, fardos, pero ninguno habría podido decir si lo que había amontonado dentro, lo había cogido porque estaba a mano o porque creía que le iba a ser necesario. Pero lo que resultaba extraño, e incluso divertido —si es que el humor aún formaba parte de los imprescindibles elementos constitutivos de aquel mundo—, era el modo en que cada uno tenía su propio equipaje, que había cargado y vigilado durante todo el trayecto sin recordar cuál era su contenido, y sin que este, en la mayoría de los casos, le hubiera pertenecido desde antes. Entonces, en el momento de la interrupción de la boda, después de informarles de que se los iban a llevar y de decirles que prepararan sus equipajes, únicamente los anfitriones —el padre y la madre de la novia, la novia y, menos decidido y convencido que estos, el novio— empezaron a dar vueltas atolondrados y se pusieron a empaquetar. Por otra parte, no estaba en absoluto claro a quién se iban a llevar. Por supuesto, los anfitriones no podían albergar la esperanza de que no se tratara de ellos. Los camiones habían parado delante de su propia puerta. Pero los demás comensales y huéspedes se encontraban allí por mera casualidad y podrían perfectamente no haber estado allí, de modo que, aunque la primera frase había sido categórica, «Están todos detenidos», podía referirse solamente a los miembros de la familia. Sólo cuando —después de varios minutos, durante los cuales todos siguieron la agitación sin sentido y, por tanto, casi cómica de los anfitriones, que no sabían qué llevarse y qué hacer— el oficial, entre nervioso y negligente, dijo, volviendo la cabeza hacia los demás: «¿Qué hacéis ahí quietos? ¡Preparad las maletas!», todos se precipitaron a hacerlo, amontonando en colchas y manteles, en mantas, en sábanas, todo lo que encontraban a su alcance, sin pensar siquiera por un instante que aquellos objetos no les pertenecían, y sin preguntarse tampoco para qué les iban a servir. El derecho a la propiedad fue sustituido por el derecho del que estaba empaquetando, y durante el resto del viaje aquellos bultos conservaron celosamente su dueño y su misterio. Porque —salvo la comida, que el hambre había devuelto a la memoria, y que buscaron a tientas en los sitios en los que había sido arrojada— con el aturdimiento y la falta de perspectivas del viaje, todos aquellos objetos casuales y desemparejados parecían irrisorios y tenían una importancia más bien simbólica y sentimental: fragmentos ínfimos de un mundo desaparecido, cuya existencia afirmaban con obstinación. Solamente ahora, en la luz envolvente del rastrojo desierto al que habían sido arrojados como después de un naufragio, sus absurdos equipajes cobraban cierto sentido en la vida que estaban a punto de iniciar, en la que cualquier nimiedad adquiría una utilidad asombrosa y nunca antes sospechada.
Eran más ricos de lo que se imaginaban. Los fardos, baúles, maletas y cestas contenían una dote increíblemente diversa e inesperadamente necesaria, a pesar de ser una mezcla delirante recogida sin la menor premeditación. Almohadas, cigarrillos, ceniceros, patatas, lápices, cucharas de madera, camisas, jarras de barro, vasos, cuadernos escritos a medias, cacerolas, botes, mantas, sayas, cintas, bombones envueltos en celofán, pastillas de jabón casero para lavar la ropa, una maquinilla de afeitar, tenedores, cirios de boda, una caja de betún llena de clavos, analgésicos, abrelatas; cepillos de dientes, papel matamoscas, un acerico con alfileres, un elefante de porcelana, un sacacorchos, sábanas, algunas camisas bordadas de seda rústica, varios trajes de niño atados con una cinta, un despertador, dos botes de pisto enteros y otro roto, que se había derramado sobre varios almohadones y un manojo de cucharitas de aluminio; una lata adornada con dibujos orientales, donde en vez de halva12 se amontonaban bobinas de hilo, agujas de coser, ganchillos, corchetes, pinzas, trozos de goma, hojillas de afeitar viejas; platos de metal y de cerámica, unos metros de alambre fino, una bolsa con corchos, una lata de café, una manta de lana sin hilar, tres sayas pequeñas, varios pedazos de tocino, nueces, una mazorca de maíz, un abrigo de señora, varios gorros, un manojo de eneldo seco, un machete, un mantón afelpado, negro y grande, tijeras para podar las vides, una hoz oxidada, toallas, manteles, un cubo de madera, un lápiz de ojos, unos frascos de perfume vacíos, collares de madera, vidrio y conchas, una agenda telefónica, un disco de música popular; un salero grande de madera medio lleno que alguien descolgó de la pared; manzanas, varias botellas de aguardiente, una litografía de la Virgen, un tubo de pegamento, dos cajas de chinchetas, un tubo casi vacío de pasta dentífrica, clavos grandes, un manojo de albahaca atado con una cinta tricolor, calcetines de caballero, zapatos de tacón desparejados, un enchufe múltiple, una Biblia, un cazo para el café; una bolsa de ciruelas pasas, una de alubias, una combinación, una ratonera, dos botes de miel, un tiesto, un farol antiguo sin mecha ni queroseno, un sifón, un membrillo, trozos de tela, un hacha, algunas pieles de cordero curtidas rústicamente, un ovillo de cuerda, un trozo torcido de suela aún no estrenada, una cubierta de bicicleta, botones, flores artificiales de seda, corbatas, algunas ristras de ajos y cebollas, anzuelos, pantalones, una baraja, pitilleras, bolsitas de azúcar de vainilla, levadura, tornillos, macarrones, una piedra para afilar guadañas, un frasquito con esencia de ron, celofán, vasos, servilletas, imperdibles, palillos, alambre, uvas pasas, comino.
«Sólo cuando miré aquel revoltijo —me contaba el tío Emil— comprendí lo perdida e indefensa que hubiera sido nuestra situación sin la locura que se apoderó de nosotros y nos hizo amontonar en mantas y sábanas todo lo que caía en nuestras manos, dejando que el instinto enloquecido por el miedo nos hiciera acumular e imaginar un arca de Noé para los objetos, que por muy insignificantes y despreciables que parecieran, daban la medida y la imagen de la civilización que nos acababa de expulsar, del mismo modo que los trozos de cerámica, los fragmentos de collares, las laminillas de oro o las pinzas herrumbrosas encontradas por los arqueólogos, les permiten situarse en el tiempo y sacar conclusiones sumamente complejas sobre la gente que los usaba.»
Antes de nada, guardaron cuidadosamente todo lo que pudiera servir como semilla al año siguiente: la bolsa con alubias, la mazorca de maíz, la ristra de ajos, la de cebollas, la albahaca y el eneldo secos, las patatas e incluso algunas nueces y ciruelas pasas. Asimismo, durante varias horas, todos se rebuscaron en el pelo, en los pliegues de la ropa, en las cintas de los sombreros, en el seno, en los bolsillos los granos de trigo que todavía quedaban, los mismos granos de trigo con que habían acogido a los novios a la salida de la iglesia. Por supuesto, donde más granos encontraron fue en los cabellos y en el velo de la novia. «Aquel trigo, recogido en una manta sobre la que la novia destrenzó y sacudió los cabellos y el velo, fue nuestro pan, multiplicado de año en año», me decía a veces, un poco soñador y casi nostálgico, el tío Emil, y la tita Turica añadía siempre, quizás un poco celosa, o quizás sólo por afán de exactitud: «Por fortuna, el bolsillo del pregonero estaba también lleno de granos». Al fondo de semillas contribuyó también el viejo cura con acento de Bucovina, quien, un poco avergonzado, sacó del bolsillo de la sotana un puñado de pipas de girasol. Además ...