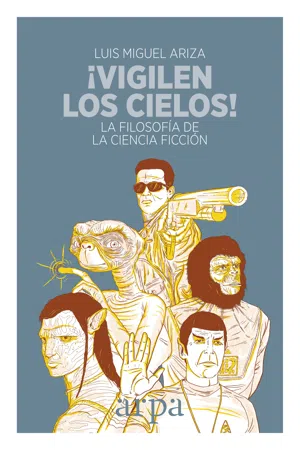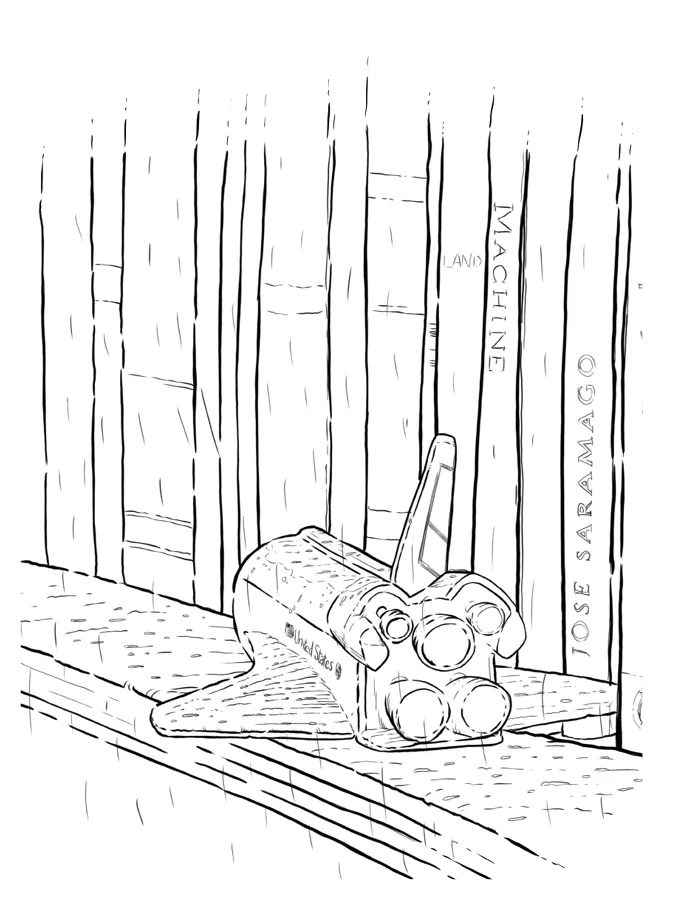![]()
Interstellar
El retorno del milenarismo científico (1)
Cooper, un antiguo piloto de la NASA, es reclutado en secreto por esta organización para emprender un viaje a través de un agujero de gusano con el objetivo de resolver una ecuación que puede salvar a la humanidad de la hambruna y el polvo. Para ello deberá dejar a su familia, incluida su hija de diez años. Cooper se adentrará en los límites del espacio y del tiempo en un viaje sin retorno.
Hay muchas maneras de abordar una película, pero con Interstellar voy a saltarme algunas reglas. Empezaré por las impresiones que me dejó su asesor, el físico Kip Thorne, famoso por sus libros sobre agujeros negros. Thorne asesoró hace años a su colega Carl Sagan, que era mucho más famoso y popular que él, a la hora de escribir su novela Contact.
Sagan tenía problemas para justificar científicamente el viaje de una nave a otras estrellas y Thorne le sugirió que utilizara un agujero de gusano, que es como una especie de túnel abierto en el espacio-tiempo, un atajo para saltar de un sitio a otro de la galaxia teóricamente permitido (aunque todavía no hemos descubierto ninguno ni nada que se le parezca). «Resultaba obvio que eso era lo que Carl necesitaba para esta película. Me envió las galeradas de su libro, Contact, y me las leí. Y me di cuenta de que lo que necesitaba era reemplazar los agujeros negros por los agujeros de gusano».
La historia funcionó en la pantalla, por lo que no es de extrañar que Thorne quisiera ver plasmada su idea en otra película. Por eso se convirtió en el productor ejecutivo de Interstellar. Cuando tuve la fortuna de entrevistarlo para la revista Muy Interesante (que por cierto es la mejor revista española de divulgación científica y la más leída, con el reconocimiento del público), la película estaba aún en fase de preproducción, en una conferencia que Thorne impartió por invitación de la Fundación BBVA hace ahora tres años. Era una película en sus tiernos comienzos, de la que no se había rodado un solo plano, de la que no podía decir casi nada, pero se notaba el entusiasmo de Thorne a kilómetros.
Ahora no cabe duda de que Interstellar le ha servido para sacarse una espinita de encima, como asesor principal de la película. Para redondear la jugada, Thorne resultó el flamante ganador del premio Nobel de Física por sus estudios sobre ondas gravitatorias a finales de 2017. Una feliz noticia. Debe de estar muy contento. Cuando le entrevisté, y debido a mi tesis doctoral y mi interés por la ciencia ficción, no pude dejar de preguntarle qué le parecía trabajar para una superproducción de Hollywood, a ver si con suerte le sacaba algo: «Es un asunto que me encanta, ya que la gente que está involucrada es brillante, pero no son científicos. Son tipos muy interesantes y diferentes». Thorne no podía decir ni pío. Explicó que estaba bajo un contrato de confidencialidad (queda la mar de bien como excusa), pero sugirió que nos fijásemos en películas como Avatar o la Guerra de las Galaxias (aunque después de ver su película, tienen poco que ver, afortunadamente). «Hay agujeros negros, de gusano, viajes en el tiempo... Es una herramienta perfecta que me permite divulgar ciencia a la gente que normalmente no lee ciencia, y proporcionar inspiración a los más jóvenes, para que quizá se conviertan algún día en científicos. Tengo en mente escribir un libro y producir un DVD sobre la ciencia que aparecerá en esta película, para explicar qué partes son científicamente correctas y cuáles son especulación». Dicho y hecho. Una jugada redonda que merece nuestra enhorabuena.
Pero Thorne, al igual que cualquier ser humano, experimenta cambios de humor. En mi encuentro con él en enero de 2012 para Muy Interesante, se mostró muy afable. Ese mismo mes tuve que escribir para El País Semanal (que cuida la calidad de los reportajes al máximo) una crónica breve aunque urgente sobre el cumpleaños de Stephen Hawking, y Thorne, que es uno de los que le han conocido mejor, me envió casi de inmediato unos comentarios acerca de su figura por correo electrónico. Los periodistas científicos solemos ser bastante pesados con nuestras fuentes, y tuve que volver a Hawking en diciembre de 2014, dos años después, para escribir de él, precisamente cuando se acababa de estrenar Interstellar. De modo que recurrí de nuevo a Thorne para preguntarle sobre el científico más popular después de Einstein y las razones de esa popularidad, en su opinión. Pero en esta ocasión, al contrario que en las anteriores, su respuesta fue breve y bastante seca: «Lo siento, no puedo explicarlo. Ese es el mundo de la cultura, pero mi mundo es el de la ciencia». Eso no acababa de casar con su labor de productor ejecutivo. ¿No le interesaba la cultura? Señor Thorne, le admiro profundamente por su interés en divulgar la ciencia a través de una película, pero sencillamente… no me lo creo.
Dios me libre de criticar a Thorne pero acierto a atisbar su influencia como asesor científico en la película, que no es sino una historia de un padre, un antiguo piloto de naves espaciales llamado Cooper (en el papel de Matthew McConaughey) que tiene que abandonar a su hija, Murph (Mackenzie Foy) para emprender un viaje a otra galaxia en busca de mundos habitables para ofrecer una esperanza a la humanidad.
El punto de partida es el mundo dentro de un tiempo, que no figura excesivamente lejano a tenor de la tecnología que aparece en la película. Desde los primeros minutos discernimos ya una crítica directa al capitalismo y al exceso de consumismo del siglo XX. La Tierra contiene seis mil millones de almas hambrientas, está asolada por tormentas de polvo y plagas que amenazan los cultivos, de los que ya solo se puede cultivar maíz. En definitiva, el sistema que conocemos ha quebrado. La filosofía de los monocultivos necesarios para alimentar a tantos animales y a tantos seres humanos, criticada duramente por los movimientos ecologistas, ha saltado hecha pedazos.
La sociedad de Interstellar se ha visto incapaz de solventar los grandes problemas medioambientales planteados durante el siglo XX. El cambio climático se traduce en tormentas gigantescas de polvo (lo que incluye la desertización como nota dominante) y en una plaga que amenaza la espina dorsal de la alimentación, la agricultura masiva. El planeta nos ha dado la espalda por culpa de este consumo sin frenos y, como reacción a ello, la sociedad ha dado la espalda a la ciencia.
Lo que no deja de sorprenderme. ¿No deberíamos acudir a la ciencia para solucionar todos nuestros problemas? La respuesta durante toda la película es un rotundo sí. Fijémonos en la analítica de los signos vitales de la obra de Nolan. No hay ejército ni militares, los marines y los soldados han desaparecido, lo que no es de extrañar. Normalmente los científicos «buenos» siempre se han llevado muy mal con los militares de cualquier signo a lo largo de la historia fílmica de la ciencia ficción. De haber aparecido en la película, serían aquí los enemigos o los villanos.
Pero aquí los malos están un poco disfrazados. Añadimos otra (incomprensible) animadversión hacia la educación universitaria. Al principio, Cooper acude a una llamada de la profesora de su hija Murph. Ella le explica que en clase han decidido retirar un libro que llevaba la pequeña de diez años en el que se relataba el programa espacial Apolo que llevó al hombre a la Luna, por considerarlo una «propaganda que arruinó a la Unión Soviética». Frente al desastre alimentario, la sociedad culta responde con una bienvenida a la pseudociencia, a todos los que agitan hoy en día ideas tan absurdas como que Elvis sigue vivo o que nunca llegamos a la luna. Al mismo tiempo, se insiste a Cooper que su primogénito tiene buenas cualidades para convertirse en granjero, para desesperación del piloto, que quiere que su hijo entre en la universidad. «El mundo necesita granjeros». Y punto.
En la sociedad de Interstellar no hay cabida para los exploradores y pioneros. Todavía hoy existe una considerable cantidad de gente que argumenta que gastar recursos en la carrera espacial es como un pecado mortal habiendo tantas hambrunas en el mundo. Estos grupos de opinión representan en realidad a los descendientes que aparecen en la pantalla con esa mentalidad de cateto (a mi modo de ver injusta, los granjeros son increíblemente necesarios hoy en día).
En la película, los que jalean la idea del fraude de la NASA no son otra cosa que la legión de los viejos enemigos de Kip Thorne (y de todos los que proclamamos que la ciencia ha proporcionado más beneficios a la humanidad que desastres); los mediums, creyentes en lo paranormal, buscadores de milagros, cazadores de espíritus y demonios, que han logrado ganar la partida frente a la amenaza visualizada en Interstellar. (Aquí tengo que confesar que cuando era un mozalbete yo también creía en los ovnis.) Hoy en día, cualquier historia de pseudociencia vende veinte veces más que una historia genuinamente científica (y siempre ha sido así, por desgracia).
En el libro póstumo de Carl Sagan El mundo y sus demonios (que os recomiendo con los ojos cerrados), son esos mismos demonios los que se han impuesto a los demás. La sociedad en la que vive Cooper, el piloto obligado a sobrevivir como un granjero, ha caído presa de sus mentiras.
Así que desde el punto de vista político, Interstellar es una crítica feroz al capitalismo, al consumo de masas, a la falta de pensamiento escéptico, a la destrucción del medio ambiente como consecuencia de la sociedad de consumo y, si me apuráis, a la falta de influencia de los grupos ecologistas, cuyo peso social resultó insuficiente para advertir del desastre y que no aparecen ni por asomo en la historia. El film articula una crítica frontal a una sociedad que ha dado su espalda a la ciencia, y os aseguro que la mayoría de los científico...