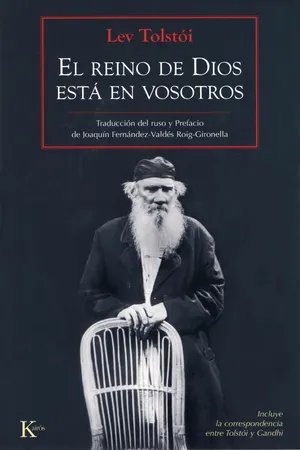![]()
XII. CONCLUSIÓN: ARREPENTÍOS PORQUE EL REINO DE DIOS ESTÁ CERCA, A LAS PUERTAS
1
Estaba acabando de escribir esta obra a la que he dedicado dos años, cuando el 9 de septiembre tuve que ir en tren hacia las provincias de Tula y Riazán, en las cuales el año pasado –y éste con más intensidad aún– los campesinos padecieron severas hambrunas. En una de las estaciones, mi tren se cruzó con otro especial que, bajo las órdenes del gobernador, transportaba tropas con fusiles, cartuchos y azotes para torturar y matar a esos mismos campesinos que padecieron las hambrunas.
En los últimos tiempos, en Rusia se está recurriendo cada vez más a la tortura como medio para hacer cumplir las decisiones de las autoridades, y esto a pesar de que el castigo corporal fue abolido por ley hace ya treinta años.
En alguna ocasión había oído hablar e incluso había leído en la prensa acerca de estas terribles torturas, de las que Baránov,* el gobernador de Nizhni Nóvgorod, se jacta, y que se han llevado a cabo en Chernígov, Tambov, Sarátov, Astrakán y Oriol. Sin embargo, nunca hasta ese momento había tenido que presenciar a soldados poniéndolas en práctica.
Y he aquí que vi con mis propios ojos a hombres rusos bondadosos, llenos del espíritu cristiano, con fusiles y azotes, de camino a la tortura y al asesinato de sus propios hermanos hambrientos.
El motivo por el cual tenían que hacerlo es el siguiente:
En una de las propiedades de un rico terrateniente, los campesinos habían plantado un bosque (es decir, lo habían cuidado mientras crecía) y siempre habían disfrutado de él, por lo que lo consideraban como propio o, al menos, propiedad de todos. Pero el terrateniente se apropió de él y empezó a talarlo. Los campesinos presentaron una queja y el juez de primera instancia falló injustamente a favor del terrateniente (y digo injustamente según palabras del fiscal y el gobernador, que conocían el caso). Todas las instancias ulteriores, entre las que se contaba el Senado, a pesar de poder ver que la decisión era injusta la ratificaron, y el bosque fue adjudicado al terrateniente. Éste comenzó a talarlo y los campesinos, que no podían creer que las altas autoridades hubieran cometido una injusticia tan evidente, no acataron la resolución judicial y echaron a los trabajadores que habían sido enviados para talar el bosque. Dijeron que éste les pertenecía y que llegarían hasta el zar si era necesario, pero que jamás permitirían que fuera talado.
El ministro, al ser informado sobre este asunto en Peters-burgo, informó a su vez al zar, que ordenó ejecutar la resolución del tribunal. El ministro dio instrucciones al gobernador, y éste recurrió al ejército. Y allí estaban los soldados –armados con fusiles, bayonetas, cartuchos y azotes que habían preparado especialmente para la ocasión y que habían sido transportados en uno de los vagones– dirigiéndose a hacer cumplir la decisión de las autoridades.
La ejecución de esta decisión se conseguiría mediante el asesinato, la tortura, o con la amenaza de cualquiera de los dos, dependiendo de si los campesinos presentaban o no resistencia.
En el primer caso, es decir, si los campesinos se resisten, en Rusia se procede del siguiente modo (como se hace en cualquier lugar donde exista una estructura estatal y el derecho a la propiedad privada): el gobernador pronuncia un discurso y exige a la muchedumbre que se someta. La gente, excitada y en gran parte engañada por sus cabecillas, no entiende ni una palabra de lo que el representante de la autoridad dice con su lenguaje burocrático y pomposo, y continúa amotinándose. Entonces el gobernador anuncia que si no se someten y no se dispersan, se verá obligado a recurrir a las armas. Si la muchedumbre no obedece, el gobernador ordena a los soldados cargar los fusiles y disparar por encima de sus cabezas. Si a pesar de esto continúan sin dispersarse, ordena que disparen indiscriminadamente contra el gentío. Los soldados disparan, empiezan a caer muertos y heridos, y entonces por lo general el gentío se dispersa. Finalmente, las tropas, siguiendo las órdenes de sus superiores, atrapan a los que consideran los principales instigadores y se los llevan arrestados.
Después recogen a los moribundos, a los heridos y a los muertos, todos ellos ensangrentados; en ocasiones se trata de mujeres y niños; entierran a los muertos, y envían a los heridos al hospital. Se llevan a la ciudad a aquellos que consideran los instigadores, que son juzgados por un tribunal militar especial. Si hubo violencia por su parte, los condenan a la horca, y varios hombres indefensos son ahorcados con cuerdas, como tantas veces se ha hecho en Rusia, tantas veces se hace, y no puede dejar de hacerse en cualquier país con una estructura social basada en la violencia. Así es como se actúa en caso de resistencia.
En el segundo caso, es decir, si los campesinos se someten, se produce algo particular, característico de Rusia: el gobernador, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos, pronuncia un discurso ante la muchedumbre a la que recrimina su desobediencia y, o bien distribuye a las tropas por los patios de las casas del pueblo, donde en ocasiones los soldados permanecen durante un mes y arruinan a los campesinos, o bien, dándose por satisfecho con sus amenazas, perdona con benevolencia a la muchedumbre y se marcha; sin embargo, lo más frecuente de todo es que anuncie que los instigadores deben ser castigados y, de forma arbitraria y sin haber celebrado ningún juicio, elige a varias personas acusadas de ser las instigadoras que son torturadas en su presencia.
Para que se comprenda bien cómo se llevan a cabo estos asuntos describiré a continuación lo que sucedió en Oriol con el beneplácito de las altas autoridades. Exactamente del mismo modo que en la provincia de Tula, un terrateniente tenía la intención de privar a unos campesinos de unos bienes, y éstos se opusieron. El propietario, sin el consentimiento de los campesinos, se disponía a construir un dique en su molino, y como resultado el agua inundaba los prados de aquéllos, que se opusieron. El terrateniente presentó una queja ante el presidente del zemstvo,** quien de forma ilegal (como posteriormente reconoció un tribunal) resolvió en su favor y le autorizó a subir el nivel del agua. El terrateniente envió a varios trabajadores a represar el agua que corría por la zanja. Los campesinos, indignados con esta resolución, enviaron a sus mujeres a que impidieran a los trabajadores represar la zanja. Éstas se encaminaron hacia el dique, volcaron los carros de los trabajadores y los echaron. El terrateniente denunció a las mujeres por desobedecer, y el presidente del zemstvo dio la orden de arrestar a una mujer de cada casa que hubiera en la aldea y meterla en prisión. La orden no era fácil de ejecutar ya que había más de una mujer por casa, y al no saber a cuál de ellas arrestar, la policía no hizo nada. El presidente se quejó ante el gobernador de que sus órdenes no habían sido cumplidas, y éste, sin haber examinado el caso, ordenó con severidad al jefe de policía de distrito hacer cumplir de inmediato la resolución del presidente del zemstvo. El jefe de policía, acatando las órdenes de su superior, se dirigió al pueblo y, con la característica falta de respeto que en Rusia se muestra hacia las personas, ordenó a sus hombres arrestar a una mujer de cada casa. Pero a pesar de que en cada casa había más de una mujer y no podían saber a cuál de ellas arrestar, lo que provocó toda clase de disputas y forcejeos, el jefe de policía mantuvo su orden: había que arrestar a una mujer, fuera la que fuera, de cada casa y llevarla a prisión. Los mujiks se lanzaron a defender a sus esposas y madres, no permitieron que se las llevaran y golpearon tanto a los policías como al jefe de éstos. Habían cometido un nuevo y terrible delito: resistencia a la autoridad, y este hecho fue denunciado en la ciudad. Y he aquí que el gobernador, como hiciera también el de Tula, llegó al lugar de los hechos en un tren especial, con un batallón de soldados armados con fusiles y azotes, valiéndose de telégrafos, teléfonos y ferrocarriles, acompañado por un instruido doctor cuya misión era velar porque la fustigación se realizara en condiciones higiénicas, personificando así perfectamente al «Gengis Khan con telégrafos» augurado por Herzen.
Ante el edificio del vólost*** estaban las tropas, un destacamento de guardias con revólveres colgados de cordones rojos, un grupo de representantes de los campesinos y todos los acusados. Alrededor se agolpaba un gentío de mil personas o más. El gobernador llegó, descendió de su carruaje, pronunció un discurso preparado de antemano y ordenó que acercaran a los culpables y trajeran un banco. Nadie comprendía esta orden, pero un guardia al que el gobernador siempre llevaba consigo, y que se ocupaba de organizar las torturas que continuamente se llevaban a cabo en la provincia, explicó que se estaba refiriendo a un banco para azotar a los acusados. Trajeron el banco y los azotes que habían transportado hasta el lugar, e hicieron llamar a los verdugos. Éstos habían sido escogidos entre un grupo de cuatreros del mismo pueblo, puesto que los soldados se negaban a realizar este cometido.
Cuando todo estuvo preparado, el presidente del zemstvo mandó salir al primero de los doce hombres, señalados por el terrateniente como los más culpables de todo lo sucedido. El primero en salir era un padre de familia, un hombre de cuarenta años muy respetado por los aldeanos por luchar con gran valentía en favor de los derechos de la comunidad. Lo condujeron al banco, lo desnudaron y le ordenaron que se estirara.
El campesino suplicó clemencia, pero al ver que era inútil, se santiguó y se estiró. Dos guardias lo agarraron, mientras el instruido doctor permanecía ahí de pie, listo para proporcionar la ayuda médica y científica oportuna. Los presidiarios, tras escupirse en las manos, blandieron los azotes y comenzaron con el tormento. Resultó que el banco era demasiado estrecho y resultaba difícil sostener a aquel hombre, que no de jaba de retorcerse. Entonces el gobernador ordenó traer otro banco y colocar un tablón. Sus hombres, llevándose la mano a la visera a la vez que decían: «A sus órdenes, su excelencia,» cumplieron apresurados y sumisos la orden. Entretanto esperaba el torturado, medio desnudo y pálido, frunciendo el ceño y mirando al suelo, con la mandíbula temblorosa y los pantalones bajados. Cuando hubieron jun tado los dos bancos, lo volvieron a estirar sobre éstos y empezó a ser azotado de nuevo por los cuatreros. Tanto la espalda, como las nalgas y muslos, e incluso las caderas, se le llenaban cada vez de más y más heridas y cardenales, y con cada nuevo golpe el hombre emitía un sonido sordo que no podía contener. De entre el gentío que había alrededor se empezaron a oír los sollozos de la mujer, de la madre, de los hijos y de los parientes del torturado, y también los de todos aquellos a quien aguardaba el mismo castigo.
El gobernador, ese hombre infeliz y borracho de poder, que consideraba que no podía actuar de otro modo, contaba los azotes engarabitando los dedos y no dejaba de fumar cigarrillos emboquillados, y cada vez que tenía que prender uno, varias personas se apresuraban servilmente a acercarle una cerilla encendida. Cuando ya le habían propinado más de cincuenta golpes, el campesino dejó de gritar y de moverse, y el doctor, instruido en un centro estatal de medicina para servir con sus conocimientos científicos a su soberano y a su patria, se acercó al torturado, le tomó el pulso, escuchó su corazón e informó al representante de la autoridad que el reo había perdido la conciencia y que, según sus conocimientos científicos, proseguir con el castigo podría poner en peligro su vida. Pero el desgraciado gobernador, totalmente embriagado ya ante la visión de la sangre, ordenó continuar y el tormento se prolongó hasta los setenta latigazos, cifra a la que, por alguna razón, consideraba que había que llegar.
Cuando le dieron el latigazo número setenta, el gobernador exclamó: «¡Ya es suficiente! ¡El siguiente!». Y levantaron a aquel hombre lisiado, con la espalda hinchada, inconsciente, se lo llevaron y trajeron a otro. Los sollozos y quejidos del gentío eran cada vez mayores. Sin embargo, el representante de la autoridad estatal continuó con el suplicio.
Procedieron del mismo modo con el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo hombre: a cada uno de ellos le propinaron setenta latigazos. Todos ellos imploraron clemencia, gimieron y gritaron. El sollozo y los quejidos de las mujeres eran cada vez más fuertes y desgarrados, y los rostros de los hombres se tornaban cada vez más y más sombríos. Pero a su alrededor permanecían las tropas, y la tortura no cesó hasta que no fue llevada hasta el punto que, por algún extraño motivo, le parecía necesario al capricho de ese infeliz, medio embriagado y extraviado, llamado gobernador.
Los funcionarios, oficiales y soldados no sólo fueron testigos de todo esto, sino que con su presencia se convirtieron en cómplices, vigilando que la muchedumbre no alterara el cumplimiento de aquel acto estatal.
Al preguntar a uno de los gobernadores por qué llevaban a cabo estos castigos cuando la gente ya se había sometido y las tropas ya habían tomado la aldea, me respondió, con el aire importante de un hombre que conoce todas las sutilezas de la sabiduría estatal, que se hacía porque la experiencia había demostrado que si los campesinos no eran castigados, empezaban de nuevo a oponer resistencia ante las órdenes de las autoridades. Que el sometimiento al castigo consolidaba para siempre en algunos el acatamiento de las decisiones de las autoridades.
Y he aquí que el gobernador de Tula se estaba dirigiendo junto con otros funcionarios, oficiales y soldados a llevar a cabo la misma acción. Exactamente del mismo modo, es decir, mediante el asesinato o la tortura debía hacer cumplir la decisión de las autoridades, que consistía en que un joven terrateniente, con unos ingresos anuales de cien mil rublos, pudiera obtener tres mil más por un bosque arrebatado fraudulentamente a una comunidad entera de campesinos que padecían hambre y frío, para así poder derrochar ese dinero en dos o tres semanas en las tabernas de Moscú, Petersburgo o París. Y con ese fin iban los hombres con los que me crucé.
El destino, como adrede, tras dos años de dirigir mis esfuerzos y pensamientos hacia una misma dirección, me hizo tropezar por primera vez en mi vida con un acontecimiento que me mostraba con total claridad en la práctica lo que para mí ya hacía tiempo que era evidente a nivel teórico, esto es, que nuestra organización social no se basa en unos principios jurídicos, tal y como le gusta pensar a la gente que se beneficia de la posición ventajosa que les proporciona el actual estado de las cosas, sino en la más simple y burda violencia, en el asesinato y en la tortura.
Las personas que poseen gran cantidad de tierras y capitales, y que perciben grandes salarios obtenidos a costa de una clase trabajadora que no tiene ni para subsistir, así como comerciantes, doctores, artistas, dependientes, científicos, cocheros, cocineros, escritores, lacayos y abogados, que viven en torno a estas personas ricas, quieren creer que los privilegios de los que disfrutan no son producto de la violencia, sino de un intercambio de servicios absolutamente libre y justo; además, estos privilegios no sólo no son fruto de las palizas y asesinatos de algunos, como los que se produjeron en Oriol, como los que se han producido en muchos lugares de Rusia este verano y como los que se producen constantemente en toda Europa y América, sino que no tienen ni la más mínima relación con esta violencia. Les gusta creer que los privilegios de los que disfrutan existen por sí mismos, que son fruto de un acuerdo voluntario de todos los hombres, y que la violencia que se ejerce sobre éstos también existe por sí misma y se produce según unas leyes –generales y supremas– jurídicas, estatales y económicas. Esta gente se esfuerza en no ver que si están disfrutando de estos privilegios es siempre y únicamente gracias a lo mismo, por lo que unos campesinos que han cuidado un bosque del que dependen en extremo son obligados a entregarlo a un rico terrateniente que no ha contribuido en absoluto a su cuidado y que no lo necesita para nada, es decir, gracias al hecho de que si alguien se opone a entregar un bosque, será golpeado y asesinado.
Por tanto, si es tan evidente que el molino situado en Orlov proporciona grandes ingresos a un terrateniente y que el bosque cuidado por unos campesinos es entregado a otro terrateniente únicamente como resultado de palizas y asesinatos o la amenaza de llevarlos a cabo, tendría que ser igualmente evidente que todos los derechos exclusivos de los ricos, que privan a los pobres de lo imprescindible para subsistir, se basan en lo mismo. Si los campesinos, que necesitan la tierra para alimentar a sus familias, no pueden labrar los campos que rodean sus casas, y estas tierras que podrían dar de comer a mil familias son utilizadas por un solo hombre –ya sea ruso, inglés o austriaco: cualquier gran terrateniente que no trabaje la tierra–, y si un comerciante compra todo el trigo a un agricultor que está en la miseria, lo guarda con total seguridad en sus graneros entre gente hambrienta y se lo vende a estos mismos labradores tres veces más caro de lo que se lo compró, es evidente que también se produce por las mismas razones. Y si un hombre no puede comprar a otro una mercancía a un precio barato porque debido a cierto límite convenido denominado frontera, debe pagar unos derechos arancelarios a ciertos hombres que no han participado en modo alguno en la producción de dicha mercancía; y si la gente no puede evitar tener que entregar su última vaca para pagar unos tributos que el gobierno reparte entre sus funcionarios y que utiliza para el mantenimiento de unas tropas destinadas a matar a estos mismos contribuyentes, parecería evidente que no es de ningún modo resultado de unos derechos abstractos, sino de lo mismo que se produjo en Oriol, que se puede producir ahora en la provincia de Tula y que se produce periódicamente de alguna u otra forma en todo lugar donde existe una estructura de Estado y donde hay ricos y pobres.
Debido a que la tortura y el asesinato no son empleados en todas las situacione...