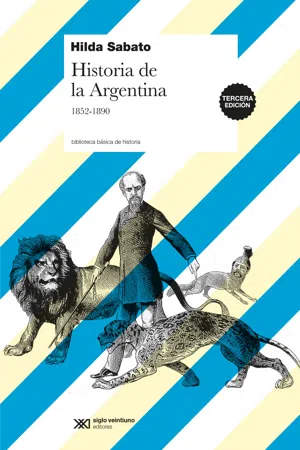![]()
1. Constituir una república federal
En 1852, la derrota de las fuerzas de Juan Manuel de Rosas en Caseros en manos de un ejército comandado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, produjo el derrumbe del régimen vigente desde la década de 1830 –una confederación de provincias bajo hegemonía porteña–. Se inauguró entonces un conflictivo proceso de rearticulación política e institucional, que desembocó en lo inmediato en la reorganización de la Confederación Argentina bajo influjo de Urquiza y en la secesión de Buenos Aires erigida en estado autónomo del resto. Al mismo tiempo, el gobierno confederado sancionó la Constitución nacional, que instituyó a la Argentina como república federal. Este capítulo analiza los conflictos desatados en ese año bisagra de 1852, así como las novedades radicales que introdujo la carta constitucional.
El 3 de febrero de 1852 cayó en Buenos Aires el régimen de Juan Manuel de Rosas, y con él caía también el andamiaje político que hasta entonces había articulado el conjunto de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza, gobernador y hombre fuerte de Entre Ríos, comandó el ejército de más de 28.000 hombres que venció a las tropas rosistas en la batalla de Caseros. Si bien las fuerzas enfrentadas eran de similar envergadura, el triunfo del llamado Ejército Grande fue rápido, de manera que hubo menos bajas (unos 2000 entre muertos y heridos) que prisioneros (unos 7000). El resto de las tropas derrotadas se desbandó; algunos ingresaron a la ciudad y otros se dispersaron por los campos buscando eludir las redadas enemigas y –quizá– volver a sus hogares o a sus pagos. Rosas se refugió en la casa del encargado de Negocios de Gran Bretaña en Buenos Aires, quien lo ayudó a embarcar con su familia en un buque de guerra inglés que lo llevaría al exilio. Así, en pocas horas, se derrumbó un orden.
En este marco, nuestro propósito es, más que indagar acerca de las causas que llevaron a ese desenlace (analizadas en el volumen Historia de la Argentina, 1806-1852, de Marcela Ternavasio, en esta colección), explorar sus consecuencias, es decir, qué pasó en la vida política argentina a partir de Caseros.
Confederación Argentina y Estado de Buenos Aires, 1852-1861, en <https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_entre_la_Confederaci%C3%B3n_Argentina_y_el_Estado_de_Buenos_Aires#/media/Archivo:Mapa_ARGENTINA_1858.webp>.
En el momento posterior a la batalla predominó una gran incertidumbre. Si bien la ofensiva contra el régimen había comenzado el año anterior con el llamado “Pronunciamiento” de Urquiza, su rápido éxito militar y político sin duda sorprendió a muchos contemporáneos y despertó confusión, temores y expectativas, sobre todo en Buenos Aires. Las horas que siguieron al combate dieron a algunos la impresión de que se abría un vacío de poder que sólo podía augurar el caos y el descontrol. Sin embargo, muy pronto los dirigentes políticos buscaron tomar las riendas de los acontecimientos para incidir sobre el proceso que se abría. Como se verá a continuación, hubo opciones y acciones muy diferentes, que se desplegaron en distintos escenarios a lo largo de los meses restantes de ese año bisagra de 1852. A poco de andar quedó claro que, además, los cambios que se avecinaban no involucrarían únicamente a los hombres en el poder, sino que implicarían una transformación de las formas más generales de participación y acción políticas, así como afectarían las diversas dimensiones de la vida cotidiana que habían entrado bajo la órbita de regulación y control del régimen caído.
Urquiza, el vencedor
El jefe indiscutible del movimiento político y militar que derrocó a Rosas fue Justo José de Urquiza, un federal que hasta poco tiempo antes había sido pilar del orden rosista en el nivel nacional. En su levantamiento contra ese orden, Urquiza sumó a la provincia de Corrientes y a los exiliados políticos del régimen, pero los gobernadores de las demás provincias se mantuvieron fieles a Rosas. La mitad de las tropas del Ejército Grande eran entrerrianas y la otra mitad estaba compuesta por fuerzas correntinas y de los aliados del Brasil y la Banda Oriental, alianza sellada en función de las operaciones militares en toda la región del Plata. El éxito de ese ejército en Caseros descabezó el orden vigente y puso a Urquiza en el lugar del vencedor, quien debía hacerse cargo de la difícil situación vigente. Cincuenta mil hombres armados, la mitad de los cuales se hallaban derrotados, sin jefes y sin destino. Una provincia –Buenos Aires– en la que su gobernador, quien había controlado a la población combinando mano férrea y un amplio apoyo, acababa de renunciar y escapar. Un conjunto de provincias, hasta entonces articuladas por medio de un orden centralizado con hegemonía de Buenos Aires, ya no podían contar con él. Y finalmente, en las propias filas triunfantes, un puñado de dirigentes o aspirantes a serlo, a quienes sólo había unido el enemigo común pero que, una vez desaparecido este del horizonte político, rápidamente comenzaron a distanciarse hasta el enfrentamiento.
Juan Manuel Blanes, Batalla de Caseros: Final del combate, óleo sobre tela, 71,5 x 229 cm, 1856-1857, Colección Palacio San José, Museo y Monumento Histórico Nacional “J. J. de Urquiza”.
Urquiza se instaló en Palermo, en la que había sido la residencia de Rosas. Desde allí, buscó controlar la situación inmediata. Corrían noticias y rumores sobre saqueos y actos de violencia por parte de salteadores y ladrones, de soldados que rondaban sin mando y aun de las tropas vencedoras. Sin autoridades reconocidas, la ciudad fue territorio fértil para ese tipo de desmanes. Los representantes diplomáticos y varios personajes de la plaza urgieron a Urquiza a que actuara para evitarlos. Finalmente, luego de un par de días de atropellos y desconcierto, este mandó patrullas del ejército para ayudar a la policía a restablecer el orden y decretó el fusilamiento de quienes fueran encontrados delinquiendo. Aunque la represión intensa duró pocos días, se habló de doscientos fusilados, muchos de ellos colgados en los postes del camino a Palermo para disuadir a los potenciales delincuentes. Hubo, además, algunos ejecutados por su accionar político-militar: varios oficiales que combatieron en el campo rosista y un regimiento entero que, obligado a incorporarse al ejército de Urquiza, luego desertó en masa; sus miembros se pasaron a las filas rosistas, fueron tomados prisioneros y pasados por las armas.
La ciudad, sin embargo, no fue ocupada. Urquiza expidió una proclama en la que hablaba del “olvido general de todos los agravios” y de la “confraternidad y la fusión de todos los partidos políticos” para favorecer la tarea de organización nacional, en nombre de la cual había encabezado el levantamiento, y desestimó el ofrecimiento de capitulación de una comisión formada por vecinos notables. En cambio, designó a Vicente López y Planes, prestigioso personaje porteño que había sido funcionario del régimen rosista pero gozaba del respeto general, como gobernador provisorio de la provincia, y esperó hasta el 20 de febrero para entrar en Buenos Aires y desfilar con todo su ejército en parada militar por las calles céntricas. La ciudad lo recibió con un despliegue de banderas y público en las calles, en demostraciones que revelaron dosis variables de entusiasmo, desconfianza, temor y rechazo por parte de los habitantes.
Entrada del Ejército Grande en Buenos Aires, según versiones de Adolfo Saldías y Domingo Faustino Sarmiento
Cuenta Saldías:
“Los tres ejércitos, entrerriano-correntino, oriental é imperial brasileño, formaron en la mañana del 20 de Febrero á lo largo del camino de Palermo hasta el Retiro. A medio día, el general Urquiza, montado en un soberbio caballo del general Rosas, con poncho, sombrero de copa alta, adornado con el cintillo punzó y seguido de su estado mayor, cruzó la plata del Retiro (hoy General San Martín), y entró en la calle del Perú (hoy Florida) á la cabeza de la gran columna de infantería y artillería, cuya retaguardia cerraban las divisiones de caballería.
Las azoteas y ventanas, adornadas con profusión de banderas de varias naciones, estaban coronadas de gentes. De trecho en trecho los jefes de batallón daban vivas al libertador Urquiza y á los aliados en particular. Estas manifestaciones encontraban ecos más ó menos entusiastas en un público que, si realmente entusiasmo experimentaba, no podía defenderse de cierta curiosidad roedora en presencia de ese espectáculo completamente nuevo para Buenos Aires desde la fundación de esta ciudad, de un ejército extranjero paseándose á banderas desplegadas por las calles de esa ciudad donde tan sólo uno –el Británico– había entrado, pero para rendir sus armas en la plaza principal que por ello se llamó de la Victoria. Cuando la brigada brasilera enfrentaba la bocacalle del Temple (hoy Viamonte), de un grupo de jóvenes partieron agudos silbidos que al momento fueron ahogados. Cuando el general Urquiza acababa de pasar la bocacalle hoy de Corrientes, la ventana de una casa, donde como, en muchas otras, no había ni personas ni banderas, abrióse de súbito… ¡Asesino! ¡Asesino! Gritó una dama extendiendo su brazo hacia Urquiza. Era la señora doña Ventura Matheu, madre del coronel Paz, muerto en Vences. Otras escenas análogas se produjeron en el trayecto del ejército aliado hasta la calle Federación (hoy Rivadavia) que entró en la plaza de la Victoria, siguiendo por la antigua Alameda (Paseo de Julio) hasta Palermo […]”.
Cuenta Sarmiento:
“Buenos Aires se preparaba á recibirnos dignamente, y el general esperaba hacer sentir ese dia el peso de su poder. […] El dia de la grande exhibicion amaneció. Había llovido la noche antes, y principiado el movimiento de las tropas, me reuní al séquito del general Virasoro, pues este era mi puesto. El general me dijo que había recibido indicacion de ir con sombrero redondo, y que recien esa mañana se había dado orden á la caballería de entrar en la ciudad, pues antes se había dispuesto que formase en el bajo solamente. Cuando nos incorporamos al general en jefe uno de sus edecanes me dijo: acaba de hacerle quitar la bandera á un batallon de Buenos Aires, diciendo: esa bandera es la de los salvajes unitarios.
Entramos en la calle de la Florida, ambos generales á la cabeza y los edecanes y séquito en seguida. Iba el general en un magnífico caballo, ensillado con recado, cuya carona de puntas tenía pinturas y adornos de mucho gusto, pero de mal género, como son todos estos arreos provincianos. El fiador, manea, pretal, cañas de los estribos, estribos y espuelas eran de plata, recamados de oro con arte exquisito. Llevaba el general una rica espada, vaina dorada de las tomadas á Oribe, casaca con bordado en el cuello, banda roja, sin charreteras y con sombrero de paisano con cinta y un poco inclinado hacia adelante.
[…] Entramos, pues, en la calle de la Florida, y cuán larga es, á distancia de varas, en los primeros y segundos pisos, estaba decorada de banderas celestes, que las familias habían hecho teñir, por no encontrarse tela en Buenos Aires, despues de veinte años de tiranía. ¿Había designio en esto? No: era la tradicion argentina, la tradicion nacional que se levantaba instintivamente en las madres de familia: era la reaccion contra los caprichos de Rosas; era, en fin, el antiguo símbolo de la libertad y de la gloria. ¿Qué había impuesto Rosas? La cinta. ¿Qué había perseguido? Los colores nacionales. Ahora todo volvía á su antiguo ser, y el pueblo se envanecía y hacía ostentacion de ello. […]
La poblacion de toda la ciudad estaba aglomerada sobre las azoteas de las casas, apiñada á las ventanas, y los hombres en las veredas. Las niñas ostentaban chales, corbatas, ó vestidos celestes, con la pasion que nuestras mujeres tienen por este color, y con el deseo despertado por una privacion de veinte años. Cada casa se había vuelto, desde la caída de Rosas, una tintorería, mientras de Montevideo y Rio de Janeiro traían géneros celestes. […] Los millares de ramilletes que sólo al general se echaban desde azoteas y ventanas estaban amarrados con cintas celestes y blancas. Ningun hombre tenía cinta colorada en el sombrero, y si algunos la llevaban, era para peor, por la insignificancia de las personas”.
En Adolfo Saldías, Un siglo de instituciones. Buenos Aires en el centenario de la Revolución de Mayo, tomo I, La Plata, Imprenta oficiales, 1910, pp. 298-299, y Augusto Belín Sarmiento (ed.), Obras de D. F. Sarmiento, tomo XIV, Buenos Aires, Imprenta Mariano Moreno, 1897, po. 266-273, respectivamente.
El primer brote de desorden había sido superado. Urquiza encaró enseguida una cuestión urgente: recomponer el orden a escala nacional, para lo cual debía conseguir la subordinación de los gobernadores de todas las provincias a su persona y a su proyecto de organización institucional. Con excepción de Corrientes y la propia Entre Ríos, las demás provincias habían rechazado los términos del pronunciamiento de 1851, redoblando su apoyo incondicional a Rosas. La derrota definitiva de este cambió el escenario, y Buenos Aires, como se ha visto, se subordinó casi inmediatamente. Para conquistar a las otras provincias, Urquiza comisionó a Bernardo de Irigoyen, un hombre de Buenos Aires, joven de familia federal que había sido funcionario del gobierno rosista, para reclutar adhesiones en el resto del país. No lo acompañaba fuerza alguna, y su única arma era una carta credencial de su mandante.
La conversión fue rápida: frente a los hechos consumados, casi todas las provincias se apuraron a rendir tributo al vencedor de Caseros y, salvo algunas excepciones, no hubo mayores cambios en los elencos gobernantes de cada una de ellas. Una a una fueron, además, encargando a Urquiza el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación, en un gesto que confirmaba la recomposición de un ordenamiento nacional según los lineamientos formales que habían regido el régimen precedente.
Ese paso quedó refrendado el 6 de abril de 1852, en Palermo, a través del protocolo que concluyeron los representantes de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. Esas mismas provincias habían firmado el Pacto Federal de 1831, por medio del cual, entre otras medidas, se había decidido que estas formaran una comisión representativa e invitaran a las demás a reunirse en federación y a convocar un congreso general para que “arregle la administración general del país bajo el sistema federal”. En el marco de su reclamo de organización institucional, Urquiza invocaba ese pacto para fundar la legitimidad de sus movimientos políticos no sólo en el hecho de fuerza sino en la tradición del federalismo y de sus hitos legales. Ese 6 de abril en Palermo, entonces, en nombre de aquella base contractual heredada, se sancionó la novedad: a partir de ese momento, se co...