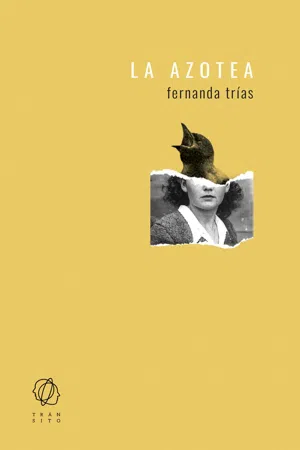![]()
Si llegaran en este momento me encontrarían sobre la cama boca arriba, en la misma posición en la que me dejé caer cerca de medianoche. Once y treinta y ocho exactamente, la hora en que miré el reloj por última vez y la hora en que todo terminó. Le di un beso a Flor, le dije que soñara con los angelitos y ella cerró los ojos como si fuera una noche más.
La vela se consumió hace rato y ahora la oscuridad se come las paredes. Es como si el mundo entero lo supiera y se quedara agazapado sólo por mí. No sé qué hora es, pero el tiempo ha ido acabando con mi miedo y con casi cualquier otra sensación. Como sea, van a tener que tirar la puerta abajo, porque la cadena está puesta y la cómoda apoyada detrás. Papá y Flor están en el otro cuarto y de alguna manera se hacen compañía. Yo no; yo no tengo a nadie, pero estoy decidida a esperar despierta.
A lo lejos oigo una sirena: puede ser una ambulancia o un patrullero, no sabría distinguirlas. A medida que se acerca, el corazón me martillea en el pecho. El sonido se hace estridente y me aturde cuando pasa bajo la ventana. Una luz roja iluminó por un instante las paredes, como hombrecitos de fuego que bailaron en el aire. Ahora la sirena también se aleja y quedo otra vez en la oscuridad muda del cuarto. Estoy sola. Tengo que convencerme de que eso que está en el otro cuarto no es un hombre, no es papá. Tapados y juntos parecían dormidos.
Es increíble pensar que tuve una vida antes que esta, un trabajo, una casa, de los que sin embargo no recuerdo nada. Para mí la verdadera vida empezó con la muerte de Julia, estos cuatro años que terminaron hoy.
El olor a pájaro se había pegado al cuarto de papá. Algunos días abría la ventana para ventilarlo, pero el aire se había acostumbrado a quedarse en el mismo lugar, como un remolino en pena. Cuando se lo dije, él contestó que era mi culpa, por no haber abierto la ventana durante meses.
—Porque cuando la abría te ponías a pedir auxilio como un loco. Tres veces te salvé de que te llevaran al manicomio.
Eso fue al principio, la época en que me gritaba cada vez que entraba a llevarle la comida. Un día hasta simuló un ataque de asfixia. Tenía la cara hinchada de tanto toser y agitaba los brazos como una libélula gigante. Después fue perdiendo las ganas de gritar. O fue que aprendió a quererme un poco; o fue por Flor, aunque eso tardó en aceptarlo.
Hace mucho tiempo leí que a las doce semanas de gestación un bebé es tan grande como una naranja. La foto que aparecía en el libro era un rectángulo negro donde flotaba una medialuna blanca con los bordes gastados. Si ponía la hoja de lado, parecía una sonrisa o un ojo haciendo una guiñada. Esos meses y los anteriores, cuando papá estaba tranquilo y no gritaba, fueron meses felices. El bebé se movía y hasta hablaba con un ronroneo que sólo yo podía oír. Por entonces tenía una ilusión que duró incluso un tiempo después del nacimiento de Flor. Después se fue quebrando, y ni siquiera me di cuenta.
Tuve paciencia con papá. Yo quería que me tocara la panza y oyera los ruiditos de burbujas que me nacían de adentro, pero esperé un poco más antes de pedírselo. Un día me decidí y entré a su cuarto. Era una hora rara, la mitad de la tarde, así que papá se quedó mirándome cuando aparecí con las manos vacías. Estaba acostado sobre el lado derecho, por encima de las frazadas y con un codo en la almohada. Me acerqué a él y me levanté el buzo.
—Mirá cómo creció —dije, y le ofrecí la panza—. Dieciséis semanas.
Ni me miró. Cerró los ojos, giró en la cama y se quedó inmóvil, de cara a la pared. No sé por qué le venían esos ataques de malhumor. Un día estaba contento y me dejaba un espacio libre sobre la cama y al otro ni siquiera me hablaba. Las cosas habían empeorado desde que le había contado lo del bebé, que pronto íbamos a tener uno que sería sólo nuestro.
—Vamos a ser una familia otra vez —le dije, pero él no se lo tomó a bien y se puso como un niño encaprichado.
Papá era así cuando se lo proponía, caprichoso y más terco que nadie.
Supongo que el apartamento tampoco ayudó. La ventana del cuarto nunca recibía de pleno la luz del día y apenas entraba un reflejo cuando el sol pegaba fuerte en el paredón de la iglesia. Esos días el pájaro cantaba más que nunca. Papá se incorporaba un poco en la cama, de frente a la jaula, y la rociaba de alpiste, igual que los viejos en las plazas. La misma expresión cansada y ausente: el cuerpo entumecido y un único brazo que se movía solo.
El paredón de la iglesia, esa ola gris que nos tapa los ojos por los dos lados, siempre fue nuestro castigo. Papá no me quiso decir si la iglesia se construyó antes o después de que Julia comprara el apartamento. Cuando nos mudamos yo tenía cuatro años y lo único que recuerdo es el trajín de obreros que cargaban muebles por la escalera. Entre el caos de cajas y polvo, daba vueltas como una gallinita ciega, tropezando con las piernas peludas de los obreros. Entre el bosque de piernas busqué las de papá pero no las reconocí. Eso es lo único que recuerdo. El resto lo olvidé o no le presté atención. Del paredón, nada.
Según Carmen, Julia podría haber comprado un apartamento cerca de la playa.
—No lo hizo de tarada, nomás —me dijo un día.
Creo que Julia se sentía protegida por la sombra del paredón. Nunca iba a la misa de los domingos, le gustaba estar sola en la iglesia y prefería cruzar a la hora de la siesta, cuando todos se olvidan de los santos. Se sentaba en los bancos del fondo y miraba el aire; supongo que esperaba que algo especial sucediera. Lo de ella era un acercamiento físico: lo más cerca que se podía estar de la espalda de Dios. Tal vez pensara que junto a este paredón nada malo podría pasarle. Pero se equivocó. A veces yo acompañaba a Julia a la iglesia. Gateaba por debajo de los bancos hasta que las medias cancán me quedaban negras y agujereadas en las rodillas. Me gustaba el olor a barniz nuevo, sobre todo si podía arrancar las bolitas endurecidas y chuparlas igual que un caramelo. Julia rezaba o miraba hacia adelante. Qué raro es el aire en las iglesias. Denso, pegajoso, lleno de presencias.
No sé cuándo todo empezó a ir mal o qué fue lo que desencadenó el fin. En algún momento creí que había sido el embarazo. Ahora, que ya no me queda otra cosa que mirar hacia atrás, me parece que nunca hubo un principio sino un largo final que nos fue devorando de a poco. Si recuerdo es porque quiero estar con ellos un rato más. Nadie puede entender lo que siento: en soledad, sin esperar nada, sabiendo que me empecino en defender algo que ya no existe.
![]()
Cinco o seis meses de embarazo, no más: estaba en la cocina preparando carne para mí y puré de zanahoria para papá, que sólo comía vegetales. Esa misma mañana le había dicho que en cualquier momento iba a transformarse en un canario de tanto comer verdura, que iba a escaparse volando por la ventana. Lo había dicho riendo. Él no contestó, pero le brillaron los ojos como si imaginara algo.
—Ni lo sueñes —le dije.
A veces me daba miedo que pudiera transformarse de verdad. Esos días cerraba los postigos y hasta me venían pesadillas. Le veía crecer plumas, primero detrás de las orejas, como pelos canosos, después debajo de los brazos y en el resto del cuerpo. Siempre me despertaba antes de que la metamorfosis se completara.
Abrí la puerta del cuarto, haciendo equilibrio con la bandeja en una sola mano, y prendí la luz. Era invierno, junio o julio, no sé, pero incluso de día había que encender las luces. Él estaba despierto y con los ojos abiertos, acurrucado como un pañuelo usado, y ni siquiera me saludó. Dejé la bandeja al lado de la cama y me senté junto a él.
—Te traje zanahoria. ¿No me pediste zanahoria?
Siguió callado. Se le cerraron los ojos o los cerró. Dijo que estaba pensando en la rambla, en los muros y en las olas golpeando el muelle, como cuando iba a pescar. Para qué pensar en eso, contesté, los muros están todos herrumbrados y el agua tiene olor a podrido.
—Los que pescan ahí se mueren intoxicados —le dije.
El pájaro había ensuciado la jaula y se había dormido parado, con la cabeza encajada en el pecho.
—Se hizo de nuevo —dije.
—Es un pájaro. No se hace. Hace.
—Igual tengo que limpiarlo yo. Yo me encargo de todo en esta casa, sin ayuda de nadie.
Saqué el papel de diario del piso de la jaula y miré si tenía agua en el tarro. Entonces oí la voz de mi padre, ahora con energía, diciéndome que quería salir, que lo dejara ir a la rambla.
—Por favor, papá. ¿Qué se te dio otra vez con ese tema?
Fingí estar tranquila pero la espalda se me puso rígida y sentí un tirón en la nuca, como si se me hubiera formado un coágulo de pensamientos y de palabras. Le habría querido decir a papá que el mundo se hundía, que nosotros éramos el único mundo posible y que, de todas formas, terminaría por odiarlo. Pero me salió otra cosa, incontrolable y llena de furia:
—No hay rambla ni plaza ni iglesia ni nada. El mundo es esta casa.
Papá soltó un gemido, como si hiciera fuerza para llorar, y dijo que iba a morirse sin volver a ver gente.
Qué insignificante era cuando lloraba, como un nenito encaprichado. Hasta me venían ganas de lastimarlo, porque él mismo me había enseñado que había que ser fuertes en la vida, que el llanto y el sentimentalismo no conducían a nada. No me gustaba sentirme así, con miedo de mí misma. Lo mismo me pasaba de niña, cuando Julia me decía que no pisara las flores de los canteros en la plaza. No pisar el césped, decía el cartel, pero en cuanto Julia se distraía yo salía corriendo por el cantero. Era una corrida frenética: miraba hacia atrás para vigilar a Julia mientras los pies se me hundían en la tierra nueva. Después salía del cantero y me limpiaba la tierra con cuidado, fregando las suelas en el pasto. Pocas veces me animaba a mirar el camino de flores machacadas que había dejado atrás. Tenía miedo de que alguien me dijera algo o llamara a la policía. Una tarde, al volver a casa, Julia me preguntó por qué tenía las medias sucias de tierra. Me largué a llorar enseguida. Temblaba y los mocos me bañaban la cara.
—¿Qué le pasa? —dijo papá.
—Le pasa que no puedo con ella.
—Vos no sos mi mamá —le dije llorando.
Papá me abrazó y me llevó al balcón.
—¿Ahora soy sapo de otro pozo, yo? —le gritó Julia.
La verdad es que a mí me gustaban esas flores y no sé por qué cedía al impulso de pisarlas. Después siempre me arrepentía e imaginaba que nacían de nuevo, más fuertes y hermosas que antes.
La discusión con papá no se resolvió. Había hecho tanta fuerza para llorar que ahora se había largado en serio. Le dije que no llorara más, que no servía de nada actuar así, pero él escondió la cabeza en la almohada y me dijo que lo dejara solo.
Fui a la cocina a buscar la botella de agua. Por alguna razón no podía dejar de pensar en conejos; siempre había querido tener uno blanco y llamarlo Popi. Había escondido una caja debajo de la cama donde pensaba guardarlo, porque papá me prometía uno cada vez que se peleaba con Julia. Pero al final nunca lo tuve. A Julia no le gustaban porque dejaban caca como maní con chocolate, comían las plantas y traían enfermedades.
Volví al cuarto de papá, le serví agua y dejé el vaso en la mesa de luz sobre una servilleta. Ya no lloraba. Tenía los puños apretados con fuerza y la piel se le...