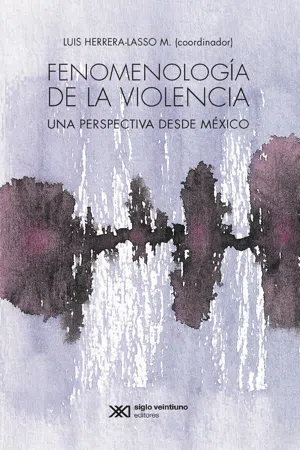![]()
LA ANTROPOLOGÍA Y EL ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA
FERNANDO I. SALMERÓN CASTRO1
Introducción
La omnipresencia de formas violentas de interacción en la sociedad contemporánea, como las imágenes desgarradoras de las víctimas de Aleppo, las agresiones contra las mujeres en la prensa cotidiana, los enfrentamientos recurrentes entre la policía y diversas formas de protesta reportadas alrededor del mundo, los enfrentamientos de bandas de traficantes entre sí o con las agencias del Estado que llenan las últimas noticias, en fin, los diversos actos de autosacrificio que difunden terror y reclamos históricos, forman parte de las imágenes mediáticas globalizadas que han convertido a la violencia en espectáculo. Todas ellas imprimen urgencia al análisis de las relaciones humanas en el mundo contemporáneo. La antropología, como una disciplina que se sitúa entre las ciencias sociales y las humanidades, ha dedicado una parte importante de su energía de exploración a tratar de entender este rasgo clave de las sociedades del mundo.
El panorama de la relación entre la disciplina y la violencia es vasto y complejo; no sería posible en este espacio hacer siquiera un breve resumen de las distintas perspectivas. Sin embargo, a partir de una breve reflexión sobre la forma en la que se plantean las preguntas de investigación en la antropología, intentaré presentar, en forma de viñetas, algunas contribuciones que pueden ayudar a entender el fenómeno de la violencia y la forma en que podríamos hacerle frente.
Con base en una serie de breves exposiciones, hago referencia a los inicios de la disciplina en que la violencia se veía asociada estrictamente al conflicto y el mantenimiento del orden, sobre todo en aquellas sociedades en donde no había Estado o el Estado estaba en construcción. Con el derrumbe del colonialismo aparecieron otras miradas que introdujeron perspectivas novedosas en relación con el poder político y el uso de la violencia. Estas miradas se transformaron de nuevo a partir de la guerra fría y en la actualidad el tema ha adquirido centralidad con los estudios de la globalización. Los análisis de la violencia en el momento presente, que se centran en la violencia promovida, propiciada, auspiciada o, por lo menos, permitida por el Estado, tienen como telón de fondo las transformaciones económicas y políticas del mundo global. En el conjunto, incluyo textos que se refieren específicamente al caso de México, que reflejan estas preocupaciones en la comprensión de la realidad nacional.
El problema conceptual de la definición y sus consecuencias
Para la antropología la violencia es un término polisémico que puede incluir acciones individuales o colectivas, organizadas o espontáneas, ritualizadas o rutinizadas, legales o ilegales, entre otras formas de interacción (Garriga Zucal y Noel, 2010:98). Éstas pueden ir desde reacciones individuales ocasionales, hasta esquemas organizados de larga duración. Por lo tanto, su análisis suele referirse específicamente a situaciones concretas que se presentan con base en descripciones pormenorizadas del contexto y las interacciones.
Para hacer un retrato sucinto de la forma en la que la antropología intenta comprender el fenómeno de la violencia, me atrevo a hacer una paráfrasis de lo expresado por Esteban Krotz en una conferencia sobre el estado actual de la antropología social. De acuerdo con su planteamiento, las definiciones en la antropología no se construyen a partir de un fenómeno, sino de una perspectiva que se construye sobre el fenómeno, sobre la base de preguntas que se hacen a la realidad. La antropología social aparece aquí como disciplina social para hacer frente al asombro de los europeos ante la otredad, es decir, el descubrimiento de que existen formas de vida diferentes (véase también Krotz, 2002). En esta perspectiva, para la antropología la violencia es un fenómeno que se construye a partir de preguntas que hacemos a la realidad en sus instancias de aparición en espacios y tiempos diferentes. De ahí que las preguntas que enmarcan la inquietud antropológica sobre la violencia se orienten a identificar y entender sus características propias y definitorias en un contexto de diversidad de hechos concretos de violencia; busca describirlos e identificar sus rasgos propios, mediante testimonios y etnografías, para ver qué tan diferentes son unos de otros y en qué contextos aparecen unos y otros. Finalmente, intenta explicar por qué es así cada una de las instancias de ocurrencia, cómo llegaron a aparecer esas diferencias, en qué condiciones se asemejan a otras y qué puede explicar su variación.
La antropología entonces se pregunta sobre la extensión de las distintas formas de violencia, sus características, la relación entre ellas y entre los sujetos que las practican, su desarrollo a lo largo del tiempo, las explicaciones que se han dado para su ocurrencia (por los miembros del grupo y por los que no lo son) y las formas de entenderlas. Y surge, de nuevo, la pregunta ¿qué tanto un observador externo puede comprender plenamente el fenómeno de la violencia cuando la mira desde fuera sin haberla vivido personalmente? Frente a la violencia, como frente a otros problemas de los que se ocupa la antropología, la experiencia de la otredad resulta un tema complejo. Por ello es necesario enmarcarla en la posición personal y de clase del investigador, en el sentido del espacio social en el que vive y desde el que construye su visión del mundo, que son los elementos clave de su situación en el tiempo y en el espacio global, incluyendo el contexto político específico y la diversidad institucional.
Para la antropología la pregunta ¿qué hacer frente a la violencia? tiene obstáculos irremontables. Ciertamente, inclinar las opciones en uno u otro sentido pone en juego decisiones personales, éticas e idiosincráticas. Por ello esta pregunta suele resolverse con más información, mejores etnografías y reportes más detallados sobre lo que se ha hecho y cómo se ha hecho en otro tiempo y lugar, lo que han hecho otras sociedades y culturas, lo que ha hecho ese mismo grupo en otra época, o lo que ha sucedido cuando las condiciones han sido diferentes. En esta reflexión, no debe olvidarse que la realidad es multifacética y que está en permanente transformación. De ahí que la definición de un fenómeno como la violencia sólo puede hacerse a partir de instancias concretas que son múltiples, diversas y cambiantes. Es por ello que algunos antropólogos suelen referirse más bien a las violencias, en plural.
Debe subrayarse que muchas veces el concepto de violencia funciona más como término moral que descriptivo (Garriga Zucal y Noel, 2010: 99). Suele utilizarse para condenar prácticas, más que para entenderlas. En este sentido, la antropología ha insistido en que la única comprensión real del fenómeno tiene que provenir del análisis concreto, de la situación precisa en la que tiene lugar y que no puede hacerse sin tener en consideración las propias perspectivas y definiciones culturales de quienes participan. En ocasiones esto se ha interpretado como una cierta tolerancia o justificación de acciones específicas como podrían ser los análisis sobre la violencia ritual (como los sacrificios humanos o algunas noticias de canibalismo), la violencia popular revolucionaria, la violencia contra las mujeres, los castigos corporales o la violencia como un mecanismo razonable para zanjar disputas, en donde aparecen las definiciones culturales propias de quienes llevan a cabo esos actos y retrata expresiones de sociedades que las presentan como aceptables, necesarias o incluso inevitables. La descripción de esta “aprobación social” de la violencia se ha trasladado ocasionalmente al relato antropológico sin mediar una reprobación explícita. Como señala Accomazzo, es imposible para un antropólogo deshacerse de sus paradigmas y valores culturales cuando estudia la violencia. Por ello resulta indispensable mantenerse alerta sobre los peligros de hacer juicios sobre las prácticas de otra cultura y mantenerse al margen cuando se cometen injusticias. Esto ha llevado a reiteradas acusaciones a los antropólogos por pasar por alto la violencia, ya sea por no prestarle suficiente atención, por ignorarla deliberadamente o, incluso, por contribuir a ella mediante el empleo de algunas técnicas o prácticas antropológicas (Accomazzo, 2012: 536).
Charles Tilly, desde la sociología histórica, ha señalado que el término violencia generalmente conlleva una carga de desaprobación. La distinción entre interacciones sociales violentas y no violentas, usualmente depende de un límite moral o por lo menos lo activa. Describir una acción o identificar un fenómeno social como “violencia” equivale a condenarlo; implica que daña algo valioso aun cuando no produzca destrucción física en el corto plazo. Como consecuencia, cada intento por delimitar, describir, clasificar y explicar la violencia pública, genera controversia (Tilly, 2001: 16209).
Para la antropología la violencia es un hecho y una experiencia social, aparece en contextos específicos y tiene un papel social. No existe propiamente la violencia sin sentido. Incluso la denominada violencia irracional tiene sentido para quienes la practican. Los antropólogos se sitúan en contextos socioculturales en los que la violencia incide, mediante mecanismos físicos o simbólicos, en las percepciones y las acciones de otros para afectar el curso de su comportamiento. Por tal razón, son formas de comportamientos evitables que no descansan en ninguna determinación natural, genética o biológica, sino que forman parte de condicionamientos socioculturales, aprendidos y transmitidos en la socialización del grupo (Schröder y Schmidt, 2001). Un ejemplo paradigmático de este uso puede verse en las distintas formas de sacrificio reportadas por algunos pueblos del México prehispánico (véase Duverger (1979), Boone (1984), González Torres (1985), Carrasco (1999) o Graulich (2005)). Como sostiene Elena Azaola, la violencia es parte de la condición humana, al igual que la locura, la enfermedad, el sufrimiento o la muerte, pero “sólo adquiere su poder y significado dentro de cada contexto social y cultural específico, que es el que la dota de un determinado sentido” (Azaola, 2012: 15).
Como se ha afirmado a partir de Simmel, la violencia es siempre ambivalente: destruye en algunos sentidos, pero construye en otros. Alijmer y Abbink sostienen que “En muchas instancias históricas, la violencia tiene el efecto de una fuerza ‘creativa’ o, por lo menos, ‘constituyente’ en las relaciones sociales” (2000: xii). En este contexto, la violencia está asociada al orden social y a la cimentación de formas más o menos permanentes de ese orden, tanto entre las bandas de cazadores y recolectores de frutos, como en el Estado posmoderno del mundo contemporáneo. A mi juicio lo más importante de esta discusión se centra en las diferencias que existen en cada sociedad para organizar las disputas por el poder (véase Gledhill, 2000: 12-13).
Schröder y Schmidt (2001) sostienen que existe una relación directa entre una solución violenta y el poder. Sin embargo, esta forma de resolver un conflicto no es automática. Aún en sociedades relativamente igualitarias, como los cazadores-recolectores, la decisión de emprender una guerra contra otro grupo la toman quienes detentan el poder. Las guerras se llevan a cabo cuando aquellos que toman la decisión de iniciarla estiman que esta opción les resultará provechosa en algún sentido. En este ámbito, los intereses de las élites codifican en diversas formas de justificación moral la necesidad de recurrir a hechos violentos. En todas las sociedades estos códigos incluyen imperativos religiosos, obligaciones de venganza, rencillas ancestrales o el bien de la comunidad. Benedict Anderson (1991) subrayó precisamente que la nacionalidad, la esencia del ser nacional y el nacionalismo, son artefactos culturales de una clase particular que justifican el sometimiento, la violencia y la muerte.
El problema del poder es un asunto central en la antropología social y para comprenderlo es necesario observar, describir y analizar los procesos de interacción humana que lo hacen presente en la vida cotidiana. Como ha subrayado Escalona (2016), la antropología analiza distintos procesos sociales (de regularización, naturalización, normalización, deconstrucción, desmantelamiento) que llevan a que nuestro mundo social tenga la concreción suficiente para permitirnos observar su solidificación y deterioro permanentes (Escalona, 2016: 257). Para lograr este propósito, la antropología se renueva y revitaliza mediante la exploración siempre novedosa de sus objetos etnográficos. De ellos siempre se propone desentrañar una madeja retorcida de formas de interacción que incluyen dominación, obligación, sumisión, explotación, subordinación, cooperación, resistencia, entre otras, que pueden desembocar más o menos abiertamente en interacciones violentas (Escalona, 2016).
En la búsqueda por limitar la definición de violencia para lograr un concepto más preciso, Garriga Zucal y Noel (2010: 101) refieren la definición de Ferrater Mora (1993) como “el empleo de la fuerza física directa y vigorosa con la intención de causar daño”. Sin embargo, también se ha insistido en que los vocablos violencia, violento y violentar tienen acepciones que engloban dos conjuntos de acciones que tienen orígenes y consecuencias muy distintas. Por una parte, violento es aquello que se le hace a un objeto para sacarlo de su estado natural, mediante el uso de la fuerza. Desde Aristóteles, esta forma de romper la inercia, como movimiento natural de las cosas, se define como una acción violenta que las saca, por la fuerza, de su recorrido natural. Otra acepción, referida a la vida en sociedad, asocia la violencia al ejercicio del poder, mediante la fuerza, para modificar la conducta de otros. En ambos casos la violencia denota una acción que pretende modificar un estado de cosas mediante el ejercicio de un poder o una fuerza superior. Es importante aquí recordar la definición de poder de Richard Adams (1978), como aquel aspecto de las relaciones sociales que deriva del control relativo ejercido por cada actor o unidad sobre los elementos del ambiente que interesa a los participantes. En este sentido la violencia, desde la perspectiva antropológica, puede ser resultado de la competencia entre individuos o grupos por el uso de recursos que les resultan significativos. Éste no es un resultado necesario ni automático. De hecho, hay más soluciones basadas en estrategias preventivas o de compensación que en confrontaciones violentas. Cuando ninguna de estas opciones funciona bien, los incentivos para una solución violenta crecen. Estas soluciones pueden ser de corto plazo, al lograr el acceso o el dominio temporal del recurso, o de largo plazo, cuando eliminan por un periodo largo la competencia (Schröder y Schmidt, 2001: 3-4).
Otro tema relevante en la discusión de la violencia es el de la legitimidad. David Riches (1988: 18) sostiene que cuando una persona invoca la noción de violencia, no se refiere sólo a la acción que produce un perjuicio, sino también al hecho de que es ilegítima, por lo que una definición de violencia debe considerar los criterios que otorgan legitimidad al acto. Éste es un asunto difícil de dirimir porque la legitimidad es un juicio que sólo se puede hacer con posterioridad al hecho y porque diferentes perspectivas pueden aducir distintas justificaciones. Garriga Zucal y Noel consideran que una mayoría puede definir un acto como legítimo, pero otros actores pueden no verlo del mismo modo. En muchas ocasiones, puede no tratarse de una tensión entre lo legítimo y lo ilegítimo, sino de una serie de tensiones entre legitimidades alternativas (Garriga Zucal y Noel, 2010: 103-104; véase Haan, 2008).
Alejandro Isla y Daniel Míguez sostienen que “la violencia es una noción escurridiza, pues siempre depende de valores subjetivos”. La definen como “formas de transgresión a usos, normas y leyes de una sociedad. De esta manera, la violencia, en su expresión física o simbólica, es parte constitutiva de las relaciones sociales. Es episódica en sus manifestaciones extremas (el daño físico), pero en sus manifestaciones no extremas es cotidiana e inmanente de las relaciones sociales” (Isla y Míguez, 2003: 24). La crítica a esta postura es que “se deja a los ‘nativos’ la responsabilidad última” de decidir qué es violencia y qué no lo es, lo que puede conducir a colapsar la distinción entre la teoría nativa y la teoría del observador, y de reducir esta última a una mera transcripción erudita de aquélla. De hecho, las formas de transgresión, igual que las normas, suelen estar culturalmente pautadas (Garriga Zucal y Noel, 2010: 104-105). Los conflictos siempre están mediados por la percepción cultural de una sociedad; de ahí deriva su significado, su relevancia social e histórica e incluso alguna tendencia a resolverlos violentamente.
Schmidt y Schröder (2001) subrayan que la violencia es más que un comportamiento puramente instrumental. Se trata de una práctica situada históricamente que incorpora restricciones tanto como incentivos culturalmente arraigados para que se lleve a cabo. En este sentido, los actos violentos requieren reconocimiento para que ocurran y, hasta cierto punto, ese mismo reconocimiento es el que puede establecer las condiciones para su control. Los conflictos están mediados por la percepción cultural de una sociedad que da sentido a la situación, y que evalúa estos actos sobre la base de la experiencia de conflictos pasados. (Schröder ...