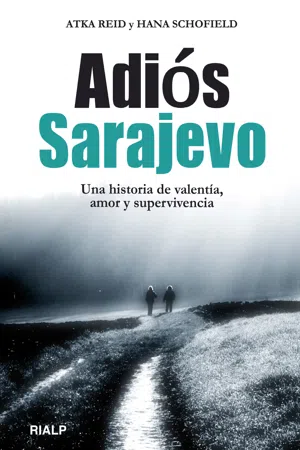
- 336 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Adiós Sarajevo
Descripción del libro
Mayo de 1992.
Con doce años, Hana tiene que subir a uno de los últimos autobuses de evacuación de las Naciones Unidas para huir de la ciudad sitiada de Sarajevo. Su hermana Atka se queda en la ciudad para cuidar de sus cinco hermanos pequeños. Ambas piensan que la separación solo durará unas semanas.
Sin embargo, durante meses, Hana vivirá como refugiada en Croacia, mientras que Atka luchará por sobrevivir entre francotiradores, ataques de mortero y una grave escasez de comida.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
StoriaCategoría
Storia africanaENCUENTROS
ATKA
En torno a la medianoche, los serbios que asediaban la ciudad marcaron la llegada del Año Nuevo ortodoxo intensificando el fuego de los tanques y los morteros. La descarga continuó hasta justo después del amanecer, cuando se quedaron en silencio, probablemente exhaustos después de haber pasado la noche bebidos y de juerga.
Aprovechando la ventaja de esa pausa en los bombardeos, mamá y yo nos aventuramos a salir a recoger agua a la cervecería, y de camino pasamos por casa de Mikana, una amiga de mamá, y le pedimos que nos acompañara. «Feliz Año Nuevo», dijo mamá cuando vio aparecer a Mikana por la puerta. Aunque Mikana era serbia, se consideraba a sí misma, lo primero y por encima de todo una sarajevesa orgullosa. No practicaba su religión, pero seguía las tradiciones ortodoxas por razones culturales. Como muchos otros serbios, había decidido quedarse en la ciudad y compartir el mismo destino que el resto de nosotros. Juntas, nos dirigimos hacia la cervecería, que estaba en la parte antigua. Las nubes estaban bajas y caían por encima de la ciudad, amortiguando el ruido esporádico de las ametralladoras.
«Recuérdame por qué vuestro Año Nuevo cae en el decimotercer día de enero —le dije a Mikana—. Sé que tiene algo que ver con el calendario, pero siempre se me olvida exactamente por qué».
«Porque la Iglesia Ortodoxa se rige por el calendario juliano, que va dos semanas por detrás del gregoriano», respondió ella.
«Vale, eso es. Lo estudiamos en el colegio», recordé yo.
Mikana sacó algo del bolsillo de su abrigo de piel. «¡Mirad lo que tengo!», dijo enseñándonos un cono de papel lleno de granos de café tostado.
«¡Café! ¿Es un regalo de Papá Noel?», pregunté yo bromeando.
«Este es de mi alijo secreto. Quiero llevaros a conocer a una amiga mía; lo beberemos todas juntas. Se le da bien leer tazas de café», dijo Mikana aligerando el paso. Antes de la guerra, los adivinos que leían tazas de café eran un pasatiempo divertido para mis amigas y para mí, pero ahora nos parecía ridículo. «¿Qué va a poder contarnos?», dije yo, sin poder evitar sentirme un poco cínica.
«No importa, lo que queremos es el café», añadió mamá con una sonrisa.
Pasamos por mi antiguo instituto y después atravesamos corriendo un puente estrecho que llevaba al otro lado del río. En vez de girar hacia la cervecería, continuamos subiendo por la colina y nos metimos por una de esas calles empinadas. «Aquí estamos», dijo Mikana, y abrió una puerta de madera por la que se accedía al jardín de una vivienda de dos pisos. Había una gran montaña de leña apilada bajo los aleros que había a lo largo de toda la fachada principal de la casa. Mikana llamó a la puerta.
«Mira toda esa madera», dije, sorprendida.
Una mujer mayor se asomó a la ventana desde detrás de la cortina. Su cara arrugada estaba enmarcada por un pañuelo verde aceituna.
«Venga, abre la puerta, ¡soy yo!», dijo Mikana mientras se acercaba más a la ventana. La cara de la mujer se suavizó al reconocerla y nos dio la bienvenida a su casa. Al poco tiempo nos encontramos sentadas en un sillón grande que tenía en la cocina, detrás del cual había una ventana con el cristal roto en mil pedazos, que alguien había intentado arreglar uniendo los trozos con cinta de embalaje. En frente, una gran estufa rectangular despedía un intenso calor que consiguió envolverme y hacer que me repantingara en el sillón.
«¿De dónde has sacado toda esa leña?», preguntó mamá a la anciana.
«Hice que me talaran unos cuantos árboles», respondió ella señalando la ventana. Efectivamente, allí estaban las líneas rectas de los árboles desnudos del jardín.
«Es una suerte tener tantos árboles», añadí yo con cierta envidia, y ella se encogió de hombros. «Voy a tener que talar también el resto antes de que alguien me los robe, y guardaré la madera en el sótano; así me durará para los inviernos que queden».
«¿Qué quieres decir? La guerra no va a durar otro invierno», dijo Mikana haciendo caso omiso del comentario de la mujer con un gesto de la mano.
«Ay, vosotros los jóvenes, ¡os creéis que lo sabéis todo! —dijo la mujer inclinando la cabeza—. Eso decían de la Segunda Guerra Mundial y mira el tiempo que duró». Yo pensé que seguro que ahora las cosas eran diferentes, y era imposible que durara tanto una guerra en Europa, al menos no en la era de Los Simpson y de la televisión por cable. Mikana se inclinó hacia delante y puso sobre la mesa el café que había en el cono. La mirada de sorpresa en la cara de la mujer no tenía precio, y felizmente, cogió un molinillo de café de bronce que tenía en una estantería.
«Tú eres la más joven, puedes molerlo», dijo, y me lo dio. Llenó la cafetera de agua y la puso sobre la estufa, y yo empecé a darle a la manivela y a mirar a mi alrededor. Los tapetes blancos de encaje cubrían casi todo lo que había en la habitación: la televisión de la esquina, la mesa de cristal que teníamos en frente, y los respaldos y los brazos del sillón grande. La cara familiar de Tito, el antiguo presidente de Yugoslavia, nos miraba desde una foto que había en un marco de madera colgado de la pared. Había sido el líder responsable de mantener unido al país durante casi cuarenta años. Poco después de su muerte, nuestro sistema comunista colapsó, y empezaron a acceder al poder distintos partidos nacionalistas. En vez de la prosperidad que todos esperábamos de nuestro nuevo sistema democrático, Yugoslavia, tal como yo la conocí, empezó a resquebrajarse. Aunque Tito había muerto hacía más de una década, el pueblo le recordaba con gran respeto, y su imagen seguía visible en todas partes, recordándonos el pasado unido y pacífico de nuestro país. Abrí la parte inferior del molinillo y olí el polvo, que ya estaba molido.
«Hecho», dije, dándoselo a la anciana. Ella preparó el café y después puso la cafetera y cuatro tazas muy pequeñas en una bandeja que trajo a la mesa. Con una cuchara, cogió la espuma de la parte superior de la cafetera y echó un poco en cada una de las tazas. Sirvió cuidadosamente el café y esperamos a que se asentaran los posos. Estaba muy fuerte y muy caliente, y saboreamos cada trago.
«¿Queréis que os lea las tazas?», se ofreció la anciana, pensando que, probablemente, esa era una de las razones de nuestra visita improvisada. Yo me terminé el café y, con un montón de posos que me quedaban aún al fondo, removí suavemente lo que quedaba en la taza y la puse boca abajo en el plato. Mikana y mamá hicieron lo mismo. La pequeña cocina olía a especias y a ajo y, mientras esperábamos a que se secaran los posos, cerré los ojos durante lo que me pareció un segundo. «Atka, despierta. Te toca». La voz de Mikana me asustó, y después bostecé y me desperté. La anciana estaba estudiando las formas de mi taza: «Veo un pájaro, como en la taza de tu madre —dijo dándole la vuelta. La miré medio dormida—. El pájaro está cerca de tu casa. Es posible que recibas noticias pronto». Yo pensé que quizá estábamos a punto de recibir alguna carta de mis hermanas. «Hmm… Y tienes por delante un largo camino», continuó.
«¿Adónde? ¿Al otro lado de la pista?», pregunté bromeando.
«Juro que te veo yéndote lejos, muy lejos», dijo la anciana con voz firme. Pero yo ya no estaba prestando mucha atención; no quería irme a ninguna parte, solo quería volver a dormirme. Volviendo a casa recogimos suficiente agua para otro par de días. Tuvimos suerte de cogerla cuando lo hicimos, porque a la mañana siguiente mataron a ocho personas con fuego de mortero mientras esperaban en la cola de la cervecería para coger agua.
Una semana más tarde, cuando volvía a casa del estudio, la abuela me dio un trozo de papel. «Vino un chico hace media hora y me dio esto», dijo con una sonrisa. Era algún tipo de certificado, pero faltaba la parte final de la página y no acababa de entenderlo. «Bueno, dale la vuelta», dijo la abuela impaciente. Di un grito cuando reconocí la letra de Mesha, y eché un vistazo rápido a la nota. Estaba con una de las Brigadas del Ejército Bosnio en el monte Igman, y estaba esperando un permiso para bajar a la ciudad. Toda la familia se quedó de piedra con la noticia. Mesha enviaba cien marcos alemanes con la carta, y con ese dinero pudimos comprar tres kilos de patatas semicongeladas y unas cuantas latas de comida, y conseguimos que nos durara unos cuantos días.
Esa misma semana habían matado a un buen amigo de papá, que también escribía cartas de llamamiento. Descubrieron su cuerpo enterrado bajo la nieve cerca de su casa, quemado y apuñalado múltiples veces. Papá sospechaba que alguien había aprovechado la confusión de la guerra para saldar cuentas con la mujer de su amigo, que había sido juez antes de la guerra y había huido de la ciudad con sus hijos cuando empezaron los bombardeos. Fuera por lo que fuera, papá estaba destrozado.
Eran principios de febrero y Mesha todavía no había llegado. Todos estábamos preocupadísimos y yo, para evitar esa atmósfera triste en casa, me pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en el estudio. «¿Qué tenemos previsto para hoy?», me preguntó Hamo. Siempre estaba allí, y yo solía bromear diciéndole que era parte del mobiliario. «Yo tengo que editar unas cosas, ¿puedo usar tus auriculares?», pregunté.
«Sírvete», me dijo, así que me puse en el escritorio y empecé a trabajar. El estudio estaba lleno de gente yendo y viniendo, pero yo tenía que cumplir un plazo y no podía permitirme el lujo de distraerme. Estaba tan absorta en mi trabajo que no presté mucha atención cuando alguien vino y se sentó a mi lado. La persona en cuestión me dio un golpecito con el codo y yo, molesta, levanté la mirada. Entonces el corazón me dio un vuelco cuando comprobé que era mi hermano, vestido con su uniforme militar. «¡Mesha!», grité, y dejé caer los auriculares.
Con mirada triunfante exclamó: «Lo he conseguido». Nos quedamos allí de pie, nos dimos un abrazo, y yo apoyé la cabeza en su hombro durante un buen rato antes de mirarle a los ojos y decirle con los ojos empapados en lágrimas: «¡Gracias a Dios que estás vivo y por fin estás en casa! Hace tres semanas que recibimos tu carta, y llevo todo el tiempo asustada pensando que quizá te hubieran matado. ¿Por qué has tardado tanto en llegar hasta aquí?».
Él suspiró. «Es una larga historia; ya te la contaré después». Me abrazó aún más fuerte y pude ver la cara cubierta en lágrimas de mi madre, que estaba detrás de él. Mamá no dejaba de decirle a todo el mundo que su hijo había vuelto y la gente no paraba de hacerle preguntas a Mesha, así que pasó un buen rato hasta que pudimos irnos los tres.
Mesha parecía más alto y más ancho de lo que le recordaba, y ya no había ni rastro de aquel comportamiento de niño travieso que tenía antes. Parecía más mayor y más serio, pero su abrazo era igual de cálido que el que me había dado aquel día en el andén, cuando se fue de casa para servir en el Ejército Popular. Los gemelos no se acordaban de él, pero Tarik, encantado de ver a su hermano mayor e impresionado con su uniforme, empezó a trepar por sus brazos. Pasó tiempo hasta que se calmó un poco el entusiasmo inicial y Mesha pudo contarnos lo que había pasado. Le escuchamos durante horas, y Janna y Selma se apretujaron a su lado. «Llegué al monte Igman tres días después de ver a las chicas en Zagreb —explicó— y, como no tenía ningún modo de demostrar mi identidad, el Ejército Bosnio me arrestó en el puesto de control».
«Qué irónico —dijo mamá—. Después de todo por lo que has pasado, acabas siendo arrestado por tu propia gente».
El Ejército Bosnio le encerró creyendo que podría ser un espía serbio y, después de dos días en prisión, le llevaron ante las autoridades del Ejército Bosnio en el monte Igman, donde la mayoría era gente de Sarajevo. «Entre ellos estaba Kenan», dijo Mesha, y papá sonrió. Kenan era un viejo amigo de papá.
«¿Y qué hacía Kenan en el monte Igman?», preguntó papá.
«Trabaja como intérprete para el ejército. Me reconoció y confirmó mi identidad, así que la suerte me sonrió». Soltaron a Mesha, pero, como tenía edad para luchar, le pusieron a servir y tuvo que ocuparse del puesto de control durante quince días. Por fin, el día anterior le dieron un pase de una semana para bajar a vernos a la ciudad. «Intenté cruzar la pista tres veces —nos contó— y, cuando por fin conseguí llegar hasta el lado de la ciudad, me arrodillé y besé el suelo. No soy capaz de expresar lo contento que estaba de haber regresado sano y salvo». Había cargado con su pesada mochila llena de comida a través del frío y la nieve a lo largo de unos veinte kilómetros desde el monte Igman. Mientras la abríamos, él se quedó dormido. Esa noche la casa se llenó de alegría.
A la mañana siguiente salí de casa y caminé pisando la espesa capa de nieve, mirando los largos carámbanos de hielo que colgaban de los laterales de la casa de al lado. Seguía nevando y levanté la vista para ver los grandes copos, intentando que alguno me cayera en la lengua. «Vamos», dijo mi amigo Armin mientras arrastraba su trineo. En otros tiempos, en un día como ése habríamos estado en su casa escuchando a Pink Floyd y reordenando de nuevo su enorme colección de discos, pero ese día había que ir ...
Índice
- PORTADA
- PORTADA INTERIOR
- CRÉDITOS
- DEDICATORIA
- MAPA
- ÍNDICE
- INTRODUCCIÓN
- LA DESPEDIDA
- EL VIAJE EN AUTOBÚS
- LA LLAMADA DE TELÉFONO
- EN ZAGREB
- LOS TÍOS
- UN HOTEL DE REFUGIADOS EN EL MAR
- ESCALERAS
- LOS BARRACONES
- LA ENTREVISTA
- ENCUENTROS INESPERADOS
- ENCUENTROS
- LA AMABILIDAD DE UNOS EXTRAÑOS
- LA LOCALIZADORA
- LA VISITA
- IDAS Y VENIDAS
- ANDREW
- LEJOS
- UN HALO DE ESPERANZA
- BILL Y ROSE
- LA LLEGADA
- EPÍLOGO
- AGRADECIMIENTOS
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Adiós Sarajevo de Atka Reid en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Storia y Storia africana. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.