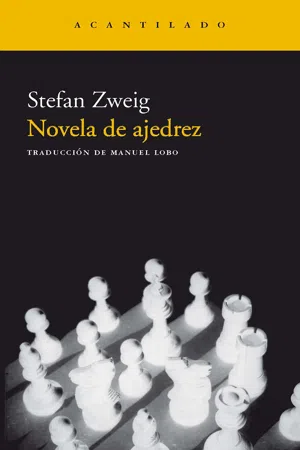![]()
A bordo del transatlántico que tenía que zarpar a medianoche de Nueva York rumbo a Buenos Aires reinaban la animación y el ajetreo propios del último momento. Los acompañantes que habían subido escoltaban entre apretujones a sus amigos; los repartidores de telegramas, con sus gorras ladeadas, recorrían los salones voceando nombres; al trajín de flores y maletas se añadía el de los niños que subían y bajaban por las escalerillas curioseando, mientras la orquesta amenizaba imperturbable el show en cubierta. Yo estaba conversando con un amigo en la cubierta de paseo, un poco al abrigo de todo aquel jaleo, cuando a nuestro lado relumbraron dos o tres veces los destellos de un flash: al parecer, los reporteros habían aprovechado los últimos instantes previos a la partida para entrevistar y fotografiar a algún personaje importante. Mi amigo echó una ojeada y sonrió:
—Tienen ustedes a bordo a un personaje bien curioso: Czentovic. —Y como debió de deducir por mi expresión que no sabía de qué me estaba hablando, añadió—: Mirko Czentovic, el campeón del mundo de ajedrez. Ha recorrido de punta a punta los Estados Unidos, participando en todos los torneos, y ahora se dirige a la Argentina en busca de nuevos triunfos.
Entonces me acordé efectivamente de aquel joven campeón del mundo e incluso de algunos pormenores de su meteórica carrera; mi amigo, lector de periódicos mucho más asiduo que yo, no dejó de completarlos con toda una serie de anécdotas. Desde hacía aproximadamente un año, Czentovic había llegado a alcanzar el nivel de las figuras más consagradas del arte del ajedrez, como Allekhin, Capablanca, Tartakover, Lasker o Bogollubov. Desde la presentación del niño prodigio de siete años Rzecevski en el torneo de Nueva York de 1922, nunca la irrupción de una figura hasta entonces desconocida había acaparado hasta tal punto la atención general entre los miembros de la gloriosa congregación. Porque las dotes intelectuales de Czentovic no parecía, en un principio, que hubieran de propiciar una carrera tan brillante. Pronto trascendió que nuestro campeón era incapaz en su vida privada de escribir una frase en el idioma que fuese sin faltas de ortografía, y que, tal como afirmaba con sarcasmo y despecho uno de sus colegas, «su incultura era igualmente universal en todas las materias».
Hijo de un miserable barquero eslavo del Danubio que se había hundido con su diminuta embarcación arrollado por un vapor de transporte de cereales, el muchacho, que tenía entonces doce años, fue recogido por compasión por el párroco de aquel apartado lugar; el buen hombre hacía cuanto estaba en su mano para que el chico, perezoso, silencioso y apático, repasara en casa todo lo que no había sido capaz de aprender en la escuela del pueblo.
Pero todos estos esfuerzos fueron en balde. Mirko contemplaba extrañado todos aquellos signos escritos que ya le habían explicado una y cien veces, pues a su cerebro tardo le faltaba la capacidad de retener hasta los conceptos más elementales. A los catorce años tenía que contar todavía con los dedos, y leer un libro o un diario le costaba al jovencito un esfuerzo considerable. Y no se puede decir que fuera desaplicado ni rebelde. Cumplía obediente con todo lo que le mandaban, iba a por agua, cortaba leña, ayudaba en las faenas del campo, limpiaba la cocina y se encargaba puntualmente de realizar cualquier labor que se le encomendase, aunque, eso sí, con una parsimonia irritante. Lo que más exasperaba sin embargo a nuestro buen cura era la absoluta falta de iniciativa del muchacho. No hacía nada que no se le ordenara de manera explícita, nunca preguntaba nada, no jugaba con otros chicos ni se ocupaba nunca espontáneamente de nada si no era por indicación expresa. Apenas había acabado con los quehaceres de la casa, se quedaba sentado en cualquier rincón de su habitación, impasible y con una mirada vacía como de oveja paciendo, sin participar en lo más mínimo en lo que ocurría a su alrededor. Por la noche, mientras el cura, fumando con fruición su larga pipa, jugaba sus tres partidas de ajedrez habituales con el brigada de la gendarmería, el rubio muchacho permanecía sentado a su lado sin decir palabra, somnoliento y al parecer indiferente, mirando fijamente bajo sus pesados párpados el tablero cuadriculado del ajedrez.
Una noche de invierno, mientras los dos contrincantes se hallaban inmersos en su partida cotidiana, se empezó a oír el tintineo cada vez más cercano de las campanillas de un trineo que venía por la calle del pueblo. Un labriego con la gorra espolvoreada de nieve entró en la habitación a grandes zancadas. Que su madre estaba agonizando, que si el señor cura quería hacer el favor de darse prisa para que pudiesen llegar a tiempo de administrarle la extremaunción. El sacerdote le siguió sin vacilar. El brigada, que todavía no se había acabado su jarra de cerveza, se encendió una pipa de despedida, y se disponía ya a calzarse las pesadas botas cuando reclamó su interés la imperturbable atención con que Mirko seguía mirando la partida inacabada.
—¿Qué, quieres terminarla?—le dijo bromeando, plenamente convencido de que aquel jovenzuelo somnoliento no sería capaz de mover correctamente ni una sola pieza.
El muchacho le miró con timidez, asintió con la cabeza y se sentó en el lugar del cura. Al cabo de catorce jugadas ya había derrotado al brigada, quien tuvo que admitir además que su derrota no se debía en absoluto a ningún movimiento erróneo que hubiera podido cometer por distracción. La segunda partida no acabó de otro modo.
—¡La burra de Balaam!—exclamó sorprendido el cura a su regreso, no sin explicar al brigada, menos versado en temas bíblicos, que ya dos mil años atrás se había producido idéntica maravilla, cuando una muda criatura había hallado repentinamente la voz de la sabiduría. A pesar de lo avanzado de la hora, el cura no pudo resistirse a desafiar a su semianalfabeto pupilo a una partida. Mirko le ganó también con facilidad. Tenía un juego tenaz, lento, imperturbable. No levantaba ni una sola vez su ancha frente inclinada sobre el tablero, pero jugaba con una seguridad abrumadora. Ni el brigada ni el cura consiguieron ganarle una sola partida en los días siguientes. El sacerdote, más calificado que ninguno para juzgar el retraso de su protegido en todos los demás aspectos, se sintió entonces aguijoneado por la curiosidad de saber hasta qué punto aquel talento singular y exclusivo podría resistir una prueba más rigurosa. Después de llevar a Mirko al barbero del pueblo para que le cortara sus desgreñados cabellos color de paja y lo dejara mínimamente presentable, se lo llevó en el trineo a la pequeña ciudad vecina, en la que conocía un rincón, en el café de la plaza mayor, donde se reunía un grupo de empedernidos jugadores de ajedrez que, por experiencia, sabía que jugaban mejor que él. No fue poca la sorpresa de los contertulios cuando el cura irrumpió en el café empujando a aquel mozo quinceañero de mejillas sonrosadas y cabellos pajizos, enfundado en una zamarra de piel vuelta de cordero y calzado con pesadas botas altas. El muchacho, sintiéndose extraño, se quedó en un rincón mirando tímidamente al suelo hasta que alguien le hizo señas desde una de las mesas de juego. Mirko perdió la primera partida, pues en casa del bueno del cura nunca había visto la llamada «apertura siciliana». En la segunda ya consiguió hacer tablas con el mejor jugador del grupo. A partir de la tercera y cuarta partida, los fue venciendo a todos, uno tras otro.
Y como en una pequeña ciudad sudeslava de provincias muy raramente ocurren cosas excitantes, aquella primera aparición de nuestro rústico campeón no podía dejar de causar sensación entre los notables de la ciudad, allí congregados. Se decidió por unanimidad que el niño prodigio se quedara sin falta en la ciudad por lo menos hasta el día siguiente, a fin de que se pudiera convocar a los demás integrantes del club de ajedrez y, sobre todo, para poder llevar el aviso al castillo del anciano conde Simczic, un fanático del ajedrez. El cura, que aunque orgulloso ahora por primera vez de su pupilo no quería que el entusiasmo de su descubrimiento le llevara a descuidar sus obligadas celebraciones dominicales, se declaró dispuesto a dejar a Mirko en la ciudad para una segunda prueba. El joven Czentovic fue alojado en el hotel por cuenta del círculo ajedrecista y aquella noche vio por primera vez en su vida un water-closet. El domingo por la tarde el rincón del ajedrez estaba abarrotado. Mirko, sentado durante cuatro horas, inmóvil, frente al tablero, fue venciendo uno tras otro a todos los jugadores sin alzar la vista ni decir palabra. Finalmente, alguien propuso una partida simultánea. Necesitaron algún tiempo para meterle en la cabeza que en una partida simultánea tenía que enfrentarse él solo a varios contrincantes. Pero en cuanto Mirko llegó a hacerse cargo de aquella modalidad de juego, se acomodó enseguida a la nueva tarea y fue pasando con lentitud de una mesa a otra, arrastrando ruidosamente sus pesadas botas, hasta ganar por fin siete de las ocho partidas.
Comenzaron entonces las grandes deliberaciones. Aun cuando, en sentido estricto, el nuevo campeón no era hijo de la ciudad, el orgullo local se había inflamado vivamente. Tal vez la pequeña ciudad, cuya presencia en el mapa apenas había advertido nadie hasta entonces, podría alcanzar ahora la gloria de haber ofrecido al mundo a un personaje famoso. Un agente artístico llamado Koller, que de ordinario se ocupaba de proveer de cantantes y cupletistas al cabaret de la guarnición, se declaró dispuesto, a condición de que le pagaran los gastos de un año, a llevar al joven a Viena, donde sería instruido metódicamente en el arte del ajedrez por un excelente maestro, campeón de segunda fila, que él conocía. El conde Simczic, que en sesenta años de jugar diariamente al ajedrez no se había enfrentado nunca con un contrincante tan notable, firmó el cheque inmediatamente. Aquel día marcó el inicio de la extraordinaria carrera del hijo del barquero.
Al cabo de medio año Mirko dominaba todos los secretos de la técnica del ajedrez, si bien es cierto que con una curiosa limitación, que más tarde sería objeto de numerosos comentarios y burlas por parte de los entendidos: Czentovic nunca fue capaz de jugar una sola partida de memoria o, como se suele decir en ajedrez, «a ciegas». Carecía por completo de la facultad de proyectar el tablero sobre el campo ilimitado de la fantasía. Había de tener siempre al alcance de la mano la cuadrícula blanca y negra con sus sesenta y cuatro escaques y sus treinta y dos piezas; incluso cuando ya era famoso en todo el mundo, llevaba siempre consigo un pequeño ajedrez plegable de bolsillo, para poder tener a la vista la posición de las piezas cuando quería reconstruir una partida del campeonato o resolver él solo algún problema. Este defecto, de por sí insignificante, revelaba no obstante una falta de imaginación que los del gremio criticaban tan acerbamente como si entre los músicos un eximio virtuoso o director de orquesta se hubiese mostrado incapaz de interpretar o dirigir una obra sin tener ante sus ojos la correspondiente partitura. De todas maneras, esta curiosa peculiaridad no supuso impedimento alguno para su asombrosa carrera. A los diecisiete años había ganado ya una docena de premios de ajedrez, a los dieciocho el campeonato húngaro, y a los veinte, finalmente, el del mundo. Los campeones más audaces, inconmensurablemente superiores todos ellos en dotes intelectuales, fantasía y arrojo, claudicaban ante su lógica fría y correosa como Napoleón ante el obtuso Kutusov, como Aníbal ante Fabio Cunctátor, de quien Tito Livio refiere que en su infancia había mostrado asimismo claros síntomas de flema e imbecilidad. Fue así como la ilustre galería de los campeones de ajedrez, que reúne en sus filas a los más diversos tipos de superioridad intelectual, filósofos, matemáticos, naturalezas calculadoras, imaginativas y a menudo creativas, hubo de dejar paso por primera vez a un completo outsider del mundo del intelecto, a un pueblerino hosco y tedioso a quien ni el más avezado de los periodistas logró nunca arrancar ni una palabra aprovechable para un artículo. También es cierto que Czentovic llegó a suplir bien pronto la falta de declaraciones ingeniosas con un cúmulo de anécdotas sobre su persona. Pues en cuanto se levantaba de la mesa de ajedrez, en la que era un maestro sin parangón, Czentovic se convertía sin remedio en una figura cómica, casi grotesca. Pese a su ceremonioso traje negro, a su pomposa corbata adornada con un alfiler de perlas demasiado ostentoso y a su meticulosa manicura, seguía siendo, por su comportamiento y sus maneras, e...