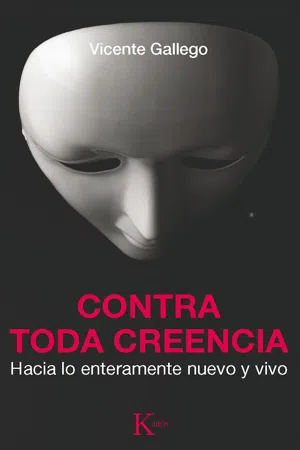V. El Ser en la Historia:
unidad y continuidad de la revelación
Era axial: la sabiduría volcada en las Escrituras
Cautivado ante la pléyade de textos sapienciales, movimientos filosófico-religiosos y maestros de talla universal que surgieron por esas fechas a lo largo y ancho de la ecúmene, Karl Jaspers acuñó el término “era axial” para referirse al periodo que va desde el 800 al 200 a.C. Desde que conservamos memoria escrita de nuestra comprensión de nosotros mismos, aunque se hayan ido multiplicando los modos de compartir lo que únicamente se dilucida como íntima vivencia, no hemos hecho sino matizar y actualizar cuanto nos fue revelado en los numerosos textos inspirados nacidos en esos días. Constataremos, así, la antigüedad libresca de un conocimiento que no podrá nunca contener página alguna, a no ser el folio en blanco del corazón humano, que carece de márgenes, de comienzo y fin. Hoy hemos dado en pensar que los antiguos eran además ingenuos e ignorantes, algo que no había ocurrido, hasta el desembarco del cientificismo, en la Historia de la humanidad. Lo esencial, lo que importa saber, se halla en la morada del Espíritu, que es intemporal; por lo que se ha hecho presente, en cualquier tiempo y lugar, en aquellos hombres que, si no tenían todavía telescopios astronómicos, tuvieron el valor de escrutar su abismo interior para hallarse y prolongar el testimonio, ya que fiaron en la noble palabra de quienes los precedieron en gozar la Libertad.
Haremos, pues, una brevísima cata de las principales doctrinas que fueron expuestas durante aquellos siglos que constituyen la era axial, presentándole así al lector, de manera sintética, su unidad interna, ya que el aliento iluminador de sus enseñanzas sigue hoy tan vivo como antaño. Partiendo desde Oriente, veremos el vedanta, el budismo y el taoísmo. Luego, ya que estas aproximaciones nacen en el seno de la tradición occidental, cuyas raíces se hunden en la filosofía griega y en las varias Escrituras de la común fuente abrahámica, intentaremos familiarizar al lector con su comprensión esotérica. Como ya reparamos –puntualmente– en la hermosa figura de Sócrates, nos detendremos, en primer lugar, en las enseñanzas sapienciales de los presocráticos; para después examinar la revelación contenida en los cinco primeros libros de la Biblia, que constituyen el Pentateuco, y sobre los que se funda el judaísmo, cuyo mensaje troncal aprueban y desarrollan tanto el cristianismo como el islam. Estas son las dos grandes religiones que, al surgir en nuestra era, han troquelado desde su base el rumbo de la cultura de Occidente y del cercano Oriente. Cristianismo e islam –junto al credo racionalista, al que le crecen profetas en cada esquina y cuyas conclusiones, por sabidas y alicortas, ni nos seducen ni nos incumben aquí– son hoy las doctrinas que, transformadas en confesiones, han aglutinado en torno a sus criterios a la inmensa mayoría de los creyentes. A ellas les dedicaremos, teniéndolo en cuenta, la penúltima parte del libro, donde –sin sentirnos atados a la corta correa de sus respectivas ortodoxias, de su autoritarismo, que puso en escarmiento a muchos entre sus más fidedignos abogados–, quisiéramos examinar, Dios mediante, el mensaje libertario original de sus tres primeros profetas: Jesús, Pablo y Mahoma, ninguno de los cuales nos invitó a creer sin añadir que, finalmente, la fe carece de objeto, porque es Vida.
En el Oriente
I. Las Upanisad: la unidad de Brahman-Atman-Prana
En la India, mucho antes del comienzo de la “era axial”, el Rig-Veda ya se había referido a un principio inmutable en el que se hallan contenidos los dioses y los hombres: «Le llaman Indra, Mitra, Varuna, Agni. Siendo Uno, los poetas lo nombran de muchos modos. […] Un solo fuego prende en muchos frentes; un solo sol está presente en todos los rincones; una sola aurora lo ilumina todo. Lo que es Uno llega a ser ese Todo». Sin embargo, el brahmanismo en que derivó la religión védica se cerró en un culto de carácter aristocrático incapaz de satisfacer las inquietudes del pueblo llano. Frente a estas circunstancias, las Upanisad –que constituyen, con Bhagavad Gita y Brahma-sutras, el fundamento del vedanta, el fin de los Vedas en un doble sentido: el textual, porque son su última parte, y el doctrinal, pues condensan su enseñanza– ponen la salvación al alcance de todas las castas, ya que interiorizan la vía sacrificial para insistir en que únicamente el conocimiento –jñana–, al que se accede por contemplación interior, nos abre a lo verdadero. Sin embargo, para trascender la ilusión de lo relativo –Maya– hemos de contar con la resolución de Naciketas, el buscador de la Katha Upanisad que, cuando Yama, Señor de la Muerte, pone a sus pies el mundo y lo obliga a elegir entre sus lisonjas y el secreto del que es guardián, no duda ni un instante. Y será la propia muerte, hay que insistir, la que lo instruya en el yoga definitivo. Ahora bien, el concepto de Maya –como subrayó Ramakrishna– equivale a la ignorancia –y así lo hemos ido empleando– solo si no se advierte la realidad de Brahman; de otro modo, será el Brahman manifiesto: el asombro insondable, la Belleza.
Ya la Chandogya Upanisad, una de las más antiguas, afirma la identidad del Atman con el Brahman: «Este Atman está en el corazón y, por eso, este es el corazón. […] Este es el Atman, lo inmortal, lo sin miedo. Y este es Brahman. El nombre de Brahman es lo Real». Pero este corazón no designa al órgano físico: es la raíz de la Vida en nosotros, la realidad conocedora-incognoscible: «Donde no se ve otra cosa, no se oye otra cosa y no se conoce otra cosa, eso es lo pleno. Donde se ve otra cosa, se oye otra cosa, se conoce otra cosa, está lo relativo. Lo pleno es inmortal; lo relativo es mortal» (Chandogya); de ahí el ferviente ruego que expresaba la Brhadaranyaka: «Del no-ser llévame al Ser, de la muerte a la Vida». Finalmente, Brahman y Atman son una sola realidad, lo que implica que: «Lo imperecedero lo alcanza el mismo que lo revela» (Prasna). De esta doctrina nacen dos de las grandes mahavakyas –claves reveladas– del hinduismo: Aham Brahma Asmi –yo soy el Brahman– y Tat Tvam Asi –tú eres Eso–. El sacrificio védico se torna así, con el advenimiento del vedanta, en una oblación interna, la renuncia al egoísmo: «El que ve a todos los seres en el Ser, y al Ser en todos los seres, comprende y no rechaza nada» (Isa). Y la expiación del cisma que obra la ignorancia –avidya– entre el observador y lo observado es moksha, la liberación: «La sílaba OM es todo. Lo que fue, es y será, es, en verdad, OM» (Mandukya).
El mundo fenoménico carece de sustancia propia y consiste solo en mera representación –lila–, es un juego: «Entiende que la naturaleza es ilusión, y quien dirige la ilusión es Dios, que abarca el universo entero, porque todos los seres forman parte de Él» (Svetasvatara). Consuelo Martín matiza en este punto: «El mundo no es ser ni no-ser, es distinto a ambos. Es algo que aparece por ilusión. La serpiente que aparece donde hay una cuerda no es existente pero tampoco es nada; es una cuerda mal vista» (Conciencia y Realidad). Las Upanisad insisten en que el nacimiento se reduce a un concepto (nama-rupa); por tanto: «No nace ni muere el sabio, de ninguna parte es, no es alguien. No es engendrado, sino eterno, imperecedero, es el antiguo; no muere si matan su cuerpo» (Katha). Los seres son solo aspectos de manifestación de lo Infinito: «La conciencia alumbra todo esto; es su sustancia. Todo está impulsado por la conciencia, que sostiene el universo y es su origen, su realidad. La conciencia es lo Absoluto» (Aitareya). Gaudapada, comentando la Mandukya Upanisad, pondrá más tarde el siguiente ejemplo: «Lo mismo que el espacio contenido en una jarra no es ni un efecto ni una parte del espacio indeterminado, así el individuo no es un efecto o porción del Ser» (Karikas). De lo que se colige que solo la negación –neti, neti– de todas las superposiciones materiales, racionales y sensibles que hallamos en nosotros, y que en realidad están caracterizando al Ser único sin llegar nunca a exponerlo ni a dividirlo, sugiere nuestra identidad esencial: «El cuarto estado o turiya no es percibido ni está ligado a nada; es impensable, es indescriptible, su esencia está constituida por su propio ser, que es la negación de todo fenómeno. Es paz y felicidad eternas y excluye la dualidad. Es el Ser, el que ha de ser descubierto» (Mandukya). Sirva aquí la siguiente paradoja, que entronca directamente con el concepto de “docta ignorancia” de nuestra tradición: «Es conocido para quien lo desconoce, y para quien lo conoce es desconocido» (Kena). Jami escribió desde el sufismo: «La perplejidad ante Dios es el conocimiento, pues Él se oculta a la razón. ¡Oh Guía de perplejos, aumenta mi perplejidad». Y el maestro Hui-neng, sirviéndose de idéntica paradoja y poniendo la nota de humor, decía que obtuvo de su maestro la transmisión de la Vía «porque no sé nada sobre budismo». Así, el Atman es el Cristo o Logos en nosotros, al que las Upanisad se refieren en los mismos términos del Evangelio de Juan, ya que de la identidad suprema se trata: «Aquel que habita en el mundo, pero al que el mundo no conoce» (Yajnavalkya).
Veamos algo más detenidamente el concepto de turiya, puesto que para el vedanta representa el estado natural del hombre, también denominado sahaja o swarupa. Llamaremos estados habituales de conciencia a la vigilia, los sueños y el sueño profundo, pues caemos en ellos por el hábito de discriminar entre sujeto y objeto, o entre presencia y ausencia. En todos ellos –aunque sin darnos cuenta, y ahí queda de relieve el poder hipnótico de la costumbre– nos estamos haciendo violencia, ya que el hecho de que no podamos mantenernos estables en ninguno de los tres advierte que está mediando un esfuerzo mientras nos vemos inmersos en su duración. Cuesta conciliar el sueño, cuesta despertar, y cuesta mantenernos despiertos; luego esas ensoñaciones, así como la opacidad en que se diluyen, son fruto del empeño involuntario que se produce en nosotros como efecto del apego al cuerpo, que es ese engañoso punto de referencia al que nos ceñimos para decir que no estamos plenamente presentes en el sueño profundo, cuando es obvio que lo estuvimos en forma de lucidez imperturbable. El estado natural, la conciencia sin objeto, trasciende en sí estos tres estados y es idéntico, precisamente, a estos tres estados, puesto que constituye su fundamento, su principio y su fin, es decir, su sola realidad. Se llama estado natural a lo que queda vivo en nosotros cuando nuestro ser ya no depende de nada, cuando somos lo no-nacido y somos a la vez esa pura autoconciencia universal que se adquiere en todo vehículo somático.
Si la enseñanza troncal de las Upanisad puede ser volcada en esa fórmula que identifica Atman-Brahman, no hay que pasar por alto la tercera parte de esta equivalencia, en la que se incluye a prana, el aire vital, que es asimilado a estos dos, casi con la misma insistencia, por todos los textos revelados –shruti–. Dice la Brhadaranyaka: «El Atman está hecho de Palabra, está hecho de Mente, está hecho de aire vital», y más adelante: «Pero este aire vital incorpóreo e inmortal es el mismo Brahman, es, en verdad, la misma luz». Quizá valga la pena que nos detengamos un momento aquí, porque este tercer operador restituye lo material a la categoría que le corresponde como la dimensión visible y sensible del Espíritu. Brahman, que «no tiene ni aire, ni espacio, ni permite las adherencias» (ibíd.), se manifiesta a través del Atman como la conciencia viva que anima al cuerpo; y esta conciencia, a su vez, solo adquiere su potencialidad reflexiva, su capacidad de ver el mundo y sus objetos, al prender en calidad de aire vital y posesionarse del vehículo somático. Atman y prana son una misma realidad: los dos peldaños de la escalera por la que Brahman se asoma a lo manifestado. Y, si el cuerpo es la sede del Brahman manifiesto en sentido descendente hacia lo exterior, este, al invertir el proceso de ascensión interna, se revela como el fundamento sutil que sostiene este mundo de los nombres y las formas: «Todo esto está guiado por la inteligencia y se basa firmemente en la inteligencia. La inteligencia es la base firme de asentamiento. La inteligencia es Brahman» (Aitareya). Contra lo que el evolucionismo ve como base operativa: la materia, que habría alcanzado su cima con el animal racional en un determinado punto de la evolución, los sabios que escucharon las Upanisad en su interior recogimiento afirmaban otra cosa: que el hombre alcanza a conocerse como tal porque hunde su ser en lo indiscernible, ya que el conocimiento objetivo será siempre un desplazamiento que nos enfrente a los objetos ocultándonos lo real: el conocedor; es decir, arrojándonos al samsara y escatimándonos la Vida verdadera: «Recorren el ciclo completo de esta vida / quienes adoran a Brahman como el aire vital. / El aire vital es la vida de todos los seres; / se le llama por ello vida universal» (Taittiriya). Por consiguiente, es necesario darse cuenta de que lo sutil acoge a lo más burdo, y, así, es el Intelecto el que comprende a la respiración. El aire que respiramos ha sido descompuesto en una cadena de elementos entre los que predominan el nitrógeno y el oxígeno; cosa que no puede, ni podrá decirse, de la conciencia, y precisamente porque esta es ese marco ineludible, y no fraccionable, donde cualquier fenómeno queda ya contemplado en el mismo momento en que tenemos noticia de él. Sabemos que respiramos; y el que esto sabe no depende esencialmente de la respiración, sino únicamente de manera instrumental: «Conoce eso: el Brahman que alienta sin soplo» (Kena). En consecuencia, el que contempla la respiración, respirándose en todos, jamás respiró en su pura mismidad, o existirían dos, el aliento y quien lo precisa. «Ningún mortal vive / del aire exhalado ni del aire inhalado, / sino que todos viven de otra cosa / en la cual descansan estos dos» (Khata); y esta “otra cosa” es lo Absoluto, aquello de lo que urge percatarse para descubrir un mundo renovado, llevado a su plena realidad; que es la meta última del vedanta advaita señalada por Sankara, el gran exégeta de estos textos: «El mundo es Brahman».
Lo que todas las Upanisad procuran destacar mediante esta identificación tripartita entre Brahman-Atman-prana, que debe ser entendida como una unidad en la que el trío es un no-tres –puesto que los dos segundos denominadores de la fórmula no constituyen una realidad diferente a Brahman, sino que nos lo hacen distinguible como sus modos de expresión–, es la unidad absoluta de lo Real en cualquiera de sus dimensiones. El que cree tener asentado su ser en el aliento, e ignora la conexión directa de este con Brahman a través del Atman, está seguro, con irreflexiva certeza, de que su ser comenzó con la respiración y que concluirá en cuanto el cuerpo expire. Sin embargo, para el que se descubre uno y el mismo con el Atman, que tiende el puente entre prana y Brahman, entregar el aliento es como dejar el bastón al entrar en casa. No es el cuerpo quien se respira, sino que es el Atman el que se respira en él: «Aquel al que la respiración no conoce, cuyo cuerpo es la respiración, aquel que rige la respiración desde su interior, ese es tu Atman, el rector interno, el inmortal» (Brhadaranyaka). La respiración, como verá cualquiera, no la rige la mente, que solo trata sobre asuntos secundarios; es la Inteligencia pura, la misma que se cuida de las demás funciones corporales, la que la sostiene y regula sin que la persona se preocupe de ello. De esta manera, el Espíritu atiende, sintiéndolo su legítima extensión, a cuanto resulta esencial a su modo de manifestarse: la operatividad del organismo, tolerando que la mente se ocupe de todo lo accesorio. «El aire vital, ciertamente, es lo inmortal», repite y repite la Brhadaranyaka en acuerdo con todas las Upanisad; y esto solo puede ser si no se establece esa separación entre mundo material y Espíritu propia de la mente pensante, que, al desconocer su origen en lo no-originado, en la conciencia en sí, se imaginará la muerte, la apoteosis de la Luz, como total apagamiento. En la hora última, la mente, que ocultaba tras sus discontinuidades concatenadas en forma de sombras, de conceptos, el continuo luminoso de la Inteligencia infinita, se reabsorbe en el prana, y el prana en el Atman, y este en Brahman: «Todos los aires vitales se congregan alrededor del Atman en el momento de la muerte, en cuanto uno se halla a punto de exhalar el último suspiro. […] Por medio de los aires vitales se asienta el de aquí en el de allá. Y cuando uno está a punto de morir, uno solamente ve aquel orbe solar, lo completamente puro. Sus rayos de luz ya no le llegan» (ibíd.). El que esto ha vivenciado y da testimonio, habiendo muerto antes de morir, el que sabe que todo proviene de la Luz y a ella regresa, es el vidente, el rishi al que se le atribuye la transmisión de las Upanisad, cuyo propósito troncal es ayudar al hombre a vencer su miedo; y este miedo, mejor o peor encubierto, es el que se ceba en quienes ignoran que prana es Atman, luego es Brahman, según clama en estos textos la compasión del propio Brahman.
No hablamos –entendámonos– del paso al más allá, sino de la develación del innegable y vivo aquí y ahora en el aquí y ahora. Es durante esta vida cuando estamos siempre un paso más allá de nosotros al proyectar una imagen ilusoria del Ser supraesencial, de lo irreductible. Se nos concede, por derecho de nuestra Naturaleza, un instante suficiente de entera conciencia en la plenitud del tiempo desde el que contemplamos el desplome del espacio-tiempo –la Mente cósmica– en la certeza soberana de no haber sido rozados por esa negación. Todo se revela nada al llegar a su término, pues lo que comienza y concluye nunca llegó a ser; y esta verdad queda probada por esa súbita aprehensión –la muerte– que, rasgando todo lo edificado, rasga el velo del templo y es la inobjetable clarividencia de lo Real, de lo no-nacido. Cuando el abrazo de la Parca se apodera gélido del pecho y no logramos asociarnos con el cuerpo, el hombre ve y es acogido por la cálida luz del Sí-mismo pecho adentro; y en ella se da a su olvido con la alegría del pez que, tras ser pescado, es devuelto al líquido elemento justo cuando ya desfallecía y boqueaba. Y a esa Luz, como decimos, no hay peligro de no reconocerla, pues, para expresarnos con propiedad, es ella la que nos reconoce como no-diferentes a sí misma cuando desvanece todos sus objetos referenciales –la posibilidad de los apegos a lo conocido– y se complace a solas en su íntima armonía. Contra lo que advierten ciertas doctrinas –intentando movernos hoy a la indagación–, nadie, por más ciego que haya estado en su vida, puede dejar de reconocer esa Luz sin par y extraviarse en el momento cumbre, porque esa Luz no es una meta externa que debamos conquistar haciendo un último alarde o presentando nuestra cartilla de servicios píos. Esa Luz no está separada de nosotros más que por la opacidad del alma-cuerpo y, cuando él cae por su peso de manera natural, ella irrumpe desde el fondo de nuestra verdad primera y última, quebrando la noche en alba blanca, para acogernos en esa desnudez que es nuestra Madre como en un eterno sábado sin su semana. Aludiendo a esta dimensión reveladora y vivificante de la muerte, Mahoma hizo esta advertencia: «Los hombres están dormidos y, cuando mueren, despiertan». Recordemos de nuevo la autoridad de la Brhadaranyaka: «Cuando uno está a punto de morir, uno solamente ve aquel orbe solar, lo completamente puro». Este es el glorioso fin igualador, la vacuidad original, al que se precipitan los universos; pero no deberíamos perder de vista que es al tiempo su principio, pues estamos hablando de la luz de la Inteligencia pura en la que toda imagen es comprendida como manifestación de la transparencia última del Ser. ¿Quién va entonces y quién viene? ¿Qué diferencia a la vida de la muerte? ¿Cómo escindir lo Real de Maya, la Luz de los fenómenos que ilumina? En el instante presente, el Atman, el espíritu del discernimiento inmaculado, todo lo reduce a Brahman; y prana es su indistinta respiración universal, nuestro lujo, el hálito infinito de la Luz que insufla la plenitud del Ser –del Vacío– en cada uno de los seres.
II. El budismo, sacarse la flecha sin hacer vanas preguntas
Cuando el joven príncipe Siddharta descubre que todo nos reconduce a la insatisfacción –dukkha–, pues no hay deseo cumplido que nos cumpla por entero, se da a la búsqueda de sí mismo y ve que el problema reside en la ignorancia, en la falsa representación que nos hacemos del mundo y de nosotros. Y así surge el buda histórico, que enseñará su doctrina en la India durante la “era axial”. Según esta, los fenómenos se originan de modo interdependiente –pratitya-samutpada– y carecen de naturaleza propia. Son, pues, procesos y no realidades. En nosotros surge el apego, así, por lo ilusorio, y esto implicará una existencia abocada a la inquietud y la desposesión: «Los atentos no mueren; los inatentos es como si ya hubieran muerto» (Dhammapada). La vida, sufrida en el hambre del yo-idea, se describe como una rueda de fracasos y fatalidades a la que nadie puede echar el freno; pero sí e...