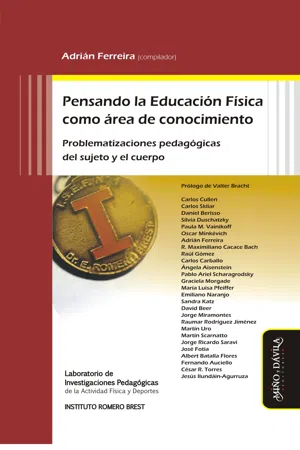![]()
— 1 —
El problema del cuerpo y el sujeto pedagógico (1)
Carlos Cullen
(UBA / UNIVERSIDAD DE FREIBURG)
Si no sentimos y no nos emocionamos, ¿para qué filosofar y para qué educar? Yo tengo dos excusas “académicas” para hacerlo: una es la afirmación de Platón de que “la filosofía es la más alta de las músicas” (no sé si estaba en sus cabales cuando lo dijo, pero lo dijo). Y la otra es una expresión de Friedrich Nietzsche, un filósofo de fines siglo XIX y comienzos del XX que dice: “algún día puede que la filosofía aprenda a danzar”.
Pero el problema, como dice el gran pensador argentino Rodolfo Kusch tomando la metáfora de la danza navideña en la Puna, es que nos pasamos trenzando y destrenzando las cintas sobre un poste, que sea un “corpus extraño”, porque tenemos miedo de trenzar y destrenzar sobre lo nuestro, al conocer, reduciendo todo a una relación sujeto-objeto. Hermosísima interpretación: el tema de fondo es relacionar sujeto y objeto criticando el haber reducido la relación a “mente-realidad”, para mostrar que en verdad hemos quedado entrampados en esta supuesta manera de concebir el conocimiento, suponiendo una división alma-cuerpo, o cosa pensante y cosa extensa: como si el “sujeto” preexistiera al cuerpo.
A la inversa: es el cuerpo quien busca su sujeto, y entonces, el punto de partida es que estamos, y el cuerpo busca su sujeto partiendo del “estar, meramente estar”. Ahora bien, el problema es que nos hemos acostumbrado a creer que podemos ser sin estar, construir el sujeto con el que pensamos bien y actuamos correctamente, con el que convivimos muy bien, “sin cuerpo”.
Filosóficamente esto tiene un peso muy grande, porque nuestra lengua diferencia ser y estar con una curiosidad lingüística: todas las formas conjugadas en español del verbo ser –presente, pasado, futuro– provienen de las correspondientes formas latinas, pero hay una sola excepción: el infinitivo, o sea, ser. El infinitivo “ser” no viene del correspondiente infinitivo latino, viene de otro verbo, “sedere”, que se traduce al español “sentarse o estar sentado”, y de ahí la distinción de ser y estar que complica a quienes aprenden nuestra lengua, porque les cuesta entender si se dice “ser sentado” o “estar sentado”, ya que en sus diccionarios encuentran “ser o estar”.
Justamente en la educación uno de los problemas serios que tenemos es pretender ser docentes sin estar, como “desgravitados”, y lo que nos gravita es el suelo que habitamos, empezando por el cuerpo. Desde el “estar” se busca ser sujetos, sin pretender serlo sin estar. Se trata de “cuerpos” que buscan sus sujetos, que están buscando estar-siendo sujetos. Puede ayudar decirlo así: “el pensamiento del ser sujeto, no se ve ni se toca pero pesa, está gravitado por el suelo”. Es decir, es corporal. Tan simple como esto.
Pero se instala en el imaginario que para ser sujeto hay que “desgravitarse”. Bien altito. El “pensamiento”, como decía Platón, tiene que salir de la caverna, no quedarse en lo sensible, e ir subiendo hasta llegar al océano infinito de las ideas. Para ser sujeto tengo que dejar de estar, tengo que desgravitarme.
Y, agreguemos, el cuerpo no solamente está pidiendo ser sujeto, sino que antes que todo es un rostro que nos interpela éticamente. Esto fue trabajado por un gran filósofo del último tercio del siglo XX que falleció hace siete años, que nos enseñó que el punto de partida, antes de buscar el cuerpo ser sujeto, es un rostro que nos interpela éticamente. El rostro, o sea, la cara; esto quiere decir que aparece el otro en tanto otro, que nos está diciendo “soy otro, no pretendas reducirme a tu mismidad, a tu imagen, a tu modelo, a tu totalidad. ¿Y por qué me interpela éticamente? Porque simplemente me dice: no me conviertas meramente en un objeto de tu conocimiento, meramente en un objeto que puedas incluir en tu totalidad. Esto abre el campo inmenso del fundamento ético de la educación, porque, en última instancia, ningún gesto educativo justifica la violencia al otro en cuanto otro, es decir, siempre tenemos que sabernos interpelados éticamente por la alteridad, que no es meramente por la diferencia, que siempre implica un referente, tengo que tener un criterio. Porque el otro no es meramente diferente de mí, es el otro en cuanto otro. Y por eso la interpelación es ética.
Van a encontrar siempre al educar y antes que nada los rostros de los otros que interpelan éticamente, y desde ahí estarán diciendo: enséñame. Trataré de enseñar, pero nada de esto va a justificar que violente al otro en cuanto otro. Lo más importante es esto que permite que los humanos tengamos una relación, donde por muy profunda y estrecha que sea con el otro, si lo respetamos mucho en cuanto otro, esa relación está formada por amor, amistad y, sobre todo, justicia. Si reduzco la relación con el otro en cuanto otro a una mera imagen que me hago, deja de ser una relación ética y es meramente una relación “cognitiva”, donde he reducido la exterioridad a mi interioridad de sujeto pensante. Siempre vamos a tener delante un rostro que nos interpela éticamente, como otro en cuanto otro, y no meramente como “diferente”. Lo meramente diferente lo “toleramos”.
No digo que la tolerancia no sea el mínimo de la convivencia humana, pero no alcanza. ¿Qué pasa con la tolerancia? Como no reconozco al otro cuanto otro, sino como meramente diferente de mí, o de lo que yo pienso, el otro me puede decir “gracias, me toleras”. Ignoramos lo más importante: el mutuo aprendizaje, que aprendamos los unos de los otros. Esto tiene que ver con que no entendamos la alteridad que interpela meramente como diferencia. El otro en cuanto otro es un rostro, que es siempre una fuente inagotable de aprendizaje. Una cosa es enseñar, otra cosa es usar la enseñanza como una forma de dominio.
El cuerpo está y desde ahí quiere saber, ser sujeto, pero no pretendamos educar sujetos sin estar, ser sin estar, sería lo mismo que decir sujeto sin cuerpo, y sin rostro del otro que interpela éticamente. Y aquí aparece la necesaria dimensión ética del acto educativo. Se trata de la actitud de acogida a la interpelación ética del otro. Hay una serie de autores contemporáneos que hablan de la hospitalidad; es muy difícil ser docente si yo no empiezo a ser hospitalario. Es decir, acoger al otro en cuanto otro. Abrirle la puerta. ¿Y qué quiere decir esto? Que somos responsables, o sea, capaces de responder. ¿Tiene sentido que digamos que somos capaces de responder si nadie nos llama? En realidad los hombres somos responsables porque alguien nos llama: somos el único ser viviente en este planeta que puede ser llamado por otro que nos toca la puerta. Y entonces ahí sé que soy responsable, nunca lo sabría si no es porque hay un rostro que nos está interpelando.
Y esta idea es interesantísima: soy responsable porque el otro me hace responsable, porque me toca la puerta y después viene mi respuesta. Siempre hemos creído que la iniciativa la tiene el sujeto. Pero antes que eso está el rostro del otro en cuanto otro, que estando ahí me interpela éticamente. Y entonces la subjetividad emerge.
A todo esto agregaría una tercera reflexión clave, y es que sin cuerpo no hay experiencia. Debemos entender que, de alguna manera, uno de los problemas más serios de la época en que vivimos es que no sabemos tener experiencia. Por dos razones, dice Giorgio Agamben: una, porque transformamos la experiencia en experimento, es decir, la controlamos; una experiencia controlada, disciplina y domina las variables. Y la otra, porque tendemos a afirmar que lo que sabemos “por experiencia” no vale, la banalizamos.
Entonces en este sentido creo que es importante entender que de alguna manera la corporalidad nos constituye ciertamente como sujetos, porque estamos gravitados, porque acogemos el rostro del otro que interpela, pero también porque el tener experiencia nos constituye como un sujeto posible histórico capaz de transformar la historia, es decir, de tener experiencias y de desafiar el código.
El encuentro con el otro en cuanto otro define nuestra tarea de educador, en la constitución de un sujeto pedagógico, y esto tiene que ver con el rostro, o sea, con el cuerpo. Entonces, ver si el pensamiento está gravitado o desgravitado y, finalmente, la idea de ser posibles sujetos de experiencia, para los docentes son temas centrales.
Una cosa importante es que para poder saber que estamos, para poder sentirnos responsables en el sentido de abiertos a la interpretación ética del otro, y en última instancia para sabernos posibles sujetos históricos, tenemos que sabernos vulnerables, en un sentido mucho más profundo ligado a que podemos ser tocados, podemos ser interpelados. Decir que somos vulnerables es decir que podemos ser tocados, podemos ser, justamente, interpelados. Y esto permite lo más profundo de cualquier relación humana: la justicia, el amor, la amistad. Así, entre todos iremos construyendo un ámbito que permita enseñar y aprender los unos de los otros. Desde ahí no tengo ninguna duda de que saldrán experiencias transformadoras de la Educación Física que contribuyan a un mundo mejor.
![]()
— 2 —
Los lenguajes de la educación
Carlos Skliar
(FLACSO / CONICET)
Introducción
Lo común es lo público, lo de todos. Pero apenas se menciona la totalidad viene con ella la sensación de que algo se escapa, algo huye de la comprensión, algo se retuerce en una incógnita. Es habitual juzgar el pasado de las instituciones escolares como lo que no ha sido de todos, excluyente, desintegrador y al mismo tiempo homogenizador. Y se desea para el futuro unas escuelas inclusivas, para todos. Pero ¿cómo es que se habitan las instituciones en el presente, en este mismo instante, entre la idea de lo homogéneo y la idea de lo múltiple, entre lo único y lo plural?
Las confusiones son habituales y cierto desánimo parece tomar lugar. En principio, habrá que decir que no hay Escuela sino escuelas y que las escuelas no están hechas y hay que hacerlas (Masschelein y Simons, 2013). Parece una verdad de Perogrullo, algo torpe y obvia y, sin embargo, vale la pena insistir con ello: las escuelas no poseen un modelo exterior de sí mismas y es su cotidianidad, la presencia y ausencia de los gestos, las palabras, las reacciones y las acciones, lo que las define precaria y provisoriamente.
Para disolver la oposición entre lo singular y lo común quizá haya que decir que educar se educa a cualquiera y a cada uno. Cualquiera quiere decir eso mismo: cualquiera, sin ninguna intención peyorativa y sin la obsesión por saberlo todo acerca del sujeto. Lo que se tiene para enseñar –es decir, lo que ya sé y lo que todavía no conozco, lo mucho y poco, lo relevante o superfluo– debería ofrecerse a cualquiera, más allá de cómo se reciba, qué se haga con ello y cuándo.
Si no nos dirigimos a cualquiera, sería imposible comenzar a conversar pedagógicamente. Esa es la noción de igualdad más reveladora y más certera: un amor a primera vista que considera a cualquiera, sin excepción, un igual a otro cualquiera. Así, la igualdad no puede ser algo que ocurra después por efecto de un cierto tipo de propuesta educativa, sino que debe surgir de inmediato, como gesto primero.
Es evidente que aquello que se enseña produce efectos diferentes en cada uno. Si el comienzo de la conversación educativa es la igualdad, su destino es la singularidad. Entre la cualquieridad y la singularidad se dirime el arte de educar, en intentar saber en qué momento lo que se ofrece se dirige a cualquiera y en qué momento se dirige cada uno.
Pensar a los otros de la educación es la posibilidad de conversar con cualquiera y estar atentos, a la vez, a la singularidad. Después de todo, lo público se resuelve a través de gestos cotidianos, infinitas acciones mínimas, experiencias pequeñas, al interior de unas escuelas que intentan hacerse todo el tiempo a sí mismas, dando la bienvenida a los nuevos y reinventado sus modos de ofrecer signos a los demás.
Hay en los escenarios educativos una indecisión o una confusión que se origina en el instante en que las diferencias se hacen presentes y son nombradas. Ocurre que en el acto mismo de enunciar la diferencia sobreviene una derivación hacia otra pronunciación totalmente diferente: los “diferentes”, haciendo alusión a todos aquellos que no pueden ser vistos, ni pensados, ni sentidos, ni al fin educados, en virtud de esa curiosa y repetida percepción de lo homogéneo –homogeneidad de lenguas, de aprendizajes, de cuerpos, de comportamientos y, así, hasta el infinito–. En síntesis: parece ser que lo que existe al interior de la palabra diferencia es un conjunto siempre indeterminado, siempre impreciso, de sujetos definidos como diferentes.
Puede que sea necesaria la pregunta: ¿qué es la diferencia?, pero a poco que entramos en ella, aparece una doble encrucijada: o bien son los diferentes, o bien se trata de una cuestión de identidad.
La diferencia está ahí: entre, no “en” –en una cosa, en un fenónemo, en un concepto, en un sujeto particular–. La traducción que traiciona el sentido relacional de la diferencia a un sujeto definido como diferente puede ser llamada diferencialismo.
La descripción que se hace del sujeto diferente jamás coincide con nadie, no hay allí transparencia, sino prejuicio: los diferentes serían los incapaces a capacitar, los incompletos a completar, los carentes a dotar, los salvajes a civilizar, los excluidos a incluir, etc. La imagen del diferencialismo se vuelve, así, bien nítida: no es otra cosa que un dedo que apunta directamente a lo que cree que falta, a lo que entiende como ausencia, a lo que supone como desvío, a lo que se configura como anormal.
¿Cómo pensar la diferencia evitando su deslizamiento hacia los sujetos diferentes y sin caer en la trampa que nos tiende el diferencialismo?
Este texto no es otra cosa que una tentativa –vaga, incierta, imprecisa– por responder a esta pregunta con otra cuestión: el lenguaje. De hecho, da la sensación que hasta que no pensemos en qué lenguaje vamos a conversar sobre estos problemas no habría indicios de solución alguna: hoy las instituciones y sus “hablantes” se ven compelidos a una conversación cuyo lenguaje educativo naufraga entre las aguas turbulentas de los códigos economicistas, técnicos, científicos, morales, jurídicos, politicistas, etcétera. De las formas en que el lenguaje de la educación converse, dependerá algún atisbo de respuesta.
El lenguaje de la travesía
El lenguaje vivo –ese lenguaje que no se deja atrapar por las informaciones y las opiniones, por la urgencia y la brevedad, por el utilitarismo y la mezquindad– es el lenguaje de la travesía, el lenguaje que atraviesa, el lenguaje que nos atraviesa.
En la travesía no se pasa de una detención a un movimiento, de una posición decaída a otra erguida, no hay pasaje del malestar al bienestar, de lo inco...