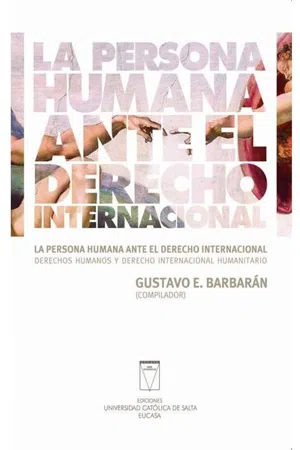CAPITULO I
TRASCENDENCIA DE LA PERSONA HUMANA
Gustavo E. Barbarán
Introducción
El estudio de la naturaleza y protección de los derechos humanos (en adelante DDHH) se aborda en distintas disciplinas. Fue y será cuestión de la filosofía, de la antropología, de la ética, la ciencia política y el derecho, cuyo aporte particular finalmente se inserta en la legislación positiva. Por ende, el tratamiento de los derechos humanos no está ajeno a las pasiones que despiertan las disputas ideológicas.
Si existe una problemática necesitada de un enfoque integrador, es precisamente esta; de allí la constante preocupación de intelectuales, dirigentes políticos y sociales y gobernantes de cualquier país y sistema jurídico-institucional, pero también del común mortal, destinatario final de su vigencia y observación.
Bien se dijo que con los derechos humanos no solo se reflexiona sobre la esencia del derecho sino también sobre la esencia de la persona humana (M. Laclau, 1992: 9 ss.). Aunque este trabajo tiene por objeto repasar la situación con la perspectiva del siglo XX y en el marco de una sociedad humana globalizada.
En el campo jurídico, el tratamiento de los derechos esenciales y derivados— según clasificación usual— se halla distribuido en distintas ramas. Ciertamente, desde que el derecho tiene por objeto reglar la vida de las personas en comunidad dentro de alguna clase de organización estatal; desde que apunta como finalidad primordial la consecución de la justicia (resguardando la dignidad humana o recomponiendo el equilibrio de intereses divergentes) y desde que la Justicia implica en última instancia la consolidación de la paz social, nada de ello tendría sentido si se obviara la trascendencia del ser humano.
La reforma de la Constitución Argentina de 1994 introdujo una importante novedad en el art. 75 inc. 22 (Capítulo 4— Atribuciones del Congreso , Título 1— Gobierno Federal , 2ª Parte— Autoridades de la Nación ), cual fue incluir los tratados que integran la Carta Internacional de los Derechos Humanos, con jerarquía superior a las leyes y en las condiciones de su vigencia. La materia ya estaba contenida genéricamente en los derechos y garantías consagrados en el texto fundacional de 1853. Con todo, Germán Bidart Campos (1992: 31 ss.) había sostenido que esos aportes internacionales ya estaban receptados en nuestro ordenamiento legal por la labor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su tarea de interpretar el alcance del articulado de la Declaración de Derechos y Garantías.
A pesar de que la comunidad internacional procura afianzar un sistema universal de protección, las previsiones de los gobiernos todavía hoy son insuficientes para las contingencias de la vida diaria en cualquier rincón del planeta, frente a las tensiones que produce la relación Estado-Persona, Estado-Comunidad Internacional y Estado-Persona-Comunidad Internacional.
El derecho internacional y la filosofía del derecho prestaron mucha atención a la problemática de los derechos humanos, y su estrecha vinculación con las relaciones internacionales hace ineludible su contacto con el primero.
Las notorias modificaciones en la política mundial luego de las dos grandes guerras con un costo injustificable de 60 millones de víctimas produjeron una reacción a favor de la ampliación y protección de los derechos humanos. Por tanto, muchas claves de entendimiento han de encontrarse en la política y el derecho internacionales. Se trata de un fenómeno político-jurídico, que traspasa límites nacionales para afianzar el resguardo de aquellos atributos esenciales del ser humano incluso dentro de las fronteras de su propio Estado.
La violación sistemática de esta categoría de derechos ocurrió en gran medida por la desnaturalización de los gobiernos, los cuales buscaban justificar su comportamiento con cualquier pretexto ideológico. Precisamente, la radicalización ideológica alteró la verdadera comprehensión de la naturaleza de la persona humana.
«Individuo» y «persona» en la filosofía
La proclamación del valor intrínseco de la persona humana, cualesquiera sean lugar y circunstancias de su nacimiento, sexo, raza, religión, actividad, ideas políticas o lugar de residencia, es una cuestión central para la humanidad.
Esta reivindicación obvia es inescindible de cada derecho que se confiera a hombres y mujeres, sean ancianos, jóvenes o niños: si no se parte del reconocimiento de su dignidad y trascendencia, ¿qué definir y qué proteger? Por lo tanto resulta pertinente un breve repaso de nociones vinculadas a la evolución de los conceptos «individuo» y «persona».
Ambos conceptos no son identificables y, en consecuencia, ser un individuo no es lo mismo que ser un humano. Individuo es obviamente lo que no puede ser dividido y «persona» somos exclusivamente los seres humanos y si bien no todo individuo es persona, toda persona es un «ser individual» (Durand Mendioroz, 2016: 76).
El reconocimiento de la vigencia de los derechos del hombre no es una resultante de la modernidad, si bien se potenció a partir de los siglos XVII y XVIII. Los filósofos de la antigüedad habían cavilado sobre individualidad, individuo, sustancia, persona, enriqueciendo la reflexión filosófica, aunque sin avanzar hacia sus propiedades y cualidades.
Se ha debatido si en la Grecia clásica se concretó una definición de persona en cuanto personalidad humana (Ferrater Mora, 1970: 328). Fueron en realidad los primeros pensadores cristianos quienes desarrollaron los atributos de la personalidad, introduciendo— como San Agustín (354-430)— la idea de una «intimidad no abstracta sino concreta». Luego Boecio (Anicio Manlio Severino, 475-525), referente de la escolástica de su tiempo, propuso aquella memorable definición durante el debate medieval: naturae rationalis individua substantia («la persona es una sustancia individual de naturaleza racional»). Tomás de Aquino (1225-1274) avanzó en la diferenciación entre individualidad y sustancia. Posteriormente, los pensadores modernos incorporaron al concepto nuevos aspectos que, sin abandonar los elementos metafísicos tradicionales, hacían del individuo-persona algo más asequible, si bien ambos conceptos a veces se identifican erróneamente.
Durante el Renacimiento se destacan dos españoles, precursores de la conjunción de los derechos humanos y el ámbito de la comunidad internacional. Fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566), en su famosa defensa de los indígenas, sostuvo el respeto irrestricto de los derechos naturales de aquellos pueblos y la restitución de los bienes usurpados. Antes, Francisco de Vitoria (1480-1546), fundando su pensamiento en Aristóteles y Santo Tomás, defendió el principio de libertad y de igualdad de las personas humanas como base de la convivencia en cualquier régimen político. Ese razonamiento le llevó a sostener que los indios no eran «siervos por naturaleza, sino que pertenecen con todo derecho a la comunidad humana»; ellos— decía— poseen su propia organización, sus leyes, magistrados y religión. En las Relecciones Teológicas introdujo el concepto del derecho del lugar contra el derecho de sangre, que implicaba en definitiva el respeto y sometimiento a las autoridades indígenas en América. Vitoria, precursor del derecho internacional, asoció el derecho natural al ius gentium (Beleval, 1970: 235; M. Herrera, Fundadores…, 2018: 51).
Tiempo después, fue significativo el aporte de Gottfried W. Leibniz (1646-1716), al subrayar la capacidad de razón y reflexión, la cual distingue al individuo-persona por medio del sentimiento que posee de sus propias acciones. Otros filósofos incorporaron elementos psicológicos y éticos, proponiendo distinguir las dos nociones. Así, individuo es alguien o algo que no es otro individuo; en cambio la persona se define positivamente mediante elementos ínsitos en ella:
Por otro lado, cuando el individuo es un ser humano, es una entidad psicofísica; la persona, en cambio es una entidad fundada en una realidad psicofísica pero no reductible enteramente a ella. Y si el individuo está determinado en su ser, la persona es libre (Ferrater Mora, 1970: 330).
De este modo se patentiza la contraposición entre lo determinado (el individuo) y lo libre (la persona, un fin en sí misma, insustituible por otra).
La insistencia de lo ético en la constitución de la persona se debe a Emanuel Kant (1724-1804), tanto como el mérito de haber relacionado otra vez al hombre con y en la comunidad internacional. En su histórico ensayo publicado en 1795 con el título Para una paz perpetua. Un proyecto filosófico, Kant expuso las bases del proyecto en seis artículos preliminares y tres artículos definitivos. En estos últimos intentó sentar las bases del «orden cosmopolita»; el tercero de los definitivos introdujo el concepto de hospitalidad universal como contrapartida del concepto de ciudadanía universal, la cual a su vez solo es posible reconociendo la igualdad de todos los seres humanos (Höffe, 1996; Palacios, 1996).
Después de Kant, Johann G. Fichte (1762-1814) revaloriza lo metafísico: el yo-persona no es solo un centro de actividades racionales sino también un «centro metafísico». A partir de entonces el concepto de persona experimentó cambios importantes en cuanto a su estructura y a sus actividades. Estas últimas son, a más de las racionales, las emocionales y volitivas; de tal modo es posible evitar los peligros del impersonalismo que identifica persona con sustancia y sustancia con cosa. Esta característica de la persona se completa entonces con la espiritualidad que vincula a la persona humana con su trascendencia; si así no fuera quedaría siempre dentro de los límites de la individualidad psicofísica y, en último término, acabaría inmersa en la realidad impersonal de la cosa.
Coincidiendo con esta posición y profundizándola, Jacques Maritain (1882-1973) preguntaba qué impulsa al respeto de la dignidad humana y hasta a dar la vida por defender los derechos de las personas: «[…] el hombre es un individuo que se sostiene a sí mismo por la inteligencia y la voluntad; no existe solamente de una manera física; hay en él una existencia más rica y más elevada, sobreexiste espiritualmente en conocimiento y en amor» (Maritain, 1961: 14).
La noción de «derechos del hombre» se origina en las escuelas iusnaturalistas. Eso permite analizar, bajo la denominación genérica de Derecho Natural, tres grupos de teorías según sea la base de cada concepción. La primera y más antigua es la estoica, que reconoce una base cosmológica según la cual la realidad cambia «dentro de una armonía asegurada por una ley natural que preside los movimientos de todo lo existente, incluida la sociedad humana».
Por otra parte el derecho natural de base teológica centra su visión en la existencia y ordenamiento del mundo derivados de una voluntad divina, que es «quien dicta las leyes que la presiden», siendo Santo Tomás su máximo exponente. Por último, la base antropológica del derecho natural analiza la naturaleza humana, según la visión de los siglos XV y XVI (M. Laclau, 1992: 15).
Tres grandes pensadores de la nueva época prosigue Laclau fueron Hugo Grocio (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1679) y John Locke (1632-1704). Ellos advirtieron desde la óptica de la filosofía política el desplazamiento de los deberes que impone la ley natural hacia los derechos que esta confiere al hombre, porque son inherentes a su persona. Difieren en la fundamentación de la subjetivización del derecho. Grocio, por ejemplo, no fundaba el derecho natural en la voluntad divina sino en el hombre, considerado este no tanto individuo cuanto especie humana. Hobbes, por su parte, fue el primero en explicitar la existencia de derechos inherentes al individuo, incluso anteriores al orden jurídico que él mismo integraba:
El hombre razonable, en el estado de naturaleza, advierte que debe abandonar su derecho absoluto a todas las cosas, al igual que su libertad ilimitada frente a los otros hombres. Para evitar que cada individuo pueda ser atacado por los demás, se torna necesario que todos renuncien, al mismo tiempo, merced a una convención o contrato, a sus derechos naturales (Laclau, 1992: 22).
De este modo, el orden se establece en la medida en que el derecho (eminentemente subjetivo) cede paso a la ley (eminentemente objetiva). Así nace el Estado y con él la necesidad de otorgar todo el poder a quien lo represente, el rey soberano al principio, la voluntad popular después.
Por el contrario, Locke entiende de otro modo el estado de naturaleza: la libertad del hombre «para ordenar sus actos y para disponer de sus bienes y persona como mejor le plazca»; o sea que el estado de naturaleza se transforma en estado de igualdad. Para el pensador inglés, libertad e igualdad son dos caras de una misma moneda, al punto que la carencia de ley implica ineludiblemente carencia de libertad. La defensa de estos valores es una defensa de la especie humana, castigando al infractor «haciéndose ejecutor de la ley natural». Y para salir de la incertidumbre los hombres se agruparon en sociedades civiles, dentro de las cuales sus derechos pudiesen mejorar y protegerse; cediendo al conjunto social su libertad, se— dictan normas para una convivencia armoniosa y las ejecuten, asignando tal representatividad al pueblo (M. Laclau, 1992: 25).
Este pantallazo filosófico pretende aleccionar sobre la amplitud y profundidad de los conceptos transcriptos, desde Aristóteles a la fecha. De ello se desprenden dos primeras conclusiones: 1) los atributos inherentes a la persona humana pueden aumentarse, revalorizarse, pero nunca disminuirse o limitarse; 2) su problemática no cierra si no se opera sobre mecanismos que garanticen su completa protección.
Pero relativizada la trascendencia de la persona humana, de nada sirve definir y proteger sus atributos merecedores de respeto universal. Hay entonces una relación de causa-efecto de tan íntima correspondencia que, en adelante, no pueden seguir sino juntos todos los derechos, cada derecho, los que se agreguen o perfeccionen, y los ámbitos de amparo internacional, habida cuenta de los atropellos cometidos por los detentadores ocasionales del poder en todas las épocas, contra los derechos esenciales de sus habitantes.
Derechos humanos en la filosofía del derecho
Lo expuesto en el capítulo anterior se completa con la visión de la filosofía del derecho sobre la persona humana y los derechos inherentes a ella.
Ricardo Maliandi (1992: 44) sustentó el apunt...