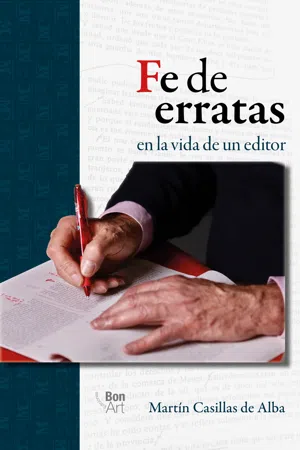![]()
Editor de libros, revistas y
de un periódico especializado
Hace poco más de treinta años, en mayo de 1985, se llevó a cabo lo que sería la última reunión del Consejo de la editorial que, con mucha creatividad, como se pueden imaginar, registré como Martín Casillas Editores, SA, en donde el plural venía a cuento por el deseo de que un día, Martín, mi hijo, se uniera a esta aventura y, de esa manera, pudiéramos justificar la razón social.
Para ese año ya habíamos publicado unos cien títulos, entre ellos, los de algunos autores que ganaron el Premio X. Villaurrutia o que lo habían hecho antes con otras obras, logrando así un cierto prestigio.
Desde entonces ya llovió y, como sucede después de los aguaceros, llega la calma y las cosas se aclaran para ver el paisaje sin las nubes que ocultan los altibajos y dejan el cielo azul para poder ver las fallas y los errores, las barrancas y esas orillas que dan a los precipicios por donde anduvimos y que ahora relatamos ya que hemos llegado, como decía Vicente Quirarte: “a la tranquilidad después de haber librado tantos combates y de haberlo hecho con valor, arrastrados por la ola de la pasión, como si ese fuese nuestro destino.”
Aunque la memoria nos puede engañar, he tratado de referirme a los hechos sin poder hacer a un lado los sentimientos y las emociones como las que, a veces, nos ganan a pesar de que queremos ser objetivos y racionales. Mientras recuerdo los sucesos de esos años, pienso en la familia y en los amigos con los que he compartido diferentes épocas de mi vida.
La cronología de los hechos avanza, gira y da vueltas pero, a fin de cuentas, cubren lo más importante de lo sucedido en la década de los ochenta y principios de los noventa, como si de esta manera tomara los hilos de una madeja para ir tejiendo el entramado de esa época.
Me siento bien, todo un Ulises: he podido regresar a casa para darme el tiempo de escribir algunas de las aventuras y desventuras que enfrenté antes de dedicarme a escribir mi primera novela, Confesiones de Maclovia publicada por El Equilibrista en 1995, en donde reuní una serie de relatos alrededor de la vida de mi abuela Maclovia “Cova” Cañedo (1859-1933), después de haberlos imaginado durante años cuando estaba en la duermevela.
“La mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre”, decía Nelson Mandela, una situación que asocio ahora que escribo estas memorias recién cumplidos los setenta y cinco años de edad.
Como se podrán imaginar, a estas alturas de la vida recuerdo lo que logramos con algunos de los libros, así como la manera en que pude sobrevivir en plena crisis económica, para reconocer la habilidad de cambiar de estrategia, es decir, dejar de publicar libros y dedicarme a publicar la revista La Plaza, Crónicas de la vida Cultural en Coyoacán y luego, su hermana gemela, La Plaza de Guadalajara, así como, la revista El Inversionista basada en los sucesos alrededor de las empresas registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, antes de ser fundador del periódico El Economista y su director editorial desde diciembre de 1988 hasta mayo de 1994. Ahí me hice cargo de varias cosas: conseguí el capital para arrancar el proyecto después de haber contactado a mi amigo Pedro Cortina, empresario de prestigio, quien se interesó por el periódico e invitó al resto de los accionistas, de manera que fuimos doce y cada uno con el 8.33% de las acciones; establecí las bases del diseño del periódico, y mi amigo Adolfo Patrón, entonces director general de Resistol, nos sugirió que usáramos el color del papel "durazno" como lo utiliza el Financial Times; diseñé y contraté la tecnología, que en ese momento era de punta, con una redacción en línea sin que hubiera una sola máquina de escribir; creamos un pequeño centro de investigación con alumnos de economía del ITAM —que duró por lo menos un año— al tiempo que establecí los principios éticos y morales del periódico —que se vieron rebasados. Sobre la marcha, imaginé junto con Rosario Avilés, quien entonces era una joven editora de finanzas, la estructura que debería tener el periódico, por especialidades, para que los que ingresaran al periódico pudieran hacer una carrera ahí, y que supieran, cómo podían ascender, dentro de sus propias limitaciones, para poder realizar su sueño. El director tiró a la basura aquel proyecto de reorganización y yo abandoné la empresa. Ahora, Rosario y José Luis Gaona, su esposo, junto con su hija Amaranta, son dueños y dirigen Contacto en Medios, una agencia de relaciones públicas en donde, a partir de mi llegada de España en marzo del 2015, he colaborado como Mentor de varios ejecutivos.
Como ejecutivo y socio de El Economista apliqué la creatividad que he tenido desde siempre, aunque tuve uno que otro fracaso, como con una revista o suplemento dirigido a la mediana y pequeña empresa, mismo que se publicó sin poder convencer a la dirección ni al Consejo —una de mis debilidades—, para que fuera parte del periódico y no una publicación independiente. Un año después de haberla publicado la cerramos; creo que nos había costado poco más de un millón de pesos de aquel tiempo.
Durante ese tiempo, más que los asuntos que tenían que ver con la economía y las finanzas, revisaba por la tarde-noche la columna política que entonces escribía Francisco Hernández y me hice cargo de la sección cultural con todo y el suplemento cultural La Plaza, que fue mi salvación. Con esa sección logramos un ambiente de trabajo que contrastaba con el resto de la redacción: los colaboradores de la cultura tenían sentido del humor, eran originales y disfrutaban lo que hacían.
En una de las comidas que organizaba Margarita Peimbert Sierra en su casa de Coyoacán con algunos de los que habíamos trabajado en el Conacyt cuando su director era el doctor Edmundo Flores: como Carmen Barro, Elena Carrera, Mirtha Campillo (que sería la esposa de Edmundo y por eso se convirtió en Mirtha Campillo de Flores), Rodolfo “Rudy” Figueroa, el doctor Manuel Gollás (QPD) y varios más que en este momento no recuerdo... bueno, pues, al terminar la comida me dijo Margarita que su hija Cecilia acababa de terminar la carrera en Filosofía y Letras en la UNAM, y que era buena escribiendo. Por eso, pensaba que me podría ayudar en el periódico. Entonces pensé:
—¡Caray!, nada más me falta empezar a contratar a las hijas de mis amigos…
Le dije que sí, que con mucho gusto la vería, pero que me llevara algo de lo que había escrito para ver lo qué podíamos hacer. Resultó que Cecilia Kühne Peimbert fue lo mejor que me pudo haber pasado durante esos años en El Economista: entró al periódico antes del primer día de diciembre de 1988 y resultó que era miembro de una nueva generación, inteligente, culta, liberal y desparpajada —bisnieta de don Justo Sierra y nieta de doña Catalina—, que me cautivó desde el primer día que llegó porque, además de ser muy buena escritora, era original y muy creativa.
Ella, a su vez, invitó a varios amigos de su generación para colaborar en la sección cultural, amigos que sigo viendo a la fecha, como Rodrigo Johnson, actor y director de teatro que, entre otras obras, montó hace unos años Rey Lear de Shakespeare y que, además, se le ocurrió que leyéramos las obras completas de Shakespeare, cosa que hicimos a partir de enero del 2000, cada otro sábado, en mi casa de Tlalpan, hasta el 2004, cuando terminamos de darle dos vueltas a las treinta y siete obras de teatro, los ciento cincuenta y cuatro sonetos y los tres o cuatro poemas líricos, en esa lectura que hice —como me acabo de dar cuenta— cuando tenía 60 años de edad y que ha resultado ser un parteaguas en mi vida. Rodrigo ahora es director de La Compañía Perpetua y sigue dirigiendo obras con mucho éxito.
También colaboraba Flavio González Mello, guionista, maestro y director de teatro, quien escribió, entre otras obras, 1821, el año que fuimos imperio. Flavio es ahora, tal vez —o sin el tal vez— el mejor guionista que hay en México; Pablo Soler Frost, intelectual y esc...