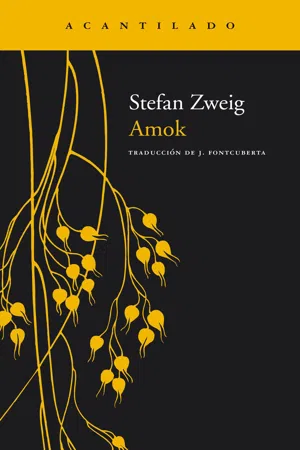
- 224 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
El destierro a la soledad de Madame de Prie en tiempos de Luis XV, el deambular de un coronel de las tropas de Napoleón por tierra enemiga entre los martirizados cuerpos de sus subordinados, o el amor obsesivo y sumiso más allá de la muerte de un médico europeo en la India colonial son algunos de los argumentos de este sugestivo libro de relatos de Stefan Zweig. La lucha de los hombres por sus pasiones, la tragedia de los destinos arrollados por la fortuna y el dolor como influjo de supervivencia se inscriben al rojo vivo en cada una de estas sobrias y conmovedoras narraciones de uno de los escritores más apreciados por el público de nuestro tiempo.
"Amok es de lectura obligada para los admiradores de Zweig."
Luis Fernando Moreno Claros, El País
"Una prosa envolvente y febril."
ABC
"Amok es una de aquellas pequeñas joyas literarias con las que disfrutar de una buena lectura."
Mercurio
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Literatura generalAMOK
En marzo de 1912, durante las operaciones de descarga de un gran transatlántico en el puerto de Nápoles, ocurrió un extraño accidente al que los periódicos dedicaron artículos extensos, aunque adornados con mucha fantasía. Al igual que los demás, como pasajero del Oceanía, yo hubiera podido ser testigo de aquel suceso singular, porque tuvo lugar de noche, cuando se cargaba el carbón y se descargaba la mercancía, pero habíamos descendido a tierra para huir del ruido y pasar el rato en cafés o teatros. Sin embargo, en mi opinión, muchas conjeturas que entonces no manifesté públicamente contienen la verdadera explicación de aquella conmovedora escena y ahora la distancia en el tiempo seguramente me permitirá utilizar las confidencias de una conversación que precedió, con pocas horas de diferencia, a aquel curioso episodio.
Cuando quise reservar en la agencia naviera de Calcuta un pasaje en el Oceanía para regresar a Europa, el empleado se encogió de hombros expresando su gran pesar. Aún no sabía si sería posible asegurarme un camarote, pues justo entonces, antes del inicio de la estación de las lluvias, el barco solía venir de Australia con todos los pasajes vendidos; primero tenía que esperar un telegrama de Singapur. Al día siguiente me comunicó que, afortunadamente, todavía me podía reservar una plaza, aunque se trataba de un camarote poco confortable bajo cubierta y en mitad del barco. Yo estaba impaciente por regresar, de modo que no me lo pensé demasiado e hice la reserva.
El empleado me había informado correctamente. El barco iba abarrotado y el camarote era malo: un rincón pequeño y estrecho, de forma rectangular, situado cerca de la máquina de vapor e iluminado tan sólo por la turbia mirada de un ojo de buey. El aire cargado y denso olía a aceite y moho: ni por un momento se podía escapar uno del ventilador eléctrico, que daba vueltas zumbando sobre la frente de uno como un murciélago de acero que se hubiera vuelto loco. Abajo, traqueteaba y resoplaba la máquina como un carbonero que, jadeando, subiera sin cesar la misma escalera; arriba se oía el incesante ir y venir de gente que paseaba por cubierta arrastrando los pies. De modo que, apenas hube guardado la maleta en aquella tumba enmohecida hecha de travesaños grises, corrí a refugiarme de nuevo en cubierta y, al salir de las profundidades, aspiré como si fuese ámbar el aire dulzón y suave que llegaba de tierra traído por las olas.
Pero también la cubierta era toda ella estrechez y tumulto: gentes mariposeando y revoloteando que, con el trémulo nerviosismo de la reclusión inactiva, subían y bajaban hablando sin cesar. El gorjeante coqueteo de las mujeres y la circulación continua por el estrecho paso de cubierta, donde el enjambre se detenía ante las sillas y daba media vuelta en desasosegado parloteo para encontrarse una y otra vez, me causaban un cierto malestar. Había visto un mundo nuevo, imágenes de las que me había impregnado y que se precipitaban unas sobre otras en furiosa persecución. Ahora quería reflexionar sobre ellas, separarlas, ordenarlas, reproducirlas, es decir, dar forma a lo que se me había agolpado tumultuosamente en los ojos, pero en aquel atestado bulevar no había ni un minuto de descanso y de silencio. Las líneas de un libro se desvanecían ante las sombras fugaces de los que pasaban charlando. Era imposible concentrarse en uno mismo en aquella cubierta que parecía una transitada calle sin sombra.
Lo intenté durante tres días, contemplando resignado a los hombres y al mar, pero el mar permanecía siempre igual, azul y vacío, sólo el crepúsculo derramaba súbitamente sobre él todos los colores del arco iris. Y en cuanto a los hombres, los conocía de memoria después de tres veces veinticuatro horas. Cada rostro me era familiar hasta la saciedad, la risa aguda de las mujeres ya no me atraía, las alborotadoras disputas de dos oficiales holandeses, vecinos míos, ya ni siquiera me molestaban. No me quedaba, pues, sino buscar otro refugio, pero el camarote era un horno y estaba lleno de humo, y en la sala unas muchachas inglesas aporreaban sin cesar el piano con valses apocopados. Finalmente decidí invertir el horario y bajar al camarote por la tarde, después de haberme aturdido con unos vasos de cerveza, y dormir mientras los demás cenaban y bailaban.
Cuando me desperté, el pequeño ataúd del camarote estaba completamente oscuro y sofocante. Había apagado el ventilador, de modo que el aire grasiento y húmedo me quemaba las sienes. Tenía los sentidos algo aturdidos y necesité unos minutos para percatarme de la hora y del lugar. De todos modos ya debía de ser más de medianoche, pues ya no oía música ni el incansable ruido de pies arrastrándose por cubierta: sólo la máquina, el resollador corazón del leviatán, seguía empujando entre jadeos el cuerpo chirriante del vapor hacia lo invisible.
Subí a tientas a cubierta. Estaba vacía. Y cuando levanté la vista por encima de la humeante torre de la chimenea y del espectral brillo de los mástiles, de pronto me deslumbró una claridad mágica. El cielo resplandecía. Alrededor de las estrellas, que lo horadaban formando blancos remolinos, todo era oscuridad y, sin embargo, resplandecía; era como si una cortina de terciopelo ocultara una potentísima luz, como si las centelleantes estrellas no fueran sino claraboyas y rendijas a través de las cuales penetrara aquella claridad indescriptible. Nunca había visto el cielo como en aquella noche, tan radiante, de un azul acero tan intenso y, sin embargo, tan fúlgido, chorreante y rumoroso, inundado de la luz que se desprendía a raudales de la luna y las estrellas, y que parecía arder en un misterioso y recóndito hogar. Como si fueran de laca blanca, todos los contornos del barco brillaban a la luz de la luna con un resplandor deslumbrante sobre el fondo de terciopelo oscuro del mar; los cabos, las vergas, todo lo pequeño, todos los perfiles se disolvían en aquel fulgurante torrente de claridad: las luces de los mástiles y, más arriba, el ojo redondo de la torre vigía parecían suspendidos en el vacío como estrellas amarillas de la tierra entre las otras, radiantes, del cielo.
Pero justo encima de mi cabeza se hallaba la constelación mágica, la Cruz del Sur, clavada en lo invisible con trémulas agujas de diamantes; diríase que flotaba, cuando era sólo el barco el que se movía, rompiendo las oscuras olas que se balanceaban suavemente con el pecho anhelante, ya arriba ya abajo, como un gigantesco nadador. De pie en cubierta, me dediqué a contemplar el cielo: me parecía encontrarme en un baño donde el agua caliente cae desde arriba, sólo que aquí la luz blanca y tibia que me bañaba las manos me inundaba suavemente los hombros y la cabeza, y hasta parecía que impregnaba todo mi ser, pues de pronto se había despejado todo mi letargo. Respiraba con libertad y nitidez y, con un súbito bienestar, sentí en los labios, como una bebida cristalina, el aire puro, suave, fermentado y ligeramente embriagador, que me transportaba el soplo de frutas y el aroma de islas lejanas. Ahora, ahora por primera vez desde que me encontraba a bordo, se apoderó de mí el santo deseo de soñar y también aquel otro, más sensual, de entregar mi cuerpo, como una mujer, a la molicie que me rodeaba y acuciaba. Deseaba tumbarme y contemplar los blancos jeroglíficos del cielo. Pero habían retirado las hamacas, las tumbonas, no había en el desierto paseo de cubierta un solo lugar para descansar y soñar.
Y así, a tientas, seguí avanzando poco a poco hacia la proa del barco, completamente cegado por la luz que, emanada de los objetos, parecía acuciarme cada vez con más fuerza. Casi me hacía daño esa luz de las estrellas, blanca como la cal y de brillo abrasador, y yo ansiaba refugiarme en algún lugar con sombra, echarme en una estera, no sentir en mí aquel resplandor, sino tan sólo sobre mí, reflejado en las cosas, del mismo modo que se contempla un paisaje desde una habitación oscura. Finalmente, tropezando con los cabos y pasando cerca de los cables de hierro, llegué hasta la proa y, mirando hacia abajo, vi cómo la quilla golpeaba en la oscuridad y rociaba de espuma con la luz líquida de la luna ambos lados del casco. El arado se levantaba y se hundía de nuevo en las onduladas glebas y yo sentía toda la tortura del vencido elemento y todo el placer de la fuerza del hombre en aquel resplandeciente juego. Y perdí la noción del tiempo en esta contemplación. ¿Había pasado una hora o sólo unos minutos? Con su balanceo, la enorme cuna del barco me había mecido hasta transportarme fuera del tiempo. Yo sólo sentía que se apoderaba de mí un cansancio lleno de voluptuosidad. Quería dormir, soñar y, sin embargo, no deseaba salir de aquella magia, volver a mi ataúd. Sin querer pisé un hato de cuerdas. Me senté encima y cerré los ojos, pero no llenos de sombra, pues sobre ellos, sobre mí, caía un torrente de argentado brillo. Debajo de mí percibía el murmullo del agua, sobre mí, el imperceptible rumor de la blanca corriente de este mundo. Y poco a poco este susurro fue penetrando en mi sangre: ya no me sentía a mí mismo, no sabía si aquella respiración era mía o eran los lejanos latidos del corazón del buque; me sumergía y me perdía en aquel incansable murmullo del mundo de medianoche.
Una tos seca y ligera muy cerca de mí me despertó bruscamente. Salí sobresaltado de mi casi embriagado ensueño. Mis ojos, deslumbrados por el blanco resplandor sobre los párpados hasta entonces cerrados, se esforzaban por ver: justo delante de mí, en la sombra de la borda, brillaba algo así como el reflejo de unas gafas, y en aquel momento ardió una chispa gruesa y redonda, el rescoldo de una pipa. Al tumbarme, simplemente había echado una ojeada a la espumosa proa, debajo de mí, y a la Cruz del Sur, encima de mi cabeza, pero era obvio que no me había dado cuenta de la presencia de aquel vecino, que debió de haber permanecido allí sentado e inmóvil durante todo el rato. Espontáneamente, con los sentidos aún amodorrados, dije en alemán:
—Perdone.
—No hay de qué—respondió la voz desde la oscuridad, también en alemán.
Es imposible explicar lo extraño y horripilante que resultaba estar sentado en silencio y a oscuras junto a alguien al que no veía. Me daba la irreflexiva impresión de que aquel hombre tenía los ojos fijos en mí, tal como yo tenía los míos en él. Pero tan fuerte era la luz que nos inundaba desde arriba con su blanco centelleo, que ninguno de los dos podía ver del otro más que la silueta en la sombra. Tan sólo creí percibir su respiración y sus silbantes caladas a la pipa.
El silencio era insoportable. De buena gana me hubiera ido de allí, pero tal cosa habría parecido demasiado brusca, demasiado repentina. Perplejo, saqué un cigarrillo. La cerilla chasqueó, durante un segundo palpitó luz sobre el estrecho espacio. Detrás de los cristales de unas gafas vi un rostro desconocido que no había visto antes a bordo, ni en las comidas ni en los pasillos, y fuera que la repentina llama le hiriera los ojos, fuera que se tratara de una alucinación, lo cierto es que me pareció un rostro terriblemente desfigurado y siniestro que recordaba a un duende. Pero antes de que pudiera distinguir sus rasgos, la oscuridad engulló de nuevo las líneas de aquella cara fugazmente iluminada. Sólo vi la silueta de una figura oscura, acurrucada en la sombra, y de vez en cuando el rojo anillo de fuego de la pipa en el vacío. Ninguno de los dos hablaba y aquel silencio era sofocante y agobiante como el aire de los trópicos.
Finalmente no pude contenerme más. Me levanté y dije cortésmente:
—Buenas noches.
—Buenas noches—respondió desde las tinieblas una voz ronca y enmohecida.
Avanzaba a duras penas tropezando con el cordaje y evitando los postes, cuando oí unos pasos detrás de mí, rápidos e inseguros. Era el vecino de antes. Involuntariamente me detuve. Él se acercó y a través de la oscuridad percibí en su modo de caminar cierto temor y abatimiento.
—Perdone que le pida ...
Índice
- AMOK
- HISTORIA DEUNOCASO
- LA CRUZ
- UN VAGO
- AMOK
- LA CALLE DELCLARO DELUNA
- LEPORELLA
- EPISODIO ENELLAGOLEMAN
- ©
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Amok de Stefan Zweig, Joan Fontcuberta Gel en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.