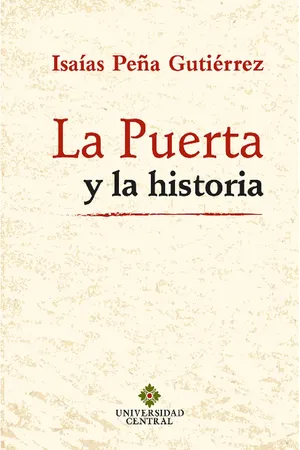![]()
La periodización de la literatura latinoamericana
Problemas y perspectivas
Ponencia leída inicialmente en la Universidad del Tolima
(Ibagué, 5 de octubre de 1988)
Las coordenadas
Renacidos hace cinco siglos, clasificados luego por los jerarcas de la iglesia romana como seres irracionales e inscritos en la periferia de la cultura occidental (recordemos que Hegel dijo: “América se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente en lo físico como en lo espiritual”, y también: “todo cuanto en América suceda tiene su origen en Europa”), los pueblos latinoamericanos hoy continúan buscando las coordenadas de su propia historia. Si la que tuvimos se perdió con la metódica y civilizada piromanía europea, la que construimos a medida que se fusionaban las fuerzas en contienda no siempre fue consciente de sus mismos derroteros. De ahí que, a partir del siglo pasado, diversos autores hayan tratado de encontrar los caminos de reencuentro con esa historia para llegar a una definición más próxima a nuestra realidad. En ese marco general de búsqueda y reflexión se han desarrollado los estudios de la historiografía literaria latinoamericana, entre los cuales la que hoy llamamos “periodización” ha ocupado un lugar relevante.
Edad, época, movimiento, periodo
Han sido muchas las formas de acercamiento al conjunto histórico de nuestras literaturas, y —según las corrientes filosóficas occidentales del momento— se adoptaron categorías como “edad”, “época”, “movimiento”, que apuntaban a conceptos biológicos, políticos o artísticos, respectivamente, sin que lograran limitar con exactitud la cadena de pasos que, sumados, representaban la totalidad del proceso. Tal vez la causa fuera el escaso desarrollo interno de la ciencia literaria, que no ofrecía instrumentos autónomos por estar todavía muy vinculada a la filosofía, la teología o la retórica. Hoy, aunque no es aceptada por todos, porque algunos quisieran entender la historia sin periodizaciones, permanece la tendencia a organizar por “periodos” la historia literaria. Pero, repetimos, no siempre fue así, y queremos repasar, organizándolos por primera vez, los modelos que en el siglo pasado y en este han sido utilizados por los pensadores latinoamericanos y algunos europeos.
Cuatro enfoques
Dividir la historia literaria significa organizarla de manera sistemática conforme a sus leyes de desarrollo interno o externo. Y de la visión que se tenga del proceso literario —de su génesis, producción y evolución— depende la concepción de la integración de las partes constitutivas de la totalidad histórico-literaria. Por eso, las categorías invocadas para clasificar han ido cambiando en la historia de la cultura. En Latinoamérica agruparíamos en cuatro modalidades los sistemas clasificatorios de las partes integrantes de nuestra historia literaria, expuestos en una perspectiva cronológica progresiva.
Enfoque ontogenésico o genético
Este enfoque está relacionado con las ideas de Johann Gottfried von Herder (1744-1803), para quien la sociedad era un organismo vivo (semejante a un ser racional o animal) que nacía, se reproducía, se desarrollaba hasta llegar a un tope máximo y moría. No se trataba de una simple sucesión de los episodios que comprende una vida humana, sino de una evolución en la que cada uno de estos hechos tenía una determinación específica importante en sí misma, y que conlleva una alteración en los hechos anteriores o siguientes. En cierta forma, tenía que ver con la idea de “progreso” que los ideólogos de la Ilustración impondrían desde el siglo XVIII. Por eso, Juan Bautista Alberdi (1810-1884), el polémico pensador y escritor argentino, decía en una de las páginas de sus Escritos sobre estética y problemas de la literatura que toda literatura se desarrollaba en tres periodos y que, si era necesario clasificar ese momento —mitad del siglo XIX— en la Argentina:
[...] preciso es convenir el que se refiere al primero de los tres períodos [...], al período primitivo y de fecundación. Lo contrario sería sostener que estamos en nuestro siglo de oro literario, que es la segunda época de toda poesía, lo cual es un absurdo, o que tocamos nuestra decadencia inteligente, que es el tercer período, lo cual es más absurdo aún [...]. Si nuestra poesía ha de ser expresión de la sociedad que nace [...] es necesario que, como nuestra sociedad, nuestra poesía sea nueva [...]. Si ella es hermana gemela de la Independencia, como ha dicho el Informe, ella debe ser niña también. (Alberdi, 1964)
En síntesis, para Alberdi, la literatura se periodizaba así: 1) periodo primitivo o de fecundación; 2) siglo de oro, y 3) decadencia inteligente.
Al parecer con las mismas características herderianas, el chileno Miguel Luis Amunátegui (1828-1888) propuso su modelo de periodización de nuestra literatura. En 1852 estableció en su “Discurso de recepción pronunciado en la Facultad de Filosofía i Humanidades de la Universidad de Chile” que las etapas de desarrollo de toda literatura son tres:
1) una primera etapa de aprendizaje, que sería la de plagio, en que se copia inevitablemente la literatura de otro país; 2) un segundo periodo de imitación, en el que se piden prestados el pensamiento, el fondo, pero no la expresión; 3) y el tercer momento vendría a ser el de la originalidad, periodo al que según Amunátegui no se había llegado aún en Hispanoamérica. (González, 1987, 151)
Enfoque histórico-político
El sentido evolucionista de tipo genético dado a la historia cedió terreno más tarde al aspecto social de esas mismas tesis, ahora reforzadas por Las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, de G. W. F. Hegel (1770-1831), dictadas entre 1823 y 1827. Estas lecciones fundamentaron el progreso ideal de las formas sociales, la perfectibilidad histórica de Europa y la identificación del Estado moderno con la razón y las libertades individuales. Esas coordenadas ideológicas, sociales y geográficas, sumadas a las ideas de independencia que habían provocado la ruptura del cordón umbilical con España —asimiladas y proyectadas por los nuevos pensadores latinoamericanos, que ya viajaban por el mundo entero—, propiciaron una nueva visión de la periodización de nuestra historia, incluida la literaria. Un colombiano bastante desconocido hoy, José María Torres Caicedo (1830-1889), en su informe “La literatura de la América Latina” presentado en el Congreso Literario Internacional de Londres, en 1879, decía:
La literatura latinoamericana abarca tres periodos, que sin duda serán adoptados por aquel que escriba su historia.
El del régimen colonial, en el que figurarán en primera línea: Alarcón y Gorostiza, que fueron los reformadores del teatro español; Navarrete, Castellanos, Piedrahita, Sánchez de Tagle, etc.
Exceptuadas las de Alarcón, Gorostiza y algunos otros, las obras literarias de esta época son reminiscencias de un gusto dudoso. En poesía, sobre todo, es una mezcla de mitología pagana y de nomenclaturas católicas. Las venus, las minervas, los dioses del Olimpo, se codean con los ángeles, los santos y la Santa Virgen. Las magnificencias de la naturaleza intertropical inspiran, elevan la imaginación de los poetas; pero en medio de flores de cáliz perfumado, de árboles de copas tupidas, de pájaros de cantos armoniosos, se ven aparecer legiones de ninfas y de sátiros inmigrados tras los conquistadores.
El segundo periodo, el de la duración de la guerra de la Independencia, ha sido fecundo en militares manejando la palabra y la pluma con tanto vigor como la espada. Poesías vigorosas, llenas de entusiasmo, nacen entonces e inflaman a las masas; sin embargo, no es la época más brillante de nuestra literatura. [...]
El tercer periodo se confunde hasta cierto punto con el segundo; nació al fin de la guerra de la Independencia. Poco a poco, gracias a los maestros de quienes hablaremos más adelante, gracias también a la iniciativa individual, la sociedad sudamericana, gozando de los beneficios de la libertad, ve fundarse círculos literarios. (Torres Caicedo, traducido y citado por Ardao, 1980, 228)
Es en esta conferencia donde se utiliza por primera vez la denominación “América Latina” —en contraposición a la América anglosajona, denominación tan difundida por entonces—, no con un sentido ontogenésico, sino histórico y político. Torres Caicedo critica el pensamiento imitativo inicial para explicarlo más adelante como un paso necesario —a la manera de Amunátegui—, y por eso vuelve los ojos sobre la nomenclatura de las tres etapas en que se dividía políticamente nuestra historia frente a España (la Colonia, la Independencia y el periodo Posindependencia), y aplica ese modelo al proceso literario. La periodización, en este caso, no depende del proceso literario mismo, sino de su marco sociopolítico. Una tesis semejante, aunque con mayores argumentos, planteó el peruano José Carlos Mariátegui (1895-1930) en uno de sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, en 1928, con inspiración ya no liberal sino marxista, y en el que, de nuevo, para la periodización se acudió a una categorización propia del proceso histórico-político, tomando una nomenclatura de las ciencias sociales referida al marco cronológico referencial. Sin embargo, la clasificación de Mariátegui —que pretendía ser literaria, según sus propias palabras— apuntaba a otros fenómenos, como el surgimiento de los Estados nacionales, y en su momento ayudó a interpretar la literatura peruana. Decía Mariátegui:
Una teoría moderna —literaria, no sociológica— sobre el proceso...