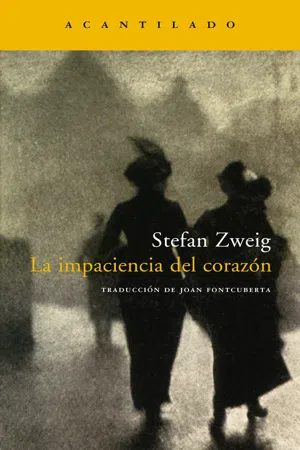![]()
«Al que tiene le será dado.» Estas palabras del Libro de la Sabiduría las puede corroborar cualquier escritor sin miedo alguno en el sentido de que «a quien mucho ha narrado le será narrado». Nada más engañoso que la idea demasiado deferente de que en el escritor trabaja ininterrumpidamente la fantasía, de que él crea hechos e historias a partir de un acopio inagotable y sin pausa. En realidad, en vez de inventar, sólo necesita dejarse encontrar por los personajes y los acontecimientos, los cuales, siempre que haya conservado una elevada capacidad de mirar y de escuchar, lo buscan sin cesar para que los refiera; a quien a menudo ha intentado explicar destinos, muchos le cuentan el suyo.
También el suceso que voy a reproducir aquí me fue confiado casi en su totalidad y, justo es decir, de una manera completamente inesperada. La última vez que estuve en Viena, cansado después de mil gestiones, busqué al caer la noche un restaurante de arrabal que creía que había dejado de estar de moda y sería poco frecuentado. Pero, apenas entré, comprobé con irritación mi error. Justo de la primera mesa se levantó un conocido mío con todas las muestras de una alegría sincera, pero no correspondida por mí tan fogosamente, y me invitó a sentarme con él. Decir que aquel obsequioso caballero era antipático o desagradable sería faltar a la verdad; era de esa clase de personas sociables por naturaleza que coleccionan relaciones como los niños sellos y que por eso se enorgullecen de modo especial de cada ejemplar de su colección. Para este curioso y bonachón personaje—su profesión secundaria era la de archivero cualificado, y muy erudito—, todo el sentido de la vida se reducía a la modesta satisfacción de poder añadir con vanidosa naturalidad junto a cada nombre que de tarde en tarde leía en el periódico: «Un buen amigo mío» o «Ah, ayer mismo me lo encontré» o «Mi amigo A me ha dicho y mi amigo B opina», y así sucesivamente, con todo el alfabeto. Nunca dejaba de aplaudir a sus amigos en los estrenos, al día siguiente telefoneaba a los actores felicitándolos, no olvidaba un solo cumpleaños, pasaba en silencio notas de prensa desagradables y les enviaba las elogiosas expresándoles su más cordial simpatía. No era, pues, un mal hombre, sino sinceramente obsequioso, y se sentía feliz cuando se le pedía un pequeño favor o cuando añadía un nuevo objeto a su gabinete de curiosidades.
Pero no es necesario describir con más detalle al amigo «Adabei»—este término burlón y humorístico que equivale a la vez a cotilla y lapa y que suele aplicarse en Viena a esta clase de parásitos de buen talante que pululan dentro de los abigarrados grupos de esnobs—, pues todo el mundo los conoce y sabe que uno no se puede librar sin grosería de su conmovedora inocuidad. De modo que me senté resignado a su mesa y durante un cuarto de hora tuve que escuchar su verborrea, hasta que entró en el local un hombre fornido y llamativo por su rostro juvenil y rebosante de salud, con un punto de gris en las sienes que lo favorecía; su porte un tanto erguido al andar lo reveló en el acto como ex militar. Mi vecino dio un respingo para saludarlo con su típica obsequiosidad, aunque el caballero en cuestión correspondió a su ímpetu con más indiferencia que cortesía, y todavía el nuevo cliente no había acabado de pedir la bebida al presuroso camarero, cuando mi amigo Adabei ya se me acercó para susurrarme al oído: «¿Sabe quién es?» Puesto que yo conocía desde hacía tiempo su prurito de coleccionista de exhibir triunfante cada ejemplar más o menos interesante de su colección y temía prolijas explicaciones, me limité a responder con un «no» carente de interés y seguí diseccionando mi tarta Sacher. Pero esta indolencia mía incitó aún más al cazador de nombres y, tapándose la boca con la mano por precaución, me sopló con voz apagada: «Pues éste es Hofmiller, de intendencia general... Ya sabe, aquel que ganó la condecoración de María Teresa durante la guerra.» Como este dato no pareció impresionarme en la medida esperada, empezó a desembuchar con el entusiasmo de manual de lecturas patrióticas diciendo que el tal capitán de caballería Hofmiller había llevado a cabo grandes hazañas en la guerra, primero en caballería, luego en aquel vuelo de reconocimiento sobre el Piave en el que derribó él solo tres aviones, y finalmente en la compañía de ametralladoras en la que ocupó y mantuvo un sector del frente durante tres días. Contó todo esto con muchos detalles (que aquí omito) y mostrando en cada momento su inmensa sorpresa por el hecho de que yo no hubiera oído hablar de aquel hombre admirable al que el emperador Carlos había distinguido con la más singular condecoración del ejército austríaco.
Involuntariamente me sentí tentado a mirar hacia la otra mesa para ver una vez en la vida y a dos metros de distancia a un héroe marcado por la historia. Pero me encontré con una mirada severa y enojada que más o menos venía a decirme: «¿le ha estado contando embustes acerca de mí ese individuo? ¡No se me quede usted mirando boquiabierto, que no hay nada que ver!» Al mismo tiempo, el caballero apartó la silla a un lado con un gesto inequívocamente desabrido y nos dio la espalda con aire decidido. Aparté los ojos un tanto avergonzado, y a partir de entonces evité por discreción rozar con la mirada siquiera el mantel de aquella mesa. No tardé en despedirme del bendito parlanchín, sin dejar de observar al salir que en el acto se trasladaba a la mesa de su héroe, probablemente para informarle sobre mí con la misma diligencia con que me había hablado antes de él.
Esto fue todo. Unas cuantas visitas a la ciudad y a buen seguro habría olvidado este encuentro fugaz si la casualidad no hubiera querido que al día siguiente me viera de nuevo en una pequeña tertulia frente al desabrido caballero que, además, con su esmoquin de noche tenía un aspecto todavía más llamativo y elegante que con su traje homespun más deportivo de la víspera. A ambos nos costó disimular una sonrisita, esa sonrisa ominosa entre dos personas que comparten un secreto bien guardado en medio de un grupo. Me reconoció exactamente igual que yo a él, y es probable que estuviéramos irritados o divertidos también de la misma manera a causa del fracasado chismoso del día anterior. Por el momento evitamos entablar conversación, cosa que hubiera resultado inútil porque a nuestro alrededor se había iniciado una animada discusión.
El objeto de la disputa se puede adivinar de antemano si menciono que tuvo lugar en el año 1938. Futuros cronistas de nuestra época comprobarán un día que en aquel año casi todas las conversaciones mantenidas en este país de nuestra asolada Europa estaban dominadas por las conjeturas sobre la probabilidad de que estallara o no una nueva guerra mundial. Inevitablemente el tema fascinaba en cualquier tertulia, y a veces uno tenía la impresión de que no eran los hombres quienes desahogaban su miedo en suposiciones y esperanzas, sino la atmósfera misma, por decirlo así, el ambiente de la época, agitado y cargado de ocultas tensiones, que deseaba descargarse en la palabra.
El anfitrión, abogado de profesión y altercador de carácter, dirigía la tertulia. Demostraba con los argumentos habituales el habitual disparate de que la nueva generación sabía lo que era la guerra y ya no se lanzaría a una nueva contienda tan improvisadamente como a la anterior. Cuando los movilizaran dispararían los fusiles hacia atrás, y sobre todo los veteranos como él no habían olvidado lo que les esperaba. En un momento en que decenas y centenares de miles de fábricas producían explosivos y gases tóxicos, me irritó la jactanciosa seguridad con que descartaba la posibilidad de una guerra de forma tan indolente como sacudía la ceniza de su cigarrillo con un ligero golpe del dedo índice. No siempre se debía creer aquello de lo que uno quería convencerse, respondí con resolución. Las autoridades y los organismos militares que dirigían el aparato bélico tampoco dormían y, mientras nosotros nos embriagábamos con utopías, habían aprovechado con creces los tiempos de paz para preparar y organizar a las masas y en cierto modo tenerlas disponibles y prontas para hacer fuego. Ya entonces, en medio de la paz, el servilismo general había adquirido proporciones increíbles gracias al perfeccionamiento de la propaganda, y a que teníamos muy claro el hecho de que, tan pronto como la radio transmitiera a todos los hogares la orden de movilización, no habría oposición alguna. El hombre era una partícula de polvo sin voluntad que no contaba para nada en aquel momento.
Naturalmente los tuve a todos contra mí, pues la experiencia nos demuestra que el instinto de autoaturdimiento del hombre prefiere librarse de los peligros conocidos en su fuero interno a base de declararlos nulos y sin valor, y esta advertencia contra un optimismo fútil a la fuerza tuvo que resultar inoportuna a la vista de la espléndida cena que ya nos esperaba en la sala contigua.
Entonces, inesperadamente, se colocó a mi lado como padrino de aquel duelo el caballero de la orden de María Teresa, precisamente el hombre en quien mi equivocado instinto había sospechado un adversario. «Sí», dijo con vehemencia, era un puro disparate pretender tomar en consideración hoy día la voluntad o la falta de voluntad del material humano, pues en la próxima guerra la ejecución de la misma se asignará a las máquinas y las personas quedarán relegadas a la condición de simples componentes. Ya en la última contienda no había encontrado a muchos en el campo de batalla que se hubieran declarado claramente a favor o en contra de la guerra. La mayoría se había visto arrastrada a ella como una nube de polvo por el viento y metida después en el gran torbellino; los individuos, sin contar con su voluntad, habían sido traqueteados de un lado para otro como garbanzos en un gran saco. En suma, quizás incluso más hombres se habían refugiado en la guerra que huido de ella.
Lo escuché asombrado, había despertado mi interés sobre todo la vehemencia con que siguió hablando. «No nos engañemos. Si en algún país hoy se hiciera propaganda a favor de una guerra exótica, por ejemplo en la Polinesia o en un rincón de África, miles y cientos de miles acudirían corriendo a la llamada sin saber muy bien por qué, quizá sólo por el deseo de huir de ellos mismos o de circunstancias desagradables. La resistencia real a una guerra difícilmente puedo estimarla en más de cero. La resistencia de un individuo frente a un organismo exige siempre mucho más valor que el simple dejarse arrastrar, es decir, valor individual, y esta especie está en vías de extinción en nuestra época de organización y mecanización crecientes. Yo he encontrado en la guerra casi exclusivamente el fenómeno del coraje de las masas, del valor de los que están en formación militar, y si alguien observa con lupa este concepto, descubrirá unos componentes muy peculiares: mucha vanidad, mucha ligereza e incluso aburrimiento, pero sobre todo mucho miedo... Sí, miedo de quedarse atrás, miedo de ser blanco de burlas, miedo de actuar solo y, sobre todo, de oponerse al entusiasmo de masa de los demás; la mayoría de los que pasaron por los más audaces en el campo de batalla, los he conocido después personalmente en la vida civil como héroes muy dudosos. Por favor, entiéndame», dijo, dirigiéndose cortésmente al anfitrión, que torcía el gesto, «no soy en absoluto una excepción.»
Me gustaba cómo hablaba y deseaba acercarme a él, pero en aquel momento la anfitriona llamaba a la cena y, sentados muy lejos el uno del otro, no pudimos reanudar la conversación. No coincidimos de nuevo hasta el guardarropa cuando todo el mundo se retiró.
«Me parece», dijo sonriendo, «que nuestro común protector ya nos presentó indirectamente.»
Yo le devolví la sonrisa: «Y detenidamente, además.»
«Con toda seguridad exageró contándole que soy un Aquiles y más de una vez se colgó mi medalla sobre el pecho.»
«Más o menos.»
«Sí, está condenadamente orgulloso de ellas... como de los libros que usted escribe.»
«¡Curioso individuo! Pero los hay peores... Por lo demás, ¿le importa que caminemos un trecho juntos?»
Echamos a andar. De pronto se volvió hacia mí:
«Créame, no hablo por hablar si le digo que lo que más me ha hecho sufrir durante años es esta medalla de María Teresa, demasiado llamativa para mi gusto. Quiero decir, para serle franco, que cuando la conseguí en el campo de batalla, al principio me emocionó, claro está. Al fin y al cabo uno había sido educado para soldado y había oído hablar de esta condecoración en la escuela de cadetes, una distinción que se otorga a una docena como máximo en una guerra y que, por decirlo así, cae del cielo como una estrella. Sí, para un muchacho de veintiocho años es mucho. Uno se encuentra de pronto ante la tropa, todo el mundo mira con asombro cómo de golpe algo brilla en tu pecho como un pequeño sol y el emperador, su inaccesible majestad, te estrecha la mano para felicitarte. Pero, mire usted, esta orden sólo tenía sentido y validez en nuestro mundo militar. Cuando se acabó la guerra, me pareció ridículo ir toda la vida por el mundo marcado como un héroe porque una vez actué con coraje durante veinte minutos..., probablemente no con más coraje que otros diez mil en comparación con los cuales mi única ventaja fue que se fijaran en mí y, más sorprendente todavía, la suerte de regresar vivo a casa. Ya al cabo de un año, cuando por doquier la gente se quedaba mirando el trocito de metal para luego deslizar los ojos respetuosos hacia mi rostro, me harté de ser un monumento ambulante, y el enojo que me producía esta eterna ostentación fue uno de los motivos decisivos que me indujeron a vestir de paisano tan pronto como pude después de la guerra.»
Se puso a andar con más viveza.
«Uno de los motivos, digo, pero el principal era de carácter privado, y quizás a usted le resulte todavía más comprensible. El motivo principal fue que en el fondo yo mismo ponía en duda mi legitimidad o cuando menos mi heroísmo. Yo sabía mejor que los ignorantes mirones que tras esta medalla había alguien que era cualquier cosa menos un héroe e incluso un antihéroe declarado..., uno de los que corrieron a la guerra con tanta furia sólo porque querían ponerse a salvo de una situación desesperada. Éramos más desertores de nuestras responsabilidades que héroes de nuestro sentido del deber. No sé cómo lo verá usted, pero a mí por lo menos la vida con aureola y nimbo me parece antinatural e insoportable. Y me sentí francamente aliviado al no tener que pasear más mi biografía de héroe colgada del uniforme. Todavía ahora me molesta que alguien desentierre mi gloria pasada y, por qué no se lo voy a confesar, ayer estuve a punto de acercarme a su mesa para increpar al pelmazo y decirle que fuera a jactarse con otro. Durante toda la velada me dio pena la mirada respetuosa que me dirigía usted, y de buena gana, para desmentir a este charlatán, le hubiera invitado a usted a escuchar por qué caminos tortuosos me convertí en héroe... Es una historia bastante extraña y, sin embargo, podría demostrarle que a menudo el valor no es sino la otra cara de una debilidad. Por lo demás..., no tendría inconveniente en contársela ahora mismo. Lo que ocurrió a un hombre hace un cuarto de siglo ya no le incumbe, pero puede que desde entonces interese a otro. ¿Tiene tiempo? ¿Y no lo aburro?»
Naturalmente tenía tiempo. Anduvimos todavía un buen rato arriba y abajo por las calles ya desiertas y también nos vimos con frecuencia los días siguientes. He cambiado muy pocas cosas de su relato, quizá digo ulanos en vez de húsares, he desplazado un poco las guarniciones en el mapa para disimularlas, y por precaución he eliminado los nombres reales. Pero no he modificado ni inventado nada de lo esencial, y no soy yo, sino el narrador, quien empieza ahora a narrar.
![]()
«Hay dos clases de piedad. Una, débil y sentimental, que en realidad sólo es impaciencia del corazón para liberarse lo antes posible de la penosa emoción ante una desgracia ajena, es una compasión que no es exactamente compasión, sino una defensa instintiva del alma frente al ...