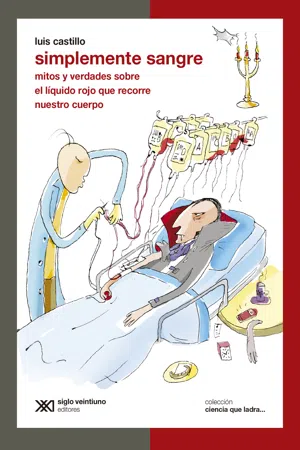![]()
1. Había una vez…
Donde se conocerá el origen mítico de la sangre y se podrá apreciar que la película Sangre y arena fue pensada dos mil años antes de su estreno. Además, se repasará cómo nació tanto la idea de sacar como la de poner sangre en el cuerpo.
Sangre que no has de beber
Desde nuestro más remoto pasado, la relación entre la sangre y la vida ha sido y continúa siendo un hecho indiscutible. Como afirman acertadamente algunos investigadores, “el Génesis, el Levítico, el Deuteronomio y el Talmud babilónico insisten en la similitud entre el alma y la sangre. El Deuteronomio sostiene sin rodeos que la sangre es la vida”. Por aquel entonces, establecer la relación entre un hecho y otro no resultaba muy dificultoso, puesto que la mayor causa de muerte eran las heridas de batalla (eso sin contar las bajas en las trifulcas posteriores al combate), donde la pérdida de sangre se asimilaba sin dificultad a la pérdida de la vida y, con ella, del alma. Un concepto que, quizá de manera inconsciente, aún persiste en los ámbitos médicos de emergencias (terapias intensivas y salas de guardia). Allí denominan “RCP” (reanimación cardiopulmonar) a las maniobras utilizadas tras un paro cardíaco, y cabe recordar que “reanimar” no es sino devolver el “ánima”, devolver la vida. Otras veces se utiliza un término aún más cargado de misticismo, como “resucitar”. Y es entonces cuando la bíblica historia de Lázaro vuelve a recorrer las asépticas salas de emergencia: Levántate… y cúrate.
Antes que volverlas más comprensibles, las traducciones, muchas veces, oscurecen ciertas acepciones de las palabras; así, por ejemplo, el nombre del primer hombre –Adán o Adam– es traducido como “tierra roja” (¿una referencia a la arcilla?) o “barro de sangre”, en una elíptica alusión a la sangre menstrual. En numerosas tribus de diferentes partes del globo, sus integrantes, tras las cruentas luchas que los mantenían ocupados gran parte de sus breves vidas, tenían por costumbre o bien beberse la sangre de los vencidos a fin de extraer la fuerza y el coraje de los caídos o –lisa y llanamente– comerse su corazón, fuente casi segura de ese néctar vital de atractivo color bermellón. El mismísimo Sigmund Freud abordaría algunos siglos más tarde este tópico al afirmar que:
El canibalismo de los primitivos presenta una análoga motivación sublimada. Absorbiendo por la ingestión partes del cuerpo de una persona, se apropia el caníbal las propiedades de que esta se hallaba dotada, creencia a la que obedecen también las diferentes precauciones y restricciones a las que el régimen alimenticio queda sometido entre los primitivos.
Una mujer encinta se abstendrá de comer la carne de determinados animales, cuyos caracteres indeseables, por ejemplo la cobardía, podrían transmitirse al hijo que lleva en su seno.
En este sentido, en el seno mismo de la antigua Iglesia católica, debemos mencionar a los “cafarnaítas”, quienes se destacaban por su tendencia a la exageración del realismo de la comunión en cuanto consideraban que “la carne de Cristo en la eucaristía debía ser absolutamente la misma que tuvo tras su encarnación y [que] la Misa sería un caso de antropofagia querida por Dios”.
Por otra parte, esta práctica también era llevada a cabo por los entusiastas precursores de los fanáticos del deporte, quienes, al no haberse inventado aún el fútbol, asistían al circo romano para disfrutar de un ameno domingo familiar, mientras entre combate y combate se empapaban con la sangre de los caídos con idénticas intenciones a las de esas tribus bárbaras que tanto desdeñaban y esclavizaban.
Pero no sólo la sangre vertida a fuerza de garrotazos y espadas era apreciada, también lo era –y mucho– aquella que manaba en forma natural del cuerpo femenino durante el período menstrual. Los chinos, por ejemplo, bebían una infusión a base de esa sangre, a la que denominaban “jugo yin rojo”; los celtas, por su parte, poéticamente llamaban a un brebaje similar en su componente base “aguamiel rojo” o “aguamiel real”, y los griegos, con su característica sabiduría, preparaban un licor espirituoso a base de sangre menstrual al que en un alarde de imaginación denominaban “vino tinto supernatural”.
Como vemos, el envase y/o la preparación variaban, pero el contenido esencial era el mismo: la fuente de la vida, la sangre.
Por aquel entonces, si bien se establecía de modo precario la relación del corazón con la sangre, el concepto de “circulación sanguínea” aún se hallaba en el terreno de la especulación. La sangre era, en todo caso, un “humor” más de los cuatro que componían el cuerpo humano. Los otros tres eran –según Hipócrates (460-370 a.C.)– los humores biliosos (negro y amarillo) y la flema. Y los cuatro estaban vinculados con los cuatro elementos de la naturaleza: el agua, el fuego, el aire y la tierra. De allí a relacionar los humores con la personalidad había sólo un paso, y fue Teofrasto de Ereso (c. 372 a.C.) quien lo dio al afirmar en su libro Sistema Naturae (un manual de clasificación de plantas y diferentes tipos de sangre de animales con propiedades presuntamente curativas) que “aquellos individuos con mucha sangre son sociables, aquellos otros con mucha flema son calmados, aquellos con mucha bilis amarilla son coléricos y los portadores de mucha bilis negra son melancólicos”.
Continuando con la evolución de la teoría de los humores, el propio Hipócrates describió las etapas que se sucedían en todo proceso de enfermedad: tras la ebullición de la sangre (fiebre) se producía la crisis final, durante la cual, o bien se terminaba la enfermedad, o bien –en la mayoría de los casos– la vida del enfermo llegaba a su fin.
Para eliminar el exceso de humores comenzaron a prescribirse las sangrías, una práctica que se mantendría durante muchísimos –demasiados– años. No olvidemos que, así como en la sangre se asentaban las enfermedades, del mismo modo era ese el sitio preferido por los malos espíritus, a quienes también podría expulsarse mediante las consabidas sangrías. Por supuesto que estas no debían realizarse a la ligera ni en cualquier momento, como se nos recuerda en Las mil y una noches, donde se asegura que “el mejor momento para la aplicación de la sangría es en el menguante de la Luna, con tiempo bueno, de preferencia el diecisiete del mes y en un martes”.
Ahora bien, más adelante estudiaremos la cuestión de la sangría como método terapéutico, pero ahora sigamos incorporando sangre antes de quitárnosla. Ya hicimos referencia a los ávidos consumidores de arena ensangrentada de los circos romanos y los campos de batalla, también a los adoradores de las virtudes de la sangre menstrual; veamos ahora otros modos de incorporar sangre al cuerpo antes de analizar lo que luego se denominaría “transfusión”. Quizás el modo más conocido sea el que aún persiste hasta nuestros días y nuestras latitudes: la ingesta de sangre animal, envuelta coquetamente para su consumo, y que en la Argentina conocemos con el nombre de “morcilla”. Su denominación en otros idiomas es más explícita respecto de lo que saborea nuestro paladar; así, se la llama blood sausage (salchicha de sangre) en inglés, sanguinaccio en italiano, Blutwurst (“chorizo de sangre”) en alemán… No hay duda, en definitiva, de lo que se está comiendo…
En efecto, este alimento, que comenzó como patrimonio de las clases más humildes –ya que es sangre coagulada en combinación con algunas verduras y especias– y que hoy no puede faltar en nuestros asados domingueros, fue y será una fuente incondicional de hierro (mineral fundamental, según se supo más tarde, a la hora de proveer la materia prima de nuestros glóbulos rojos).
Caminante, no hay camino
Aunque parezca increíble, para toda la ciencia griega, de gran influencia hasta el Medioevo, los humores se hallaban acumulados de un modo poco claro en el organismo y sin necesidad de recorrer los oscuros recovecos de nuestro cuerpo. El hígado, productor principal de sangre, proveía sin más el vital elemento, mientras otros órganos formaban los demás humores.
El Renacimiento, en sus primeros pasos hacia lo que sería la Modernidad –que, con su ruptura epistemológica, despojó a la Iglesia del saber hegemónico–, permitió que la ciencia como tal comenzara, tímidamente, a vislumbrarse.
René Descartes (1596-1650), a quien se conoce más por sus aportes a la filosofía (cogito, ergo sum: “pienso, luego existo”), fue quien describió la circulación de la sangre mucho antes que William Harvey (1578-1657), a quien se le atribuye ese descubrimiento fundamental; el científico español Miguel Servet incluso realizó hacia 1553 una descripción similar (la circulación pulmonar), en Restitución del cristianismo, que terminó devorada por las llamas de la hoguera bajo la acusación de herejía.
En honor a la verdad, ni Descartes ni Servet habían descubierto la pólvora, ya que el gran mérito de la descripción de la circulación sanguínea, y en particular la pulmonar, pertenece al ignoto médico musulmán Ibn Nafis (1210-1288), quien en su escrito titulado Comentario de la Anatomía del Canon de Avicena dejó asentado que:
La sangre de la cámara derecha del corazón debe llegar a la cámara izquierda, pero no hay una vía directa entre ambas. El grueso septo cardíaco no está perforado y no tiene poros visibles como alguna gente piensa, ni invisibles como pensaba Galeno. La sangre de la cámara derecha fluye a través de la vena arteriosa [arteria pulmonar] hasta los pulmones, donde se distribuye a través de su parénquima, se mezcla con el aire, pasa a la arteria venosa [vena pulmonar] y alcanza la cámara izquierda del corazón y allí forma el espíritu vital.
No caben dudas de que, luego de semejante descripción, cualquier relato referido a la circulación de la sangre necesariamente tendrá cierto tufillo a plagio.
De todos modos, aunque en los primeros siglos de la historia de nuestra medicina no quedaba claro esto de que la sangre diera vueltas como una noria por todo el cuerpo, sí era evidente –o al menos para Hipócrates lo era– que la sangría que permitía extraer los humores indeseables del organismo debía realizarse tanto cerca del órgano enfermo como lejos de él, con intenciones ya no terapéuticas sino profilácticas. Así, los efectos que producía esta práctica podían ser de dos clases: derivativos y revulsivos. Para provocar el efecto derivativo, se aplicaba la sangría lo más cerca posible del órgano afectado, a fin de eliminar los humores acumulados allí; como la cantidad de sangre extraída no debía ser demasiada, se usaban ventosas o sanguijuelas. Por su parte, para lograr el efecto revulsivo se realizaban heridas cortantes; de este modo, la cantidad de sangre extraída podía llegar a ser considerable.
Naturalmente, el pueblo griego no fue el único en considerar la sangría como una eficaz alternativa terapéutica; en casi todo el mundo antiguo conocido (desde los babilonios hasta los chinos y desde los egipcios hasta los hindúes), y también en el desconocido (que vendría a ser nuestro continente, antes de la llegada de don Cristóbal), la asociación ilícita entre la sangre y los espíritus llevó a la deducción lógica de que sacando la mala sangre se liberaba al organismo de los malos espíritus que lo habitaban. Indiscutible.
Así, no resulta difícil hallar en cada cultura resabios de estas prácticas, cada una con su característica y modalidad particular, pero con un objetivo final común y una raíz epistemológica semejante.
La ciencia, que crecía a pasos acelerados en la Europa del siglo XV, cada vez le encontraba más indicaciones a las sangrías: tratamiento de enfermedades infecciosas, fiebres (con aplicación de unas cincuenta sanguijuelas para los casos no muy complicados), y también afecciones puerperales, viruela, tuberculosis… ¡y anemias!
Al parecer, en la bulliciosa Francia del siglo XVIII la utilización de sangrías y de sanguijuelas llegó a cifras escalofriantes (en 1830 se importaron 41 millones de estos babosos anélidos) y sólo empezó a menguar a partir de la introducción de una rudimentaria estadística por parte de Pierre Louis (1787-1872), que mostraba a las claras los fracasos de esta práctica.
Y se armó la transfusión
Si bien el haber aplicado la primera inyección endovenosa se atribuye a Johann Sigismund Elsholtz (1623-1688), existen pruebas contundentes de que esa práctica ya se venía utilizando en Oriente desde hacía milenios. Para complicar las cosas, y dado que para nuestras latitudes la historia todavía se escribe en Europa, hay una disputa entre Alexander Wood y el citado Elsholtz en cuanto a los derechos de autor de las primeras inyecciones.
Ahora bien, ¿y la primera transfusión?
Imagen 1. Transfusión animal-hombre.
Un par de siglos antes, en 1492, mientras Cristóbal Colón se embarcaba en sus tres carabelas con serias intenciones de descubrirnos, un cronista llamado Stefano Infessura (1435-1500) refería que el médico personal de Su Santidad aconsejaba a quienes se hallaban a cargo del Papa Inocencio VIII (por entonces en coma) la transfusión de sangre como forma de revertir su grave estado, consecuencia, entre otras cuestiones menores, de la vejez; para ello se utilizó la sangre (todavía se debate si fue infundida o bebida, seguramente esto último) de tres “voluntarios” de diez años de edad, que perdieron la vida junto con el anciano Papa. Hubo, cabe decirlo, quienes acusaron a Infessura de hereje.
Ahora bien, dejando de lado esta discutida primera “paleotransfusión” (curioso neologismo que usaremos para referirnos a los primeros intentos en esta práctica), persiste la polémica sobre a quién corresponde la realización de la primera transfusión “científica”. Algunos sostienen que fue Richard Lower (1631-1691), quien en 1666 prescribió y realizó esta novel práctica a un joven cuyo carácter buscaba apaciguar; otros dicen que fue Jean-Baptiste Denis (1640-1704), médico de Luis XIV, quien transfundió a un enfermo psiquiátrico con sangre de ternera durante una apacible mañana de...