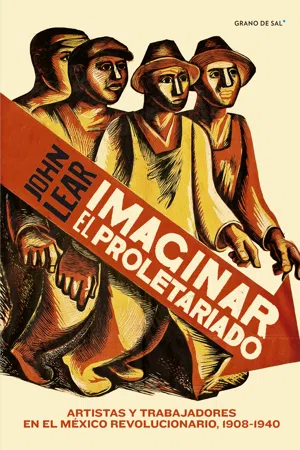![]()
1. Saturnino Herrán, José Guadalupe Posada y la clase obrera en vísperas de la Revolución
Si los personajes plasmados en los cuadros de Saturnino Herrán y en los grabados en relieve de José Guadalupe Posada pudieran hablar, quizá compartirían sus experiencias tal como las imagino unas líneas más abajo. Mis relatos de dos hermanas de la clase obrera reflejan las singulares visiones de dos artistas que fueron casi los únicos que representaron al proletariado en vísperas de la Revolución de 1910:
María llevaba gustosa el almuerzo a Juan a su lugar de trabajo. Gustosa porque su Juan, a Dios gracias, tenía un empleo seguro por el tiempo que durara la construcción del Teatro Nacional; porque así ella podía cuidar a sus dos hijos sin tener que coser ajeno en su diminuto cuarto de vecindad; y porque el almuerzo incluía carne que había sobrado del domingo y que ella había comprado con dinero que otros esposos se habrían gastado en pulque. Mientras Juan comía distraídamente entre docenas de trabajadores semidesnudos, María daba el pecho a su hijo más pequeño, mirando hacia abajo con recato en tanto vigilaba los pasos errantes del mayorcito. Juanito podría lastimarse al gatear entre los albañiles, pero este sitio de construcción era su futuro. Crecería para ser un carpintero hábil como su padre, o mejor todavía, un cantero como el que estaba tallando la elegante columna a la que el niño se estaba acercando peligrosamente. María se sentía feliz de ser una pequeña parte de una nación de casi cien años de edad que era capaz de construir semejante palacio con los fuertes brazos de su esposo; una nación donde su hijo seguramente crecería para construir cosas aún más grandes que las hechas por su padre. María también se alegraba de no compartir la amargura de su hermana Guadalupe, quien dejaba que sus hijos anduvieran por todos lados mientras cosía ajeno y que rara vez tenía algo más que frijoles y tortillas para mandarle a su Jesús. Su esposo era explotado —crucificado diariamente, insistía él— por los españoles dueños de la fábrica textil donde trabajaba, donde los dos trabajaban hasta que se conocieron y Lupe quedó embarazada. “Que le corten su libra de carne de una vez”, se quejaba Lupe en las reuniones familiares. “Cuéntale a tu gran presidente, con sus palacios de relumbrón, de la fábrica donde mi Jesús trabaja a cambio de una limosna y un vaso de pulque”, le decía a Juan. Pero cuando Jesús comenzaba a hablar de huelgas o de votar por el acaudalado candidato presidencial, “el loco Pancho Madero”, nadie se enojaba tanto como Lupe.
Este capítulo examina las representaciones de clase y de género hechas por el pintor Saturnino Herrán y el grabador José Guadalupe Posada, quienes fueron pioneros de la representación moderna del trabajador en los últimos años previos a la Revolución, desarrollando diversos medios, estilos e ideologías que habrían de proyectarse mucho más allá de sus muertes prematuras en la década de la lucha armada.
El mundo de Herrán era el de las élites de la Academia de San Carlos y de los elegantes salones de pintura, mientras que el de Posada era el de la clase baja, de talleres artesanos y toscos grabados en relieve para la prensa popular. Sus visiones del trabajo divergían más allá de sus diferencias en formación, medios y estilos. Herrán plasmaba el agotamiento físico del trabajo, la transformación por los trabajadores del entorno urbano y su papel tradicional como proveedores del sustento de sus familias. Proyectaba poses clásicas y cuerpos europeos erotizados sobre los trabajadores mexicanos y celebraba su naciente condición de ciudadanos, evitando abordar las contradicciones sociales inherentes a su labor. En contraste, Posada produjo cientos de grabados que articulan una conciencia de clase proletaria mediante el recurso de “mexicanizar” a los trabajadores como proletarios con raíces rurales, víctimas de los abusos de los patrones y los extranjeros, aunque rechazaba las huelgas y condenaba a los opositores revolucionarios del dictador Porfirio Díaz. Juntos ocuparon e imaginaron diferentes esferas del arte y del trabajo, de las culturas de élite y proletaria, en una época en que estos mundos apenas comenzaban a cobrar conciencia recíproca. Los estilos y las visiones de estos dos artistas habrían de servir como modelos distintivos durante décadas.
HERRÁN Y LA CIUDAD MEXICANA MODERNA
Saturnino Herrán nació en el seno de una próspera familia de clase media en Aguascalientes, en 1887, justo cuando esa ciudad del centro de México vivía un crecimiento sin precedentes por ser sede de la fundidora de cobre Guggenheim y de los mayores talleres ferroviarios del país. Es posible que ese entorno industrial haya cautivado su imaginación desde pequeño. Cuando se mudó a la ciudad de México, en 1903, para estudiar en la Academia de San Carlos, tuvo entre sus maestros al catalán Antonio Fabrés, célebre por sus técnicas de dibujo realista, y Gerardo Murillo, quien conminaba a los alumnos a pintar obras de arte nacionalista y monumental.1 Para Herrán, la ciudad y su fuerza laboral se volvieron temas evidentes, de mayor urgencia incluso a raíz de una serie de huelgas y de proyectos monumentales para rehacer la ciudad de cara a la celebración del centenario de la Independencia, en 1910. Sus primeras pinturas evocan la vida cotidiana y el esfuerzo del trabajo en una sociedad urbana en proceso de transformación.
Esta transformación plantea la cuestión de cuál era la realidad urbana que enfrentaban los trabajadores y que artistas como Herrán procuraban representar. El proyecto económico liberal basado en las exportaciones, impulsado por el caudillo Porfirio Díaz, cambió de manera radical la propiedad de la tierra y las relaciones laborales durante su gobierno (1876-1910), un periodo conocido como el porfiriato. Las transformaciones en el campo son fundamentales para entender la Revolución y el papel predominante de los campesinos en la configuración de esas luchas. Pero el “progreso porfirista” transformó también a las clases trabajadoras urbanas y sus entornos, creando grupos considerables de obreros en el sector exportador, como fueron los mineros de Cananea y los petroleros de Tampico, así como en las industrias internas, como los acereros de Monterrey, los obreros textiles de Orizaba y los ferrocarrileros en puntos de confluencia del transporte como Aguascalientes. La ciudad de México tuvo un papel particularmente destacado por el número y la diversidad de sus trabajadores, su nivel de organización y de participación política, y su proximidad física al eje central de transportes, mercados y burocracia. Muchas de las razones que dieron una ubicación central a la capital del país en la organización de los trabajadores, la volvieron también la fuente principal de formación y empleo para los artistas, incluso aquellos criados en vibrantes comunidades artísticas de provincia como Guadalajara y Aguascalientes.
Un repaso de la clase trabajadora en la ciudad de México en 1910, y de las vidas de varios obreros que alcanzaron diversos grados de prominencia en el movimiento laboral durante la Revolución, nos ayudará a montar la escena para examinar las visiones de Herrán y Posada, así como las emergentes formas de organización de la clase obrera.
A pesar de la presencia de élites nuevas y tradicionales, y del aumento significativo de profesionistas, burócratas y comerciantes de clase media, en vísperas de la Revolución la capital era una ciudad de trabajadores.2 Pero la orientación de gran parte de la economía urbana hacia un grupo privilegiado de consumidores moldeó de manera determinante a la clase obrera. El trabajo seguía enfocado en la producción de bienes de consumo, el comercio y los servicios. Acicateados por la introducción de la electricidad en la década de 1890, diversos comerciantes emigrados de Francia y España instalaron grandes fábricas textiles en la ciudad de México y los alrededores del Distrito Federal, contribuyendo al surgimiento de un pequeño pero significativo proletariado fabril: en 1910, más de 10 mil obreros trabajaban en las 22 fábricas textiles y cigarreras en la ciudad, y la tercera parte eran mujeres.
Esther Torres, por ejemplo, llegó en 1910, a los 13 años de edad, a la ciudad de México procedente de su natal Guanajuato, para alcanzar a su hermana menor y a su madre, que había enviudado hacía poco. ¿Por qué se mudaron a México? Según su madre, los únicos hombres casaderos en Guanajuato eran mineros y muleros, y ahora que había fallecido su esposo y ella tenía que mantener a la familia el único trabajo disponible para ella o sus hijas era el de sirvienta, con un sueldo de 1.50 pesos al mes. En cuanto bajó del tren, la madre de Esther le preguntó a una desconocida en la tortillería dónde podía conseguir trabajo. Al día siguiente, la sobrina de la tortillera la llevó a conocer a “la maestra” de La Cigarrera Mexicana, quien de inmediato la contrató. Meses después, cuando Esther se reunió con su mamá en la capital, tanto ella como su hermana también fueron contratadas. Fue el primero de sus muchos empleos similares.3
En 1910, casi la mitad de la población de la ciudad de México había nacido fuera de ella. Migrantes del campo se mudaban a la capital y muchos campesinos vivían en las afueras; además, un número considerable de migrantes llegaban procedentes de los estados más urbanizados del centro del país. Diversos trabajadores cualificados, de oficios tradicionales o nuevos y con rasgos propios, eran tan numerosos como los obreros fabriles. El crecimiento de la economía urbana degradó muchos oficios artesanales, como los de zapatero y tejedor, en tanto que otros sobrevivieron o crecieron, como los de impresor, plomero y mecánico. La introducción de infraestructura moderna, por ejemplo la electricidad y los tranvías eléctricos, generó nuevas ocupaciones cualificadas o semicualificadas. Ferrocarriles, plantas eléctricas y tranvías exigían mecánicos, conductores y electricistas, gente capaz de operar y dar mantenimiento a esa costosa maquinaria.
Al reunir en torno suyo un gran número de trabajadores cualificados, de perfil artesanal, estas nuevas industrias facilitaron un alto grado de conciencia entre los obreros. Además, el control de estas industrias por capitales y administradores extranjeros inyectó a los trabajadores un feroz nacionalismo.4 Los obreros en estas industrias a menudo se organizaban a nivel de fábrica y por grado de destreza. Adquirieron gran importancia estratégica después de 1911, cuando nuevas organizaciones y huelgas paralizaron con frecuencia la ciudad.
Algunos de estos obreros cualificados tuvieron un papel destacado en organizaciones proletarias a partir de 1910. Jacinto Huitrón, por ejemplo, nació en una vecindad del centro de la ciudad en 1885; sus padres habían migrado de pueblos de Hidalgo y el Estado de México. Su padre, un zapatero, falleció cuando Jacinto tenía siete años; su madre puso una pequeña miscelánea en el norte de la capital para sobrevivir. Concluida la primaria, Jacinto fue aprendiz de herrero, ganando un peso a la semana, y tomó clases durante cuatro años en la escuela de oficios de la calle de San Lorenzo. Después de 1900, obtuvo trabajo construyendo carruajes y más tarde en calidad de mecánico, herrero y electricista. En 1910 lo despidieron de los talleres ferroviarios; luego de una breve estancia en Puebla, regresó a la capital para trabajar como mecánico y plomero en varias de las grandes fábricas instaladas. En Puebla había conocido a Rosendo Salazar, un cajista local que poco después comenzó a trabajar en varias imprentas de la ciudad de México y a escribir poesía para la prensa obrera.5
Mientras que Huitrón y Salazar nacieron en el seno de la clase artesanal urbana, Luis Morones personifica la movilidad social y geográfica de muchos líderes sindicales. Sus padres emigraron del campo jalisciense para trabajar en una fábrica textil en Tlalpan, en las afueras de la ciudad de México, donde en 1890 nació Morones. De joven trabajó como impresor, antes de ingresar como electricista a la Compañía de Luz y Fuerza. Morones colaboró en la fundación del Sindicato Mexicano de Electricistas en 1914 y llegó a convertirse en el líder obrero más prominente en la década de 1920.6
A pesar de tener un número considerable de obreros fabriles y artesanos cualificados, la inmensa mayoría de la población de la capital realizaba trabajos no cualificados en los sectores de la manufactura y los servicios. El tipo de crecimiento ocurrido en la ciudad de México perpetuó e incluso amplió la necesidad de fuerza laboral no cualificada y eventual. Los trabajadores de la construcción eran 8 por ciento de la fuerza laboral registrada en 1910, con niveles de destreza que variaban desde los peones de obra hasta los bien remunerados plomeros. Los informes del periodo dan cuenta de miles de trabajadores pagados por día, los peones, que eran empleados por periodos cortos en la construcción.7 Los trabajadores de servicio doméstico aumentaron 52 por ciento en los 15 años anteriores a 1910, y en ese año representaban la mayor categoría ocupacional en la ciudad (28 por ciento de la fuerza laboral). Las mujeres constituían más de la tercera parte de la fuerza laboral asalariada, pero más de 40 por ciento se desempeñaba como sirvientas domésticas. A excepción de algunas ocupaciones de clase media en crecimiento, en la docencia y en las oficinas privadas y de gobierno, la mayoría de las alternativas al servicio doméstico para las mujeres eran el empleo como tenderas o dependientas de comercio, en la industria del vestido y en las fábricas. Para hombres, mujeres y niños, el trabajo como sirvientes en el comercio, en talleres informales, hoteles y restaurantes, como barrenderos o en las categorías genéricas del empleo por día, representaba casi la totalidad del mercado laboral urbano. La organización de estos trabajadores era aún más difícil por la extrema inestabilidad e informalidad del empleo.
Esta dicotomía iba más allá del lugar de trabajo, hasta incluir aspectos sociales y culturales. Era más probable que los trabajadores no cualificados fueran de origen rural y tuvieran la piel más oscura, en tanto que los cualificados solían ser de cuna urbana y a menudo eran de tez más blanca, como Morones y Salazar. Asimismo, era mucho más común que los trabajadores cualificados estuvieran alfabetizados e incluso tuvieran conocimiento de las ideas liberales o aun radicales de Europa.8 Jacinto Huitrón, por ejemplo, terminó la primaria e ingresó a la Escuela Obrera, donde leyó a los clásicos de la historia y la cultura de México. Inspirado por el pensamiento liberal y anarquista, dio a sus hijos los nombres de Anarcos, Acracia, Autónomo, Libertad y Emancipación.9 En contraste, Esther Torres había concluido apenas el tercer grado en su natal Guanajuato antes de ingresar al mercado laboral, y aun así esa educación mínima la diferenciaba de muchos otros trabajadores no cualificados.10
Los trabajadores no cualificados —los varones en particular— eran más proclives a beber y a observar el “San Lunes”. A pesar del ambiente mucho más secular de la ciudad, las creencias religiosas y la veneración de la virgen de Guadalupe seguían siendo importantes, en especial para las mujeres.11 Los trabajadores cualificados, más que los no cualificados, preservaban arraigadas tradiciones de organización social —básicamente sociedades de ayuda mutua— y de participación política que se remontaban al siglo XIX.12 Huitrón se adhirió en 1909 a la Unión de Mecánicos Mexicanos, cuando trabajaba para los ferrocarriles. Salazar ayudó a fundar la mutualista Unión Tipográfica Mexicana en Puebla ese mismo año. Ambos participaron en el vibrante movimiento antirreeleccionista inspirado por el candidato presidencial Francisco I. Madero, en Puebla y después en la ciudad de México, en los primeros años de la Revolución, antes de colaborar en la fundación de la anarquista Casa del Obrero Mundial. En el caso de Esther Torres, como en el de muchos trabajadores no cualificados, la sindicalización y la participación política llegaron después, con la Revolución y con la ayuda de trabajadores cualificados y educados como Huitrón.13
Dada la naturaleza cambiante de la ciudad de México y su clase trabajadora, las inquietudes de los jóvenes artistas de la Academia de San Carlos y las incitaciones nacionalistas de maestros como Gerardo Murillo, no es de sorprender que Herrán y algunos otros se volcaran hacia la clase obrera como un tema digno del arte. A lo largo de gran parte del siglo XIX, los artistas y más tarde los fotógrafos limitaron su representación de las clases plebeyas ...