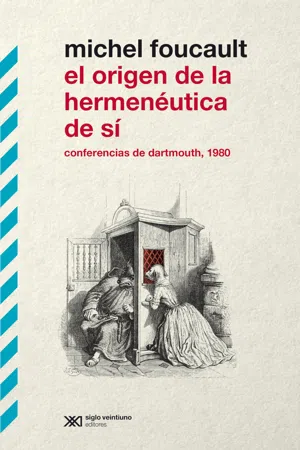![]()
El origen de la hermenéutica de sí
Conferencias de Michel Foucault en el Dartmouth College, seguidas del “Debate sobre ‘subjetividad y verdad’” y “Entrevista a Michel Foucault”
![]()
Subjetividad y verdad
17 de noviembre de 1980
En una obra dedicada al tratamiento moral de la locura y publicada en 1840, Leuret, un psiquiatra francés, cuenta cómo ha tratado a uno de sus pacientes: tratado y, como podrán desde luego imaginar, curado. Una mañana el doctor Leuret lleva a su paciente, el señor A., a las duchas, y le hace contar en detalle su delirio.
“Bueno, todo eso”, dice el doctor, “no es otra cosa que locura. Prométame no creer más en nada de eso.”
El paciente duda y luego lo promete.
“No es suficiente”, responde el médico, “usted ya ha hecho este tipo de promesas y no las ha cumplido.” Abre entonces el grifo y deja caer una ducha fría sobre la cabeza del paciente.
“¡Sí, sí, estoy loco!”, grita este.
La ducha se cierra y el interrogatorio se reanuda.
“Sí, reconozco que estoy loco”, repite el paciente, y agrega: “Lo reconozco porque usted me fuerza a hacerlo”.
Nueva ducha. Nueva confesión. El interrogatorio se reanuda.
“De todos modos, estoy seguro”, dice el paciente, “de que oí voces y vi enemigos a mi alrededor.”
Nueva ducha.
“Está bien”, dice el señor A., el paciente, “lo admito. Estoy loco; todo eso era una locura.”
Inducir a alguien que padece una enfermedad mental a reconocer que está loco es un procedimiento muy antiguo. En la medicina antigua, antes de mediados del siglo XIX, todo el mundo estaba convencido de que había una incompatibilidad entre la locura y su reconocimiento. Y en los trabajos, por ejemplo, de los siglos XVII y XVIII, encontramos numerosos ejemplos de lo que podríamos llamar “terapias de verdad”. Los locos se curarían si se consiguiera mostrarles que su delirio carece de relación con la realidad.
Pero, como ven, la técnica utilizada por Leuret es muy diferente. Leuret no intenta convencer a su paciente de que sus ideas son falsas o irracionales. Al médico no le interesa lo que pasa en la cabeza del señor A. Quiere obtener un acto preciso: la afirmación explícita “Estoy loco”. Aquí notamos fácilmente que se trasponen a la terapia psiquiátrica procedimientos que durante mucho tiempo se utilizaron en las instituciones judiciales y religiosas. Declarar en voz alta e inteligible la verdad con respecto a sí mismo –con esto quiero decir confesar– se consideró durante largo tiempo, en el mundo occidental, ya como una condición de la remisión de los pecados, ya como un aspecto esencial de la condena del culpable. La extravagante terapia de Leuret puede leerse como un episodio de la progresiva culpabilización de la locura. Pero querría más bien tomarla como punto de partida de una reflexión más general sobre la práctica de la confesión y sobre el postulado, de amplia aceptación en las sociedades occidentales, de que para salvarse uno necesita saber con tanta exactitud como sea posible lo que uno mismo es y también –cosa bastante diferente– decirlo tan explícitamente como sea posible a otras personas. La anécdota de Leuret es apenas un ejemplo de las extrañas y complejas relaciones entre individualidad, discurso, verdad y coacción que se desarrollan en nuestras sociedades.
Para justificar la atención que presto a un tema en apariencia tan especializado, permítanme volver un momento atrás. Después de todo, esto no es para mí otra cosa que un medio del que voy a valerme para abordar un tema mucho más general, que es la genealogía del sujeto moderno.
En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y más aún en los que siguieron, la filosofía en Francia y, creo, en toda Europa continental, estuvo dominada por la filosofía del sujeto. Me refiero a que la filosofía se fijaba como tarea par excellence fundar todo saber y el principio de toda significación en el sujeto significante. La importancia dada a la cuestión del sujeto significante se debía, claro está, al impacto de Husserl –en Francia sólo se conocían en líneas generales sus Meditaciones cartesianas y Crisis–; pero la centralidad del sujeto también estaba ligada a un contexto institucional. Para la universidad francesa, dado que la filosofía había comenzado con Descartes, no se podía avanzar más que de manera cartesiana. Pero también debemos tomar en cuenta la coyuntura política. Frente al absurdo de las guerras, las masacres y el despotismo, parecía entonces que era al sujeto individual a quien incumbía dar sentido a sus elecciones existenciales.
Con la tranquilidad y la distancia que trajo la posguerra, esa importancia atribuida al sujeto filosófico ya no pareció tan evidente. Ya no era posible eludir dos paradojas teóricas hasta entonces ocultas. La primera era que la filosofía de la conciencia no había logrado fundar una filosofía del saber, y muy en particular del saber científico; la segunda era que esa filosofía del sentido había omitido, paradójicamente, tomar en cuenta los mecanismos de formación de la significación y la estructura de los sistemas de sentido. Sé muy bien que otra forma de pensamiento afirmaba por entonces haber superado la filosofía del sujeto: era, por supuesto, el marxismo. No hace falta decir –pero cuánto mejor es decirlo– que ni el materialismo ni la teoría de las ideologías lograron constituir una teoría de la objetividad o de la significación. El marxismo se presentaba como un discurso humanista que podía reemplazar al sujeto abstracto mediante la apelación al hombre real, el hombre concreto. En la época debería haber quedado en claro que el marxismo llevaba en su seno una debilidad teórica y práctica fundamental: el discurso humanista enmascaraba la realidad política que, sin embargo, los marxistas de esos días sostenían.
Con esa lucidez retrospectiva y un poco facilista que ustedes llaman, creo, monday morning quarterback, permítanme decirles que había dos caminos posibles que llevaban más allá de esa filosofía del sujeto: 1) la teoría del saber objetivo, y 2) un análisis de los sistemas de sentido, o semiología. El primero era el camino del positivismo lógico. El segundo era el de cierta escuela de lingüística, psicoanálisis y antropología, reunidos en general bajo el rótulo de estructuralismo.
No son esas las direcciones que he tomado. Déjenme decir de una vez por todas que no soy un estructuralista, y confieso con el debido pesar que no soy un filósofo analítico: nadie es perfecto. Intenté explorar otra dirección. Intenté salir de la filosofía del sujeto haciendo una genealogía del sujeto, estudiando la constitución del sujeto a lo largo de la historia que nos ha llevado al concepto moderno del sí mismo. No siempre ha sido una tarea fácil, porque la mayoría de los historiadores prefiere una historia de los procesos sociales y la mayoría de los filósofos prefiere un sujeto sin historia. Esto jamás me impidió utilizar el mismo material que algunos historiadores de los hechos sociales, ni reconocer mi deuda con los filósofos que, como Nietzsche, plantearon la cuestión de la historicidad del sujeto.
Hasta el día de hoy llevé adelante ese proyecto general de dos maneras. Me interesé en las construcciones teóricas modernas que incumbían al sujeto en general. En un libro anterior, intenté analizar las teorías del sujeto en cuanto ser que habla, que vive, que trabaja. Me interesé también en el conocimiento más práctico que se constituyó en instituciones como hospitales, asilos y prisiones, donde algunos sujetos se convirtieron en objetos de saber y a la vez en objetos de dominación. Y ahora quiero estudiar las formas de conocimiento creadas por el sujeto con referencia a sí mismo. Esas formas de conocimiento de sí son importantes, creo, para analizar la experiencia moderna de la sexualidad.
Pero desde que empecé con este último tipo de proyecto, me vi obligado a modificar mi punto de vista sobre varios aspectos importantes. Permítanme hacer una suerte de autocritique. De acuerdo con algunas sugerencias hechas por Habermas, al parecer pueden distinguirse tres tipos principales de técnicas en las sociedades humanas: las técnicas que permiten producir, transformar, manipular las cosas; las técnicas que permiten utilizar sistemas de signos; y las técnicas que permiten determinar la conducta de los individuos, imponerles ciertas voluntades y someterlos a ciertos fines o ciertos objetivos. Esto equivale a decir que hay técnicas de producción, técnicas de significación y técnicas de dominación.
Por supuesto, si se quiere estudiar la historia de las ciencias naturales, es útil, si no necesario, tener en cuenta las técnicas de producción y las técnicas semióticas. Pero como mi proyecto se refería al conocimiento del sujeto, me parecía que las técnicas de dominación eran las más importantes, sin excluir ninguna de las restantes. Sin embargo, al estudiar la experiencia de la sexualidad, me di cuenta gradualmente de que en todas las sociedades, supongo, sean cuales fueren, hay otro tipo de técnicas: técnicas que permiten a los individuos efectuar por sí solos una serie de operaciones sobre sus propios cuerpos, sus propias almas, sus propios pensamientos, su propia conducta, y hacerlo de manera tal de transformarse, modificarse y alcanzar cierto estado de perfección, de felicidad, de pureza, de poder sobrenatural, etc. Llamemos a esta clase de técnicas “técnicas” o “tecnología de sí”.
Creo que si se quiere estudiar la genealogía del sujeto en la civilización occidental, hay que tener en cuenta no sólo las técnicas de dominación sino también las técnicas de sí. Digamos que debe tenerse en cuenta la interacción entre esos dos tipos de técnicas. Hay que tener en cuenta los puntos donde las tecnologías de dominación de unos individuos sobre otros apelan a los procesos por los cuales el individuo actúa sobre sí mismo; y a la inversa, los puntos donde las técnicas de sí se integran a estructuras de coerción y dominación. El punto de contacto, donde [la manera en que] los individuos son dirigidos por los otros se articula con la manera en que ellos mismos se conducen, es lo que puede llamarse “gobierno”. Gobernar a la gente, en el sentido lato de la palabra, no es una manera de forzarla a hacer lo que quiere quien gobierna; siempre hay un equilibrio inestable, con complementariedad y conflictos, entre las técnicas que se ocupan de la coerción y los procesos mediante los cuales el sí mismo se construye o se modifica por obra propia.
Cuando yo estudiaba los asilos, las prisiones, y demás, insistía tal vez demasiado en las técnicas de dominación. Lo que podemos llamar “disciplina” es algo en verdad importante en ese tipo de instituciones, pero no es más que un aspecto del arte de gobernar a la gente en nuestra sociedad. No debemos comprender el ejercicio del poder como pura violencia o rigurosa coacción. El poder está hecho de relaciones complejas: esas relaciones involucran un conjunto de técnicas racionales, cuya eficacia proviene de una aleación sutil de tecnologías de coacción y tecnologías de sí. Creo que debemos deshacernos del esquema más o menos freudiano –que ustedes conocen–, el esquema de la interiorización de la ley por el yo. Afortunadamente desde un punto de vista teórico, y tal vez desafortunadamente desde un punto de vista práctico, las cosas son mucho más complicadas. En resumen, después de haber estudiado el campo del gobierno con las técnicas de dominación como punto de partida, en los próximos años querría estudiar el gobierno –sobre todo en el campo de la sexualidad– a partir de las técnicas de sí.
Entre esas técnicas de sí en este campo de la tecnología de sí, creo que las técnicas orientadas hacia el descubrimiento y la formulación de la verdad sobre uno mismo son de extrema importancia; y si para el gobierno de la gente en nuestras sociedades cada uno debiera no sólo obedecer, sino también producir y hacer pública la verdad sobre sí mismo, el examen de conciencia y la confesión se contarían entre los más importantes de esos procedimientos. Hay, desde luego, una historia muy larga y muy compleja, desde el precepto délfico del gnothi seauton (“conócete a ti mismo”) hasta la extraña terapéutica preconizada por Leuret de la que hablaba al comienzo de esta conferencia. Hay un muy largo camino de uno a otra, y esta noche no pretendo, claro, darles siquiera una visión de conjunto. Sólo me gustaría hacer hincapié en una transformación de esas prácticas, una transformación que se produjo al comienzo de la era cristiana, del período cristiano, cuando la obligación de conocerse a sí mismo se convirtió en el precepto monástico: “Confiesa a tu guía espiritual cada uno de tus pensamientos”. Esta transformación tiene cierta importancia en la genealogía de la subjetividad moderna. Con esta transformación comienza lo que podríamos llamar hermenéutica de sí. Esta noche intentaré esbozar la manera en que los filósofos paganos concibieron la confesión y el examen de sí, y la semana que viene procuraré mostrarles qué llegó a ser en el cristianismo primitivo.
Es bien sabido que el objetivo de las escuelas filosóficas griegas no radicaba en la elaboración, la enseñanza de una teoría. Ellas buscaban la transformación del individuo, dar al individuo la capacidad que le permitiera vivir de manera diferente, mejor, de un modo más feliz que los demás. ¿Cuál era el lugar del examen de sí y la confesión en todo eso? A primera vista, la oblig...