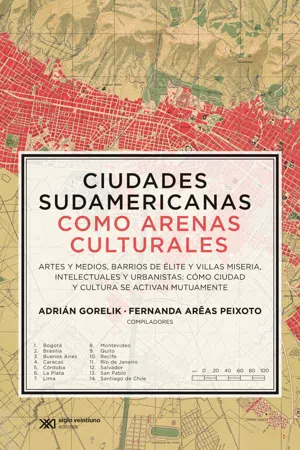![]()
Parte IV
Escenas partidas (años 1940-1970)
![]()
Quito
Trajines callejeros: ciudad, modernidad y mundo popular en los Andes (años 1940 y 1950)
Eduardo Kingman Garcés
![]()
Plaza de San Francisco con el monumento a González Suárez, 1948. Fotografía: Rolf Blomberg. Archivo Blomberg.
![]()
Hacia mediados del siglo XX, Quito era una ciudad poco industrializada, aunque no por eso menos industriosa, estrechamente relacionada con la economía agraria y atravesada ella misma por el campo. Su dinámica estaba dada por el comercio de bienes agrícolas y manufacturados, un incipiente sistema bancario y los aparatos del Estado. Aunque para muchos seguía siendo una “ciudad conventual”, en realidad estaba cambiando: no sólo había aumentado la población, sino que se estaban formando nuevas capas sociales. Además de una importante presencia indígena, a medio camino entre la ciudad y el campo, se estaban constituyendo sectores populares y medios propiamente urbanos (artesanos del calzado, metalmecánicos, costureras, transportistas, obreros fabriles y manufactureros, pequeños y medianos comerciantes) con sus propios barrios. Se trata de un proceso complejo de formación de nuevas identidades en condiciones en las cuales las antiguas aún eran dominantes. Un obrero, además de su ubicación clasista, seguía siendo percibido a partir de clasificaciones raciales. Y algo parecido sucedía con las capas medias interesadas en lograr algún nivel de reconocimiento social, ligadas a actividades como las del magisterio.
Todo esto estaba relacionado con el peso de la Hacienda sobre la vida de la gente, ya que en estos años previos a la ley de reforma agraria –que implicaría un verdadero hito en la estructura social–, si bien la Hacienda tradicional ya había comenzado su crisis y sus intelectuales habían perdido hegemonía, como estructura, continuaba siendo uno de los referentes simbólicos a partir del cual se construían las percepciones y relaciones cotidianas. Ser hacendado o formar parte de los linajes principales continuaba siendo fuente de rentas y privilegios, pero además era la Hacienda, con su sistema de favores, prebendas, esquemas clasificatorios, parámetros de comportamiento, lo que permeaba los tratos cotidianos entre las distintas clases y estamentos, urbanos y rurales. E incluso las capas sociales que emergían disputando espacios de reconocimiento y poder dependían también de los significados producidos por una sociedad estrecha y provinciana, cuyas raíces estaban en la Hacienda –lo que el escritor indigenista Fernando Chaves llamaba “cultura del privilegio”–.
Aun cuando la modernidad se desplegaba, sobre todo en las ciudades, se veía enmarañada por la Hacienda y por todo un sistema de violencias cotidianas que marcaban las relaciones de género, clase, raza, incluyendo los propios tratos entre los ciudadanos. Ahora bien, desde nuestra perspectiva de análisis, fueron las acciones populares antes que la de las élites las que permitieron instituir espacios públicos de relación diametralmente distintos, en algunos sentidos modernos, aunque de carácter subalterno y por eso poco evidentes. Claro que para afirmar esto habría que asumir una posición heterodoxa con respecto a lo que significaba y significa ser moderno.
Si la modernidad se caracteriza por la incorporación de nuevos sentidos, formas de percepción y de relación con los otros, así como por nuevas formas de administración de los gustos, lo que se vivió en el Ecuador hacia las décadas de 1940 y 1950 puede asumirse tanto en términos de despliegue como de entrampamiento. En esos años se asistía a los efectos de un acumulado histórico que había conducido a la separación de la cultura de élite, concebida como cultura moderna, de la cultura popular, mestiza e indígena, percibida como arcaica. Al mismo tiempo, desde la vida popular, se había abierto la posibilidad de construir una cierta autonomía dentro de lo que podríamos llamar la política de la vida cotidiana.
Para las élites, la modernidad se expresaba sobre todo en las ciudades: en las reformas urbanísticas y arquitectónicas y en la diferenciación social de los espacios, así como en la introducción de “límites imaginados” entre ciudad y campo, civilizado y no civilizado. Para los sectores populares, indígenas y mestizos, por el contrario, la ciudad pasaba a ser percibida como un espacio de oportunidades, incluso bajo condiciones de marginación en los centros históricos y en las barriadas. Ya José María Arguedas se mostró sensible a esa dinámica de cambios en el Perú, mientras que en Quito esa sensibilidad fue más bien escasa entre los intelectuales, incluidos los de izquierda.
EL DORMITORIO INDÍGENA
Hace algunos años el historiador Guillermo Bustos señalaba que alrededor de 1950 se había producido un despegue demográfico en Quito, que no podía ser resultado, únicamente, del incremento vegetativo, sino de la migración, pero admitía que no se había encontrado información que ratificara ese aserto. De acuerdo con el censo de 1950, la población de la provincia de Pichincha (cuya cabecera es Quito) había pasado de 101.668 habitantes en 1933 a 209.932, y su área había dejado de ser predominantemente rural. No obstante, muchos barrios considerados urbanos presentaban rasgos de ruralidad, mientras que los pueblos y las comunas circundantes, sin dejar de ser rurales, se encontraban incorporados a la dinámica urbana. Además, los cambios muchas veces imperceptibles en la estructura agraria habían provocado la expulsión de población de otras provincias, en particular, indígenas (como Cotopaxi y Chimborazo) a la ciudad de Quito; pero esa población, recién incorporada, era percibida como no moderna, rechazada y sujeta a distintas formas de violencia simbólica.
Los portales de la Plaza de la Independencia, desde algún tiempo a esta parte, se han convertido en dormitorios públicos para gente indígena que por una u otra razón llega a la capital. Ya desde las nueve de la noche más o menos decenas de indígenas creen encontrar seguro albergue para pasar la noche, tendidos en los portales.
Como respuesta a esa creciente presencia indígena pernoctando en los zaguanes y portales, se formó en nuestro período el Dormitorio Indígena Municipal, cuya documentación provee de información faltante en el censo de 1950 y que permite reponer una imagen de esa población itinerante, enriqueciendo las reflexiones de Bustos. Lejos de la imagen estática, de conjunto, que ofrece el censo sobre las personas que estaban en la ciudad ese día, sin importar su lugar de procedencia ni el porqué de su estadía, esta serie documental registra una población cambiante, en movimiento.
Un repaso rápido de esos informes nos muestra que buena parte de los indígenas iban a Quito por razones de trabajo o para intercambiar productos, de manera individual o formando parte de comunidades y grupos de parentesco. Muchos de los que se albergaban en el Dormitorio habían sido reclutados por enganchadores (los que también se quedaban a dormir en el Dormitorio y, por lo tanto, eran indígenas o percibidos como tales). Otras veces llegaban para buscar a sus parientes (padres o hijos), estaban de paso hacia zonas de colonización como Santo Domingo o de camino hacia los santuarios del Quinche y Las Lajas. Muchos acudían a la ciudad para presentar quejas o hacer gestiones ante las autoridades.
Estamos hablando, entonces, de diversos flujos entre la ciudad, el campo y las localidades, que no obedecían sólo a razones económicas o a desplazamientos forzados, sino a factores vitales como conocer la ciudad, acudir a los centros de salud o visitar los santuarios. Es posible también que esa movilidad esté relacionada con la activación de la organización y lucha de las comunidades, así como con la ampliación de sus demandas ante el Estado, al tiempo que la documentación del Dormitorio ofrece pistas sobre la política desarrollada en esos años por los gobiernos municipales en función de la administración de la población indígena que llegaba a la ciudad. Al problema de cómo normativizar esa presencia, se respondía en términos raciales, de limpieza y de ornato, considerando a los indígenas como sujetos potencialmente peligrosos.
Aun separada en forma temporal o permanente de la Hacienda, la población indígena en la ciudad se veía sometida a la acción de la Policía y la violencia ciudadana, como parte del otro lado de la modernidad impulsada por las élites. Así, a quienes no lograban conseguir algún trabajo estable o dormían con demasiada frecuencia en los zaguanes se los consideraba “vagos” y podían ir a la cárcel: una noticia de enero de 1952 habla de 400 hombres en la cárcel municipal, de los que sólo el 38% “tiene alguna ocupación”, y que fueron destinados a trabajar en precarios talleres como zapateros o carpinteros, o en la cocina de la cárcel, en “cualquier actividad que permita erradicar la miseria y ociosidad”. La noticia está acompañada por una fotografía con el encabezamiento “Los que nada tienen que hacer”, en la que aparecen dos de los presos, “que pasan su vida en medio de la más horrenda miseria y ociosidad, esperando eternamente que llegue la tardía justicia” –y si bien no se hace alusión al porcentaje de indígenas en la población encerrada, los de la fotografía son indígenas–.
MODERNIDAD URBANA Y POLICÍA
La escena cultural ciudadana, en la primera mitad del siglo XX, estuvo marcada por un conjunto de disputas acerca de las formas de representación de la nación y la vida social. Se trataba de disputas relacionadas con la partición de lo sensible, en términos de Rancière, en la que intervinieron tanto hispanistas como indigenistas. No vamos a referirnos a ellas, relacionadas con la forma como se organizaba el campo social así como con la participación de nuevos sectores y particularmente los sectores medios, en el reparto de recursos, sobre todo culturales, sino a otro tipo de disputas, de alguna manera naturalizadas, que el conjunto de ciudadanos mantenían con los no ciudadanos.
Para los ciudadanos de plenos derechos, la modernidad era algo que se inculcaba desde arriba y se expresaba en términos de urbanización de las costumbres, universalización y desprovincialización de los gustos. Esto debía inculcarse tanto en las escuelas y en las familias como mediante una reglamentación de las prácticas cotidianas. Una ciudad moderna era una ciudad limpia y ordenada, pero esto no podía cumplirse sin una vigilancia permanente, para lo que se tenía que educar a la propia Policía, la mayoría de cuyos miembros provenían del campo. Lo paradójico de la Policía era que siendo un cuerpo profundamente despreciado por los ciudadanos, debido a su “origen racial”, debía participar en la elevación moral del pueblo. Su acción debía ser coercitiva pero también pedagógica, mientras que la labor del sistema escolar y de salubridad pública debía ser pedagógica al mismo tiempo que disciplinaria. Entre las cosas que preocupaban a la Dirección de Higiene, estaba el que tanto la Policía municipal como la nacional intervinieran de manera eficaz en las visitas domiciliarias, el control del comercio callejero en los espacios emblemáticos de la ciudad, la sustitución de las plazas abiertas por mercados cerrados, debidamente organizados.
No se trataba de una tarea sencilla, ya que la ciudad misma tendía a incorporar lo no urbano en su seno. Esto se había agudizado debido a los cambios que se estaban produciendo en el agro tanto como a la debilidad de la economía formal al momento de incorporar a la gente recién llegada. Así, aunque se planteaba la necesidad de ordenar los abastos, existía una clara conciencia de su carácter popular y, por ende, inevitablemente disperso. A diferencia de lo que pasa ahora con la red de supermercados, que ha logrado controlar buena parte de la comercialización, la venta al menudeo de alimentos y otros productos de primera necesidad continuaba estando, en esa época, en manos de los pequeños y medianos expendedores. No podemos perder de vista la presencia de algunos mayoristas ni el peso de los terratenientes en la producción y distribución de alimentos, pero el abasto de la ciudad en su conjunto no hubiera sido posible sin la presencia de una red inmensa de intermediarios, algunos de los cuales venían directamente del campo. Por eso todavía no se planteaba la posibilidad de desplazar el comercio popular, como sucede en la actualidad, sino de urbanizarlo, modernizándolo y cambiando las costumbres de sus protagonistas. Se trataba, si se quiere, de “formalizar” la informalidad, antes que eliminarla.
El reordenamiento urbano impulsado por las élites venía desde un tiempo antes y tenía como uno de sus ejes la separación. Los planificadores urbanos comenzaron a concebir la colina El Panecillo, en el centro urbano, como umbral o hito entre dos tipos de ciudad. En su cumbre se levantaba un monumento religioso que operaría como ...